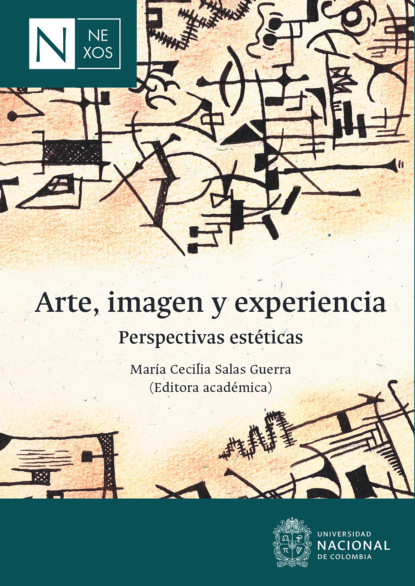- -
- 100%
- +
Yo creo que esos tableros son testigos; detrás de ese tablero está la muerte, la masacre de campesinos, está el desplazamiento forzado de familias enteras. Ese tablero nos habla de la educación cortada, fracturada por la violencia de la población más vulnerable. […] pienso que cada tablero, cada una de esas aulas, también es el corazón de las tinieblas.32
Además de las ruinas que señalan indicios de las dinámicas colectivas que alguna vez tuvieron lugar en algún espacio geográfico, también los objetos y su disposición en los espacios domésticos hacen referencia a una forma y una materialidad inmersa en las relaciones particulares de una trayectoria de vida. Contienen en su desgaste el paso del tiempo, la intensidad de su uso, el tiempo acumulado que alguien dedica a relacionarse con las cosas, a determinados oficios y acciones que configuran el sentido de la cotidianidad.
Esta valoración de los objetos como huellas e indicios de una vida cobra especial dramatismo y expresividad en el trabajo artístico denominado Relicarios de Erika Diettes.33
La obra, presentada por primera vez en noviembre de 2016 en el Museo de Antioquia, consiste en la instalación de 165 recuadros de tripolímero de caucho de 30 x 30 centímetros, los cuales contienen y permiten ver, dada su textura translúcida, distintos objetos que pertenecieron a víctimas de distintas formas de violencia en el marco del conflicto armado y que fueron donados a la artista por sus familiares. Cada recuadro está separado del suelo por un soporte de madera negro y se encuentra contenido en una urna de vidrio.
La producción y realización de este trabajo artístico implicó para Diettes un proceso que se extendió por alrededor de seis años, pues no estuvo limitado a la recolección y posterior posproducción de los objetos donados, sino que, además, se ocupó de establecer con cada una de las familias un vínculo, un diálogo prolongado alrededor no solo de la experiencia de la violencia, sino del sentido y significado que para cada una de ellas tenían los objetos entregados.
De este modo, aparecen en el espacio de la sala, distribuidos en seis hileras que invitan al recorrido, objetos como una máquina de afeitar, un cepillo de dientes, un peine, algunas prendas de vestir que alguna vez hicieron parte del acontecer silencioso y rutinario de la cotidianidad, en la cual justamente se configura la singularidad de las personas. Aparecen también cartas escritas a puño y letra, fotografías, herramientas, que nos hablan también de un rol, un trabajo, una forma particular de “haber sido” en el mundo y que van tejiendo ese vínculo entre la ausencia y la presencia, entre la vida y la muerte.
Antes de la apertura de la exposición, Diettes y su equipo de trabajo se reúnen por primera vez con la totalidad de las familias que donaron sus objetos, recorren la sala y se reencuentran con los objetos previamente donados, ahora ubicados al lado de los objetos de otras familias, dispuestos además en una forma que remite a una condición fúnebre, pero también a la posibilidad de una especie de conmemoración colectiva. De este modo, cada relicario es, al mismo tiempo, particular, íntimo, específico, pero también colectivo y universal, representa, más allá de un recordatorio, una ligazón con una vida que tuvo presencia.
Esta alusión a los objetos como huellas que contienen las marcas de una forma de vida está presente también como eje central del trabajo artístico denominado ¿De qué sirve una taza? de Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisalez.34
La obra consiste en una serie de fotografías, dispuestas sobre cajas de luz en las que pueden verse objetos abandonados en medio de hojarascas y vegetación. Este trabajo se presentó por primera vez en el Museo de Arte Moderno de Bogotá, en el marco de la exposición “Ríos y Silencios”, entre octubre de 2017 y enero de 2018, que reunió las obras correspondientes a los últimos veinte años del trabajo artístico de Echavarría.
Las fotografías que componen la serie fueron realizadas en un lapso de tres años, en los cuales Echavarría y su equipo de trabajo hicieron recorridos por distintas zonas montañosas de Montes de María, en inmediaciones de los departamentos de Bolívar y Sucre, en las que se albergaron en años anteriores 18 campamentos de las Farc que fueron bombardeados por las Fuerzas Armadas en el marco de operaciones militares adelantadas en esta zona geográfica.
De este modo, pueden verse en las imágenes botas y zapatos cubiertos de musgo, en cuyo interior van creciendo pequeñas plantas y helechos; pocillos, cucharas y platos esparcidos por el espacio, deteriorados por la humedad y el paso del tiempo; brazaletes, camuflados y carpas con nombres o seudónimos bordados y hasta un vestido de niña con detalles también bordados con hilos de color.
Estos objetos contienen las trazas y las huellas del tiempo, el deterioro de pasar los días a la intemperie, invadidos por la vegetación que los va convirtiendo en parte del paisaje. Al mismo tiempo, tales objetos representan vestigios, residuos inscritos en las dinámicas de la confrontación armada. Sin embargo, parecerían expresarnos, más allá de la crudeza y la crueldad de la guerra, una suerte de uso doméstico e incluso afectivo del espacio y de las cosas; parecen hablarnos de un tiempo dedicado a tareas ordinarias como comer, bordar, peinarse, maquillarse; nos dicen y advierten que incluso el combatiente, en su permanente estado de alerta y supervivencia, no puede renunciar a su condición de humanidad, a sus prácticas estéticas de habitar afectivamente un espacio y realizar tareas que van más allá de lo útil o necesario.
Estas imágenes nos recuerdan finalmente que la guerra es también una expresión de lo humano, de la humanidad des-haciéndose, poniéndose al límite. Estas imágenes nos muestran la emergencia de lo humano en la tensión entre la vida y la muerte: un espacio bombardeado en cuyas ruinas aparece el nombre de Pedro, bordado con hilo rojo en la solapa de un camuflado.
A manera de cierre. Hacia una arqueología de la violencia
Los trabajos artísticos de Erika Diettes y Juan Manuel Echavarría tienen que ver más que con la memoria, con la arqueología, es decir, más que ser un trabajo que busque activar formas de recordación de hechos violentos o documentar acontecimientos específicos, se detiene en gestualidades, ruinas, objetos personales o incrustados en la selva, prácticas fúnebres que son reunidas, ordenadas, recubiertas de sentido y presentadas a los otros con un nuevo matiz, con una nueva significación. Su rol como artistas gravita en esa doble condición de mediadores y traductores. Proyectan, en todo caso, una apuesta por resignificar la experiencia de la violencia política, por hacer transmisibles algunos de sus sentidos e inscripciones.
Estas prácticas artísticas juegan un papel de frontera, de membrana permeable, de umbral, en la medida en que se sitúan justo en el límite, en la intersección entre los marcos disciplinares de la investigación social, los discursos críticos y el cuerpo como exterioridad que evidencia en su gestualidad y en su rostro las tramas biopolíticas de su acontecer y su exposición. El arte archiva la violencia en la medida en que permite hacer visible lo que la palabra no alcanza y lo que en el cuerpo se desborda como pura gestualidad.
Sin embargo, aquí la noción de archivo no es comprendida como un depósito donde se ordena información siguiendo patrones hegemónicos, sino más bien como un dispositivo de enunciación, visibilidad y performatividad que va consolidando un registro fragmentario del pasado marcado por la violencia. Los contenidos de esta forma de archivo no son datos, cifras, fechas depositadas y ordenadas, sino gestualidades, inscripciones, símbolos, objetos, testimonios que exceden el sentido particular de los hechos a los cuales hacen referencia directa y se expresan como arqueologías del pasado. En este caso archivo es, siguiendo a Agamben:
La masa de lo no semántico inscrita en cada discurso significante como función de su enunciación, el margen oscuro que circunda y delimita cada toma concreta de palabra. Entre la memoria obsesiva de la tradición, que conoce sólo lo ya dicho, y la excesiva desenvoltura del olvido, que se entrega en exclusiva a lo nunca dicho, el archivo es lo no dicho o lo decible que está inscrito en todo lo dicho por el simple hecho de haber sido enunciado, el fragmento de la memoria que queda olvidado en cada momento en el acto de decir yo.35
En última instancia, estas expresiones implican un ejercicio de apertura de nuestra capacidad política y cultural de mirar y actualizar el pasado, un proceso de recalibración de nuestra manera de recordar, la percepción de otras formas de aproximarse a la emergencia del recuerdo y de construir sentido crítico frente a la violencia en Colombia. Retomando aquí a Castillejo: “Archivar significa, en este sentido, agrupar, significar o asignar sentido, en la medida en que el pasado se nombra”.36
Tales prácticas configuran archivos culturalmente transmisibles y, por tanto, formas de arqueología de la violencia, en la medida en que atienden a esa naturaleza de resignificación a la que apunta Foucault con relación a la historia,37 en la que el documento ya no responde al ordenamiento lineal y limpio del pasado, a su memorización y fosilización en el registro, sino más bien a la enunciación y, en este caso, a la visibilización como estrategia configuradora para ampliar las posibilidades que abre la comprensión de sus rupturas y discontinuidades para el presente y el futuro.
El lugar del arte implica una distancia crítica frente al marco de las alteridades que conforman la violencia y la guerra, lo cual no implica la negación de su compromiso con la realidad política, sino más bien que sus formas concretas de intervención no terminen ahogándose en la expresión formal de la ideología o en lecturas victimizantes y le permita, por el contrario, una labor, al mismo tiempo poética y política de constante pregunta, de constante cuestionamiento frente a los relatos mediáticos y objetivables que llaman al olvido, a las conclusiones definitivas, a los informes finales.
En la mitología griega, Medusa, transformada en monstruo por Atenea, convertía en piedra a todo aquel que se expusiera a la luz resplandeciente de su mirada. Podríamos pensar, si el ejercicio del lenguaje nos lo permite, que la violencia en Colombia es una especie de Medusa que paraliza, silencia y convierte en piedra a quien la mira de frente. El arte, en este caso, sería una posibilidad de mirar a la violencia de forma oblicua, es decir, las prácticas artísticas se convierten en una forma de mirar a la violencia sin quedar petrificados.
Bibliografía
Acosta, María del Rosario, comp. Resistencias al olvido. Memoria y arte en Colombia. Bogotá, Universidad de los Andes, 2016.
Agamben, Giorgio. Lo que queda de Auswitchz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III. Valencia: Pretextos, 2000.
Bal, Mieke. “Arte para lo político”. Revista electrónica Estudios Visuales, nro. 7 (2010): 40-65.
Castillejo, Alejandro. Los archivos del dolor. Bogotá: Universidad de los Andes, 2008.
Das, Veena. Sujetos del dolor, agentes de dignidad. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2008.
Diettes, Erika. “‘En el dolor es donde somos iguales’, una charla con la artista Erika Diettes”. Entrevista por José Puentes Ramos. Semana rural, Bogotá, 27 de agosto de 2018.
Foucault, Michel. La arqueología del saber. México: Siglo XXI, 2010.
Gamboa, Alejandro. “Víctimas del arte: Reflexiones en torno a la representación de la guerra en Colombia”. Calle 14 11, nro. 19 (2016): 30-43
García Márquez, Gabriel. Todos los cuentos. Bogotá: La Oveja Negra, 1986.
Levinas, Emmanuel. Ética e infinito. Madrid: Visor, 1991.
Rancière, Jaques. El malestar en la estética. Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011.
Rancière, Jacques. “El teatro de las imágenes”. En Alfredo Jaar. Política de las imágenes, editado por Adriana Valdés, 69-89. Santiago de Chile: Metales Pesados, 2017.
Rubiano, Elkin. “Réquiem NN, de Juan Manuel Echavarría: entre lo evidente, lo sugestivo y lo reprimido”. Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 12, nro. 1 (2017): 33-45.
*El presente trabajo es uno de los resultados parciales del proyecto de investigación Mediaciones estéticas y expresividades de la memoria, llevado a cabo por el grupo de investigación Arte y Cultura de la Facultad de Bellas Artes y Humanidades de la Universidad Tecnológica de Pereira. Dicho proyecto se encuentra inscrito en y es financiado por la Vicerrectoría de Investigaciones, Innovación y Extensión de la UTP.
1.Jaques Rancière, El malestar en la estética (Buenos Aires: Capital Intelectual, 2011), 27.
2.Rancière, El malestar, 28.
3.Rancière, El malestar, 28.
4.Rancière, El malestar, 29.
5.Rancière, El malestar, 30.
6.Rancière, El malestar, 33.
7.Mieke Bal, “Arte para lo político”, Revista de Estudios Visuales, nro. 7 (2010): 40-41.
8.Juan Manuel Echavarría, “Bocas de Ceniza”, acceso el 15 de octubre de 2018, https://jmechavarria.com/en/work/mouths-of-ash/
9.Juan Manuel Echavarría, entrevista por Felipe Martínez Quintero, 12 de abril de 2016.
10.Veena Das, Sujetos del dolor, agentes de dignidad (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2008), 146.
11.Erika Diettes, “Sudarios”, acceso el 15 de octubre de 2018, https://www.erikadiettes.com/sudarios-ind
12.Elkin Rubiano, “Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría: entre lo evidente, lo sugestivo y lo reprimido”, Cuadernos de Música, Artes Visuales y Artes Escénicas 12, nro. 1 (2017): 33-45.
13.Rubiano, “Réquiem NN de Juan Manuel Echavarría”, 94.
14.Erika Diettes, “‘En el dolor es donde somos iguales’, una charla con la artista Erika Diettes”, entrevista por José Puentes Ramos, Semana Rural, Bogotá, 27 de agosto de 2018, https://semanarural.com/web/articulo/entrevistaa-erika-diettes-sobre-su-obra-relicarios/615
15.Erika Diettes, entrevista por Felipe Martínez Quintero, 13 de abril de 2016.
16.Alejandro Gamboa, “Víctimas del arte: reflexiones en torno a la representación de la guerra en Colombia”, Calle 14 11, nro. 19 (2016): 34.
17.Gamboa, “Víctimas del arte”, 34.
18.Nadis Londoño, entrevista por Felipe Martínez Quintero, 8 de julio de 2017.
19.Das, Sujetos del dolor, 222.
20.Jacques Rancière, “El teatro de las imágenes”, en Alfredo Jaar. Política de las imágenes, ed. Adriana Valdés (Santiago de Chile: Metales Pesados, 2017), 87.
21.Emmanuel Levinas, Ética e infinito (Madrid: Visor, 1991), 79.
22.Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisalez, “Requiem NN”, acceso el 15 de octubre de 2018, https://jmechavarria.com/en/work/requiem-nn/
23.Das, Sujetos del dolor, 181.
24.Gabriel García Márquez, Todos los cuentos (Bogotá: La Oveja Negra, 1986), 210.
25.García Márquez, Todos los cuentos, 211.
26.Giorgio Agamben, Lo que queda de Auschwitz. El archivo y el testigo. Homo Sacer III (Valencia: Pretextos, 2000), 82.
27.María del Rosario Acosta, comp., Resistencias al olvido. Memoria y arte en Colombia (Bogotá: Universidad de los Andes, 2016), 43.
28.Rubiano, “Réquiem NN, de Juan Manuel Echavarría”, 37.
29.Echavarría, entrevista.
30.Juan Manuel Echavarría en colaboración con Fernando Grisalez, “Silencios”, acceso el 15 de octubre de 2018, https://jmechavarria.com/en/work/silencios/
31.Echavarría, entrevista.
32.Echavarría, entrevista.
33.Erika Diettes, “Relicarios”, acceso el 15 de octubre de 2018, https://www.erikadiettes.com/relicarios-ind
34.Juan Manuel Echavarría y Fernando Grisalez, “¿De qué sirve una taza?”, acceso el 14 de octubre de 2019, https://jmechavarria.com/en/work/what-is-the-use-of-a-cup/
35.Agamben, Lo que queda, 151-152.
36.Alejandro Castillejo, Los archivos del dolor (Bogotá: Universidad de los Andes, 2008), 469.
37.Michel Foucault, La arqueología del saber (México: Siglo XXI, 2010).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.