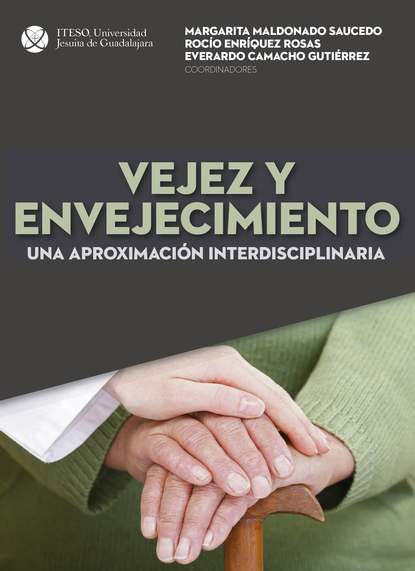- -
- 100%
- +
Existen muchas definiciones y clasificaciones sobre el concepto de afrontamiento. En este estudio se usó la clasificación de estilos que hace Lazarus y Folkman (1986). Como se puede observar en esta dimensión, es frecuente el estilo de afrontamiento activo, principalmente cuando no se cuenta con ningún familiar.
Como yo vivo sola, tengo que cuidar mi salud y le echo muchas ganas a la vida, trato de no apachurrarme y salir adelante. Estoy terminando de estudiar mi secundaria. También salgo a trabajar allá cerca del estadio (YG).
Me levanto muy temprano, le doy de comer a mis animalitos y riego mis plantas (JP).
Cuando se cuenta con alguien, existe una actitud más demandante hacia los familiares: “Los hijos deben de atenderlo a uno”, como es el caso de MR; o en el que se pierde la autoridad y se toma una actitud “sumisa y pasiva” ante el hijo, quien es ahora quien toma las decisiones; como sucedió a MG, la cual recurre a la evasión como una forma de protección ante situaciones estresantes: “Pos mi hijo me trajo y no quiere que me regrese al rancho”.
CONCLUSIONES
Las trasformaciones demográficas y epidemiológicas, al igual que el factor de pobreza, son aspectos que impactan los estilos de vida de los ancianos y su bienestar. Si bien la población está envejeciendo a nivel mundial, cada cultura y grupo social define qué aspectos de su cotidianidad son relevantes para lograr su bienestar, de manera independiente de su situación socioeconómica, que, aunque es importante, existen otros factores relevantes. Todos los participantes, con excepción de uno, provienen de áreas rurales y en situación de pobreza económica, por lo cual, la pobreza en la que actualmente viven, no la perciben como una limitante para vivir “bien”. Sus momentos más felices están relacionados con el campo, la siembra, hacer tortillas, entre otras actividades.
Se encontraron 12 factores de bienestar agrupados en tres dimensiones:
1. Realidad concreta: relacionada con el contexto sociocultural de los ancianos, que incluye los factores de vivienda, recursos económicos, problemática social del entorno y redes de apoyo.
2. Creencias y valores: se enfatizan los valores familiares y culturales, y los factores son su concepto de vejez, los roles culturales determinados por su familia, la religión y sus metas de vida.
3. Factibilidad de cambio psicológico y de salud: en esta dimensión es más factible que el adulto mayor realice cambios para mejorar su bienestar, y en ella se incluye la afectividad, diversión u ocio, salud y los estilos de afrontamiento.
Con respecto a la dimensión de la realidad concreta, se concluye que la vivienda es un aspecto a resaltar, ya que ninguno de los participantes rentaba: su casa era propia o de alguno de los hijos. Si se considera que los participantes eran migrantes nacionales, el hogar propio se convirtió en un reto de vida. Es interesante observar cómo a pesar de su nivel de pobreza y las condiciones mismas de la vivienda, el tener un techo propio es fundamental sobre todo para aquellos que viven solos. De los nueve ancianos entrevistados, cuatro viven solos, lo cual representa 44.4% de la muestra. Este porcentaje es superior al de un estudio reciente realizado por Enríquez, Maldonado, Aldrete, Ibarra, Palomar y Pantoja (2008), en el cual se reporta que, en una muestra de ancianos pobres de la ZMG, 13.3% de las mujeres y 10.5% de los hombres vivían solos.
En su totalidad, han crecido con limitaciones económicas, aunado al hecho de ser migrantes de zonas rurales, a la falta de educación y su fuerte arraigo a los valores familiares y sus creencias religiosas; esto da una especificidad a sus estilos de vida centrados en la satisfacción con la vida, para lo cual es importante considerar: recursos personales y sociales, roles culturales, metas en esta etapa de la vida (principalmente el imperativo de conservar la salud) y sentido de pertenecía (ya sea a la familia o a un grupo social, lo importante es no sentirse solo ni abandonado, en especial si se vive solo).
Si bien existe una problemática social (violencia, alcoholismo, pandillerismo, entre otras) en el entorno donde viven, han aprendido a lidiar con esa situación ya que es parte de su cotidianidad.
Las redes de apoyo, al igual que las anteriores dimensiones, son un aspecto relevante para su bienestar. En muchos casos, en particular cuando se vive solo, los vecinos son las personas que ven por el anciano, ya sea haciendo favores o llevándole de comer, es decir “estar al pendiente de”. La religión, aunada a la red vecinal, se ve reflejada en el caso de quien haya tomado el rol de ir a los sepelios de la colonia a rezar el rosario. Estas redes de apoyo también son recíprocas, y los hijos son una fuente de apoyo importante: “A ver con qué hija me arrimo, pero esta es la mera buena (la hija que vive al otro lado); también tengo una nuera muy buena, la otra hija es bien renegada. Cuando se tiene hijos, uno tiene de todo. Los hijos sirven muchísimo (MR).
Las redes sociales se pueden definir desde diferentes perspectivas: tamaño, tipo de apoyo, intensidad y efectividad de los vínculos; cualquiera que sea, se reconoce al apoyo social como un factor que favorece el bienestar de los ancianos (Enríquez et al, 2008). Las relaciones familiares, y el sentir que siempre se puede contar con la familia, es un elemento relevante para el bienestar (Arroyo & Vázquez, en Garay et al, 2015).
En relación con la dimensión de creencias y valores, existen otras dimensiones que quizá resulten “menos relevantes” a su bienestar, pero que son importantes para su sentido de identidad, como su propio concepto de vejez relacionado principalmente con la salud. También vinculan su etapa con la perdida de seres queridos, vivir de recuerdos, pero finalmente es algo que dios quiere: haber llegado a ser anciano.
Fue interesante observar que dar continuidad a sus creencias familiares impuestas por sus padres resultaba muy importante, ya que les daba un sentido de identidad y pertenencia, tal es el caso de una de las participantes que decía:
Sabía que yo contaría más con mi hijo que con ellas, porque yo pienso que la mujer, si el marido quiere que le den a uno un taco, se lo dan; y el hombre trae los pantalones, él debería de darlos [...] Les dije que mientras tengan a su madre, aunque ande gateando, yo tengo la responsabilidad de ustedes y las traigo aquí en la espalda (JP).
Saber que están cumpliendo con lo “que les corresponde”, como hombre o mujer, se convierte en un factor relevante en su bienestar subjetivo, ya que ir en contra de sus creencias les causaría una disonancia cognoscitiva difícil de lidiar.
La religión es especialmente importante en este grupo para lograr su estabilidad emocional, porque saben que con el “único” que cuentan incondicionalmente es con dios, y es con él con quien comparten sus vicisitudes. En la cultura mexicana, y en específico para esta población, la religión es el eje central de su estilo de vida, ya que muchas de sus actividades giran a su alrededor; su importancia en la población con estas características ha sido documentada en otros estudios (Maldonado & Ornelas, 2006). Es importante mencionar que, al realizar cualquier tipo de intervención en esta población, la religión tendrá un lugar preponderante.
Sus metas de vida están centradas en la salud, estar bien con la familia, hacer lo que les corresponde (labores domésticas y apoyar a sus seres queridos), tener una vejez tranquila y estar sobre todo bien con dios.
Por último, en la dimensión de factibilidad de cambio psicológico y de salud se concluye que se enfocó principalmente en la salud, ya que es una prioridad en esta población. Prácticamente todos padecen alguna enfermedad crónica como diabetes, hipertensión, osteoporosis y, en algunos casos, síntomas depresivos por la pérdida de la pareja. Si bien hay quien asiste a los servicios de salud como Centro de Salud e IMSS, la herbolaria es un recurso muy utilizado, desde tés caseros para diferentes síntomas, preparados específicos inclusive para la “cura del cáncer”.
Se pudo observar la utilización de rituales conductuales y la automotivación para mejorar los estados depresivos. En México, son pocos los estudios sobre la depresión en ancianos en situación de pobreza. Pando et al. (en Nance, s.f.), en un estudio realizado en Guadalajara en 2001, menciona que la prevalencia de depresión en el anciano es de 36% en promedio, de las cuales 47% son mujeres y 27% hombres, y que entre los factores de riesgo encontrados están la viudez, ser solteras o la falta de actividad laboral, entre otras. Asimismo, en otro estudio de García–Peña et al. (en Nance, s.f.), con 7,449 ancianos en la Ciudad de México, se reportó que uno de cada ocho ancianos muestran síntomas depresivos (13.2%). De igual forma, Maldonado (2015) encontró que entre menos satisfacción con la vida, se incrementa la sintomatología depresiva. La Organización Mundial de la Salud (OMS, en Jonis & Llacta, 2013) informa que para 2020 la depresión será la segunda causa de discapacidad a nivel mundial, por lo que habrá que poner un mayor énfasis en los síntomas depresivos y diferenciarlos, ya que muchas veces son confundidos por otra sintomatología que engloba muchos padecimientos mentales como los “nervios”.
Finalmente, es necesario reconocer que en México hay una pobreza y desigualdad persistentes y gran parte de las personas mayores viven en situación de vulnerabilidad social que se manifiesta en carencias que ponen en riesgo su bienestar social. Por ello, la problemática de la vejez y el envejecimiento debe de ser abordada con carácter prioritario en la agenda pública.
REFERENCIAS
Aceves, W. (2011). La ley del barrio. La Gaceta de la Universidad de Guadalajara, No.658. Recuperado de http://www.gaceta.udg.mx/G_nota1.php?id=9599
Alvarado, A. & Salazar, A. (2014). Analisis del concepto de envejecimiento. Grokomos, 25(2) 57–62.
Alvarado, X., Toffoletto, M., Oyanedel, J., Vargas, S. & Reynaldos, S. (2017). Factores asociados al bienestar subjetivo en los adultos mayores. Texto Contexto Enferma, 26(2), 1–10.
Aranda, C. & Pando, M. (2013). Conceptualización del apoyo social y las redes de apoyo social. Revista de Investigación en Psicología, 16(1), 233–245.
Arias, C. (2013). El apoyo social en la vejez: la familia, los amigos y la comunidad. Kairós Gerontología, 16(4), 313–329.
Arroyo, M. & Vázquez, L. (2015). Significados del bienestar familiar y social en personas mayores de contextos urbanos y rurales de Durango. En S. Garay, M. Arroyo & J. Bracamontes (Eds.), Vejez, familia y bienestar. Dimensiones micro y macrosociales del envejecimiento y la vejez. Monterrey: Universidad Autónoma de Nuevo León
Barrera, J. (2016). La lista negra de colonias inseguras. En Milenio Guadalajara. Recuperado de http://www.milenio.com/opinion/jaime-barrera-rodriguez/radar/la-lista-negra-de-colonias-inseguras
Castillo, D. (2009). Envejecimiento exitoso. Revista Médica Clínica Las Condes, 20(2), 167–174.
Cuadra, H. & Florenzano, R. (2003). Bienestar suvjetivo: hacia una psicología positiva. Revista de Psicología de la Universidad de Chile, 12(1) 83–96.
Enríquez, R. (2003). El rostro actual de la pobreza urbana en México. Comercio Exterior, 53(6), 532–539.
Enríquez, R. (2014). La construcción sociocultural de los nervios: emociones, envejecimiento y pobreza en el área metropolitana de Guadalajara. En V. Montes de Oca (Coord.), Vejez, salud y sociedad en México. Aproximaciones disciplinarias desde perspectivas cuantitativas y cualitativas (pp. 119–150). México: UNAM.
Enríquez, R., Maldonado, M., Aldrete, P., Ibarra, M., Palomar, J. & Pantoja, J. (2008). Género, envejecimiento, redes de apoyo social y vulnerabilidad en Mèxico. En R. Enríquez (Coord.), Los rostros de la pobreza: el debate. Guadalajara: Sistema Universitario Jesuita.
Garay S. & Montes de Oca, V. (2011). La vejez en México: una mirada general sobre la situación socioeconómica y familiar de los hombres y mujeres adultos mayores. Perspectivas sociales, 13(1), 143–165.
GDL Denuncia (2014). En Tabachines familias viven en riesgo. Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=OXKiUG-EZnM
Giuliani, M., Soliverez, C. & Peréz (2015). El papel de las metas vitales en el envejecimiento satisfactorio. Kairós Gerontología, 18(20) 121–132.
González–Celis, A.L., Chávez–Becerra, M., Maldonado–Saucedo, M., Vidaña–Gaytán, M.E., & Magallanes–Rodríguez, A.G. (2016). Purpose in life and personal growth: Predictors of quality of life in mexican elders. Psychology, 7(5), 714–720.
Jocik–Hung, G., Taset–Álvares, Y. & Díaz–Coral, I. (2017). Bienestar subjetivo y apoyo social en el adulto mayor. Revista de la Facultad de Cultura Física de la Universidad de Granma, 14(46), 306–321.
Jonis, M. & Llacta, D.(2013). Depresión en el adulto mayor, cual [sic] es la verdadera situación en nuestro país. Revista Medica Herediana, No.24, 78–79.
Lazarus, R. & Folkman, S. (1986). Éstres y procesos cognitivos. Barcelona: Ediciones Martínez Roca.
Maldonado, M. (2015). Bienestar subjetivo y depresión en mujeres y hombres adultos mayores viviendo en pobreza. Acta de Investigación Psicológica, 5(1) 1815–1830.
Maldonado, M. & Órnelas, P. (2006). Religiosidad, fuerza personal y sintomatología depresiva en ancianos que viven en situación de pobreza extrema. En N. Salgado y R. Wong (Eds.), Envejecimiento, pobreza y salud en población urbana. Un estudio en cuatro ciudades de México (pp. 111-120). México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Manrique–Espinoza, B., Salinas–Rodríguez, A., Moreno–Tamayo, K., Acosta–Castillo, I., Sosa–Ortiz, A., Gutiérrez–Robledo, L. & Téllez–Rojo, M. (2013). Condiciones de salud y estado funcional de los adultos mayores en México. Salud Pública de México, 55(2), 323–331.
Marquez, M., Pelcastre, B. & Salgado, N. (2006). Recursos económicos y derechohabiencia en la vejez en contextos de pobreza urbana. En N. Salgado & R. Wong, Envejecimiento, pobreza y salud en población urbana. Un estudio en cuatro ciudades de México (pp. 71–84). México: Instituto Nacional de Salud Pública.
Nance, D. (s.f.). Depresión en el adulto mayor. Recuperado el 13 agosto de 2013, de www.geriatria.salud.gob.mx/descargas/24.pdf
Nogueira, M. (2015). La espiritualidad y su relación con el bienestar subjetivo y psicológico. Revista de Investigaciones de Psicología Social, 1(2) 33–50.
Pantoja, J. (2010). Envejecer en la ciudad: pobreza, vulnerabilidad social y desigualdad de género en adultos mayores. Un estudio en la ciudad de León. León, Guanajuato: Promoción de la Cultura y la Educación Superior del Bajío AC / Universidad Iberoamericana de Léon.
Pelcastre–Villafuerte, B., Treviño–Siller, S., González–Vázquez, T. & Márquez–Serrano, M. (2011). Apoyo social y condiciones de vida de adultos mayores que viven en la pobreza urbana en México. Cadernos de Saúde Pública, 27(3) 460–470.
Ponce, J., Velázquez A., Márquez, E., López L. & Bellido, M. (2009). Influencia del apoyo social en el control de las personas con diabetes. Index de enfermería, 18(4), 224–228. Recuperado el 12 de febrero de 2018, de http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1132–12962009000400002&lng=es&tlng=es
Rivera, J., Benito–León, J. & Pazzi, K. (2015). La depresión en la vejez: un importante problema de salud en México. América Latina Hoy, No.71, 103–118.
Rivera–Ledesma, A. & Montero, M. (2005). Espiritualidad y religiosidad en adultos mayores mexicanos. Salud Mental, 28(6), 51–58
Robles, L (2006). La vejez nuevos actores, relaciones sociales y demandas políticas. Relaciones. Estudios de Historia y Sociedad, 27(105), 141–175.
Rodríguez, M. (2009). La soledad en el anciano. Gerokomos, 20(4) 159–165.
Salgado, N., Díaz–Pérez, M.J. & Maldonado, M. (1995). Los nervios de las mujeres mexicanas de origen rural como motivo para buscar ayuda. Salud Mental, 18(1), 50–55.
Santiago–Vite, J. (2016). Factores que contribuyen al envejecimiento saludable. Ciencia & Futuro, 6(2), 121–136.
Tarrés, M. (2008). Observar, escuchar y comprender. México: Porrúa.
Torres, W. & Flores, M. (2018). Factores predictores del bienestar subjetivo en adultos mayores. Revista de Psicología, 36(1), 9–48.
Vivaldi, F. & Barra, E. (2012). Bienestar psicológico, apoyo social percibido y percepción de salud en adultos mayores. Terapia Psicológica, 30(2) 23–29.
Movilidad personal de adultos mayores residentes en barrios precarios
ELBA KARINA VÁZQUEZ GARNICA ALEJANDRO MENDO GUTIÉRREZ
El presente capítulo se desarrolla en cinco apartados. En el primero se define el marco desde el que se aborda el objeto de estudio, y sirve para aclarar qué se entiende por movilidad personal de los adultos mayores y cómo encuadrar la accesibilidad individual en el espacio doméstico; en el segundo se dan a conocer los elementos metodológicos que se siguieron para la recolección de los datos y el análisis de la información; como tercer aspecto se describe el escenario del estudio, en particular las características urbanas de la colonia y una caracterización de quiénes son los informantes; posteriormente se presentan los resultados en relación con aspectos sociales, estructurales y personales que influyen en la movilidad personal de los adultos, los cambios en la interacción con el entorno urbano y la vivienda y los cambios dados en las relaciones sociales de los adultos; por último, se dan a conocer los aportes finales.
MOVILIDAD EN ADULTOS MAYORES Y ESPACIO COTIDIANO
El presente análisis retoma dos marcos de referencia conceptual complementarios: el de la geografía social del envejecimiento, centrado en reconocer la ubicación física espacial de las personas en edad mayor, y el de la psicosociología del espacio cotidiano, enfocado en registrar la significación cultural de las configuraciones urbano–arquitectónicas. En ambas perspectivas, tanto la persona como los aspectos ambientales son medulares. Los dos encuadres interactúan dentro de un marco de referencia holístico, que involucra lo social, lo psicológico y las dimensiones físicas de la experiencia espacial, formando así complejas interrelaciones que constituyen un conjunto indivisible.
El adulto mayor no es un ser pasivo constreñido por el entorno sino que tiene un papel activo en el ambiente y es un agente en la conformación de este. Los adultos hacen uso de las distintas posibilidades provistas en su entorno de acuerdo con su nivel de desarrollo y su bagaje cultural.
Por su parte, el conjunto social proyecta una intrincada red de imaginarios y roles intersubjetivos que proveen estabilidad y orientan la vida de las personas en un lugar geográfico particular, el cual ha sido marcado por interpretaciones de experiencias pasadas que permiten a las personas obtener recursos para vivir en una sociedad funcional (Sylvestre, 1999).
A su vez, los componentes constructivos del espacio material cotidiano —tanto en la escala urbana de los entornos convivenciales públicos como en el nivel privado del ámbito habitacional en la vivienda— se constituyen como elementos limitantes o potenciadores de la autonomía física de las personas, al tiempo que, según advirtiera Chombart de Lawe (1976), son receptores de las cargas representacionales colectivas y la simbólica personal subjetiva con que se significan y funcionalizan los espacios materiales objetivos.
Desde este marco de referencia, se entiende la movilidad personal como la capacidad corporal que permite al adulto desplazarse en el momento que desee y al espacio que decida. Debido a esta facultad posibilitadora de la libre locomoción y traslado es que la movilidad está relacionada con la autonomía individual y la accesibilidad; es decir, están en interjuego la voluntad, el espacio y el conjunto de funciones corporales, de manera que permiten a un individuo trasladarse materialmente y realizar itinerarios físicos por los distintos espacios–ambiente para que desarrolle su vida. Es de acuerdo con las posibilidades de movilidad que los adultos mayores pueden vivir una vejez en bienestar y autonomía, o en su defecto con dependencia y bajo el cuidado de otros (Sylvestre, 1999; Etxeberria, 2014).
Se considera que hay una interrelación entre medio ambiente y sujeto, donde continuamente se redefine y reconstruye la vida adulta y el espacio habitado. Así, la movilidad personal precisa de diversos dispositivos concretos: vías apropiadas para el tránsito, equipos mecánicos para la trasportación, dispositivos complementarios para garantizar la seguridad de peatones, arreglos sociales para igualar las oportunidades de acceso a sitios, entre otros. Cuando alguno de estos es deficiente o inexistente, la movilidad personal se ve reducida, limitando la experiencia vital de las personas.
El análisis que aquí se hace responde a dos esferas de las relaciones ambientales: una es el nivel micro, esto es, la relación de la persona con su espacio inmediato, el hogar; y otra es a nivel meso, entendido como la relación del adulto con su entorno social mediato, en este caso la colonia. No es objeto de análisis el macrosistema, es decir, los espacios más lejanos, relacionados con la ciudad (Vázquez–Honorato & Salazar–Martínez, 2010).
ELEMENTOS METODOLÓGICOS DEL ESTUDIO
El estudio se enmarcó en el paradigma cualitativo (Flick, 2007) desde el cual se procura una postura comprensiva en el estudio de los significados y las experiencias de las personas. El método desde el que se desarrolló el estudio es el etnográfico (Hammersley & Atkinson, 1994). Las visitas a la colonia y a los informantes fueron de agosto de 2011 a febrero de 2012.
Se eligió Lomas de Tabachines, en Zapopan, Jalisco, por contar con los siguientes criterios: es una colonia con índices de envejecimiento, en situación de pobreza, ubicada en la periferia de la ciudad; tiene antecedentes de organización social de los colonos para hacerse de los servicios, lo que implica el desarrollo de la identidad de los envejecidos en el espacio urbano.
Para el muestreo, se realizó una selección intencionada y fásica de los informantes (Rodríguez, Flores & García, 1999). El contacto se logró mediante el vínculo con el líder de un grupo representativo en la colonia, quien nos presentó a varios de los adultos en su reunión semanal ordinaria, y estos a su vez nos comentaron de otros, y para relacionarnos con ellos acudimos a sus domicilios según las indicaciones que nos habían dado.
Las estrategias de recolección de los datos fueron la entrevista abierta a manera de conversación y la observación no participante. Esta triangulación de técnicas permitió fortalecer los datos del estudio y potenciar la interpretación de los resultados centrales (Flick, 2007; Rodríguez, Flores & García, 1999).
Las entrevistas se realizaron en las viviendas de los adultos mayores (1) y fueron audiograbadas con una duración promedio de dos horas. Para su desarrollo se procuró la narración subjetiva de los informantes, recuperando las anécdotas, el recuento de los acontecimientos y las experiencias, de acuerdo con sus interpretaciones y significados (Hammersley & Atkinson, 1994).
Las observaciones se registraron en notas de campo, el guion de observación cubría aspectos de la colonia, la vivienda y las relaciones entre los adultos mayores con otros actores.
El tratamiento de los datos se hizo mediante análisis de contenido, para lo cual se priorizaron las categorías conceptuales a la frecuencia de los códigos; se separaron los datos en unidades temáticas; se clasificaron las unidades y fueron examinadas línea por línea; se realizaron síntesis y agrupamientos, lo que permitió una distribución ordenada de los datos, descubrir sus relaciones, la estructura y las dimensiones de cada categoría; por último, se obtuvieron los resultados (Krippendorff, 1990; Rodríguez, Flores & García, 1999).
ESCENARIO DE ESTUDIO
Cualidades urbanas e infraestructura de los hogares
De acuerdo con una nota publicada en El Informador en 2010, sobre un estudio realizado por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en 2008, se reporta que Lomas de Tabachines es una de las tres colonias más marginadas de la zona metropolitana de Guadalajara (ZMG). La descripción que se hace de la colonia es la siguiente: