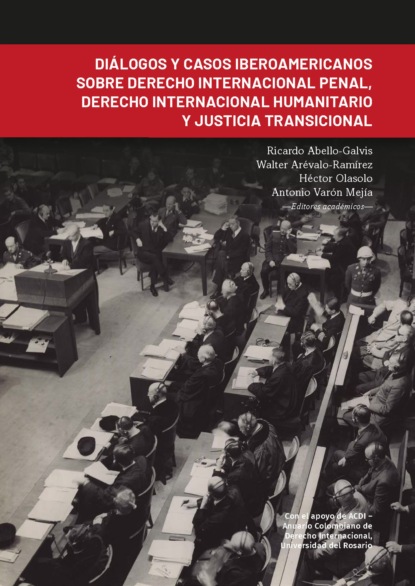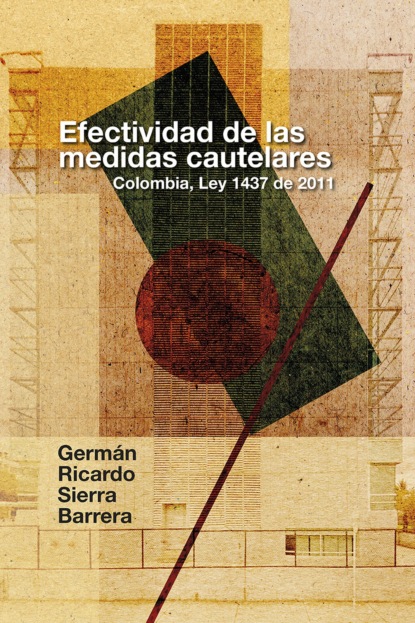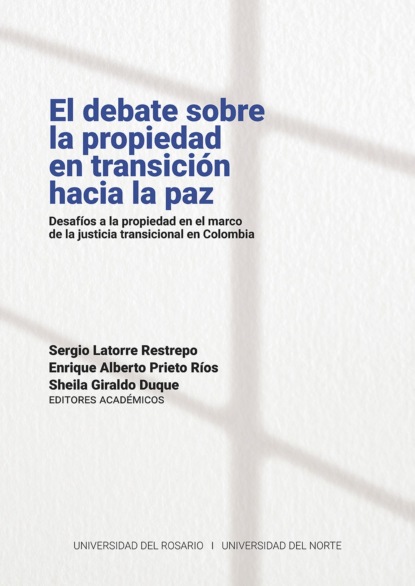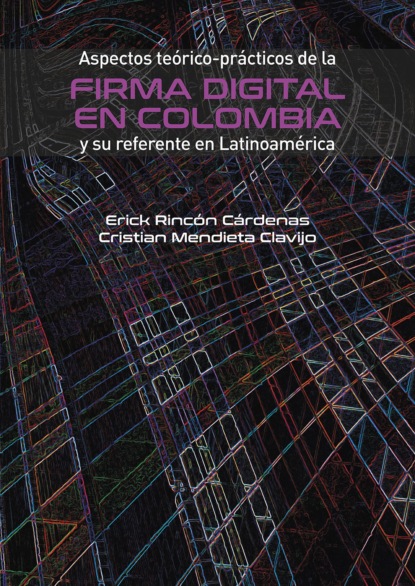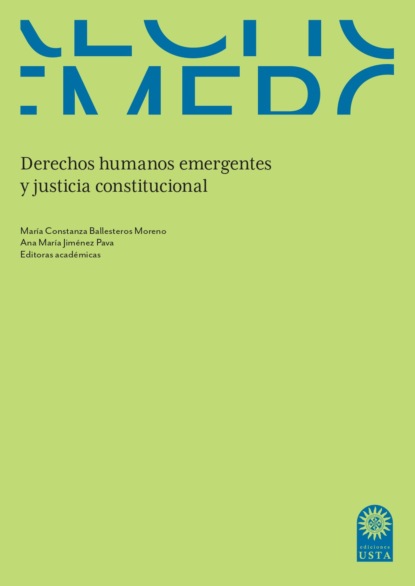La armonía que perdimos
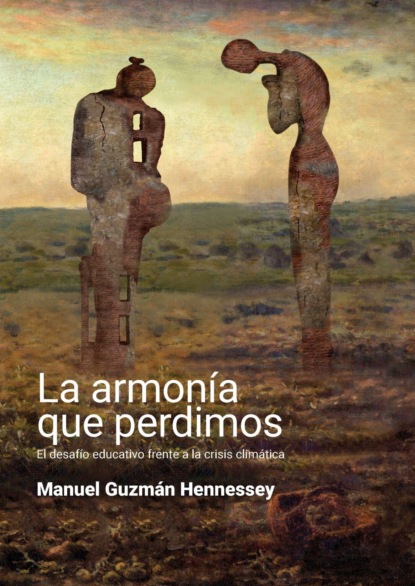
- -
- 100%
- +
El tránsito hacia una nueva sociedad debe empezar ya; durante la pandemia (periodo incierto), cabalgando entre sus miedos e incertidumbres, desafiando la cotidiana muerte de miles de seres humanos y afirmando, por encima de todo, la vida. Escribo desde mi experiencia como profesor universitario. Desde mi puesto de ser humano al que le fue dado transitar entre los siglos XX y XXI, el periodo de formación, y quizá de desenlace, de la crisis del cambio global. Escribo en calidad de testigo del Antropoceno. Durante el tiempo de los más fabulosos avances tecnológicos alcanzados por la más alta ciencia que hemos labrado a través de siglos de cultura y civilización humanas, podemos constatar que la doble amenaza que nos acecha —la crisis climática y el debilitamiento de las democracias— son producto del pensamiento del Hombre.
Noam Chomsky les ha llamado “las amenazas gemelas” (Cooperación o extinción, Penguin Random House, 2020), pero el cambio global y las armas nucleares de destrucción masiva son quizá las más complejas elaboraciones de un pensamiento humano que ha venido refinándose desde cuando Nicolás Copérnico, Galileo, Kepler, Descartes y Newton dieron forma a una ciencia prometeica que, sin embargo, hemos usado como armas de doble filo. Estas dos amenazas son bélicas. El carácter guerrero del armamentismo nuclear es evidente, el otro es menos conocido. Andrew Harper, asesor especial sobre Acción Climática de la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), se ha encargado, recientemente, de recordarlo: “Es una guerra contra la naturaleza. Nosotros la hemos desencadenado y estamos pagando las consecuencias. La gente está huyendo para poner a salvo su vida”6.
Habíamos aprendido a usar los recursos naturales para el bienestar colectivo, pero inventamos también la forma de acabar con ellos hasta la extinción de innumerables especies y ecosistemas; consagramos el esfuerzo colectivo del progreso al propósito de crecer de manera ilimitada (como si este fuera un planeta infinito) y logramos la proeza de desestabilizar las condiciones físicas y químicas de la atmósfera, algo que ninguna otra civilización había logrado. Cuando nos dimos cuenta de que podíamos aprovechar las formulaciones teóricas de la física clásica para dar el gran salto ‘en hombros de gigantes’ que significó la mecánica cuántica, decidimos usar aquel conocimiento simultáneamente para la vida y para la muerte. Para la producción de energía nuclear y de armas nucleares. Parece que no habíamos quedado satisfechos con los resultados de la Primera Guerra Mundial (1914-1917) y decidimos prepararnos en serio para la segunda, y después para la tercera. Niels Bohr y Werner Heisenberg y Robert Oppenheimer y Leo Szilard y Jonh von Neumann y Enrico Fermi y Albert Einstein se emplearon a fondo en los proyectos Manhattan y Uranio. Parecían competir por el hallazgo de una gran solución para la vida, cuando, en realidad, lo hacían para la muerte; así se comprobó el 6 de agosto de 1946 en Hiroshima y Nagazaki. Sin embargo, esos mismos principios teóricos habrían de servirles a Rutherford, Planck, Hahn, Fermi, Meitner y algunos otros para desarrollar la energía nuclear para usos pacíficos7. Chomsky publicó sus advertencias en medio de la pandemia, y sus pensamientos han removido los míos sobre la urgencia de abandonar la perspectiva ecologista tradicional que rechaza el uso de la energía nuclear de fisión como energía de transición hacia un futuro libre de carbono8. Propongo adoptar una actitud favorable a este uso de energía mediante un nuevo tipo de ambientalismo: el ambientalismo nuclear. Y me apoyo en quien iluminó el camino sobre esta nueva realidad, James Lovelock:
Debemos vencer el miedo y aceptar la energía nuclear como una fuente de energía segura y probada que causa perjuicios mínimos a escala global. Hoy es tan fiable como puede serlo cualquier otro sistema en el que intervenga la ingeniería humana, y tiene las mejores estadísticas de seguridad de todas las fuentes de energía a gran escala9.
Una de las primeras alertas que lanzaron los científicos del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) fue la de que podría haber nuevas enfermedades, pandemias, zoonosis y mutaciones biológicas en los ecosistemas intervenidos artificiosamente por el Hombre. En el año 2015 apareció un artículo del investigador Boris Schmid en la revista PNAS. Allí se explicaba cómo el clima podía crear una pandemia. El autor recordó que la peste negra, que diezmó la población europea a mediados del siglo XIV (la bacteria Yersinia pestis, que desapareció en el siglo XIX), surgió como consecuencia de una zoonosis. Los investigadores estudiaron las condiciones climáticas que precedieron a la propagación de la enfermedad, recopilando datos epidemiológicos de más de 7700 brotes de peste y en los anillos de los árboles de varias regiones de Asia Central. El trabajo sostiene que los diversos brotes de peste en Europa fueron consecuencia de diferentes eventos climáticos. Pues bien, a pesar de que ya se han publicado numerosos artículos, corroborados por estudios científicos, sobre el hecho de que los nuevos virus están asociados a la destrucción de los ecosistemas, la deforestación, el tráfico de animales silvestres, la expansión de los monocultivos y el cambio del uso del suelo, la mayoría de los análisis sobre la pandemia parece ignorar estas evidencias.
Me he preguntado muchas veces ¿por qué perdimos la armonía que tuvimos? Y he corroborado, ya en los primeros veinte años del siglo XXI, lo que pensó Roszak en la segunda mitad del siglo XX, cuando escribió, en su libro El nacimiento de una contracultura, que la angustia ambiental de la Tierra ha afectado nuestras vidas como una transformación radical de la identidad humana10. En medio del encierro del coronavirus, he tenido días en que pierdo la esperanza y días en que la recupero. He tenido, incluso, días de una esperanza demencial (como escribió Ernesto Sábato). Momentos en los que siento que las posibilidades de una vida más humana están al alcance de nuestras manos. Escribo desde esta perspectiva: la de poder impulsar, desde la educación, la construcción de una sociedad más humana. Creo que eso bastaría para empezar a recuperar la esperanza. Por eso haré mías las palabras que escribió Sábato, hace más de veinte años, en su libro La resistencia, y que parecen haber sido escritas (sentidas, pensadas) para uno de estos días difíciles que estamos viviendo:
Este es uno de esos días. Y entonces, me he puesto a escribir casi a tientas en la madrugada, con urgencia, como quien saliera a la calle a pedir ayuda ante la amenaza de un incendio, o como un barco que, a punto de desaparecer, hiciera una última y ferviente seña a un puerto que sabe cercano pero ensordecido por el ruido de la ciudad y por la cantidad de letreros que le enturbian la mirada. Les pido que nos detengamos a pensar en la grandeza a la que todavía podemos aspirar si nos atrevemos a valorar la vida de otra manera. Les pido ese coraje que nos sitúa en la verdadera dimensión del hombre. Todos, una y otra vez, nos doblegamos. Pero hay algo que no falla y es la convicción de que —únicamente— los valores del espíritu nos pueden salvar de este terremoto que amenaza la condición humana11.
Ahora bien, cuando afirmo que la doble amenaza que nos acecha es producto del pensamiento del Hombre, me refiero a la equivocada ruta del progreso que decidimos seguir y a la crisis de nuestro ser social. La ciencia y la filosofía, erigidas por el positivismo como antorchas iluminadoras de un mundo feliz, acabaron alumbrando nuevos e inciertos abismos. La democracia, que creímos por mucho tiempo la más civilizada manera de vivir en sociedad (y lo seguimos creyendo), devino en grotescos disfraces de una libertad generadora de modernas esclavitudes. James Madison alcanzó a vislumbrar este peligro en 1791:
No puedo imaginar límites a la osada depravación de los tiempos que corren, en tanto los agentes del mercado se erigen en guardia pretoriana del Gobierno, en su herramienta y en su tirano a la vez, sobornándolo con liberalidad e intimidándolo con sus estrategias de opciones y sus exigencias12.
Después de Madison vinieron H. D. Thoreau, R. W. Emerson, y A. Leopold. Se preguntaron por el puesto del Hombre en la Tierra. Por las relaciones de armonía y respeto por todas las formas de vida. Leopold se refirió a una nueva ética no antropocéntrica y la denominó la ética de la Tierra. “Una cosa es correcta cuando tiende a preservar la integridad, estabilidad y belleza de la comunidad biótica. Es incorrecta cuando hace lo contrario”13.
La ética de la Tierra dio origen a la democracia de la Tierra, una forma novedosa de gobernanza global que, tal vez, apunte a resolver la armonía que perdimos y nos libre, definitivamente, de la amenaza. Los derechos humanos individuales y colectivos deben estar en armonía con los derechos de las otras comunidades naturales de la Tierra. Los seres vivos tienen derecho a seguir sus propios procesos vitales. La diversidad de la vida expresada en la naturaleza es un valor en sí mismo. Los ecosistemas tienen valores propios que son independientes de la utilidad que les prestan a los seres humanos. Traigo una explicación de Belkis Cartay. La cita Antonio Elizalde en su artículo “Derechos de la naturaleza”:
Nuestra época ha perdido el sentido del vínculo y del límite en sus relaciones con la naturaleza. Vínculo como líneas, alianzas, ligazones, anclajes y enraizamientos. Límite como lindero, umbral que no se cruza, valor límite, signo de una diferencia. La modernidad transformó la naturaleza en medio ambiente, una súper-naturaleza haciendo al hombre el centro de la misma. Y en este dualismo, este modelo de ética, difícilmente encajan los planteamientos y soluciones que la actual crisis ecológica requieren14.
Todas las especies vivas están en peligro. Si toda la humanidad muriese… se planteaba Hermann Hesse:
Todos los dioses y todos los demonios habidos, sea entre los griegos, los chinos o los cafres, todos están con nosotros, están presentes, como posibilidades, deseos o caminos. Si toda la humanidad muriese, con la única excepción de un solo niño medianamente dotado, este niño superviviente volvería a hallar el curso de las cosas y podría crearlo otra vez todo; dioses, demonios y paraísos, mandamientos e interdicciones, antiguos y nuevos testamentos15.
Tal vez nos parezca apocalíptica la visión de Hermann Hesse; en realidad, es un mensaje de esperanza que a mí me recuerda un verso de Walt Whitman: “La hojita más pequeña de la vida nos recuerda que la muerte no existe, y que si alguna vez existió fue solamente para producir la vida”16.
Hölderlin también se anticipó a nuestro tiempo. Los cambios que se debe la humanidad a sí misma, hoy, no pueden ser cambios cosméticos. El desarrollo sostenible no puede seguir girando alrededor de su noción de oxímoron sin desatar hacia delante el nudo de las transformaciones estructurales. La visión del desarrollo no puede seguir ligada a la nociva consideración del crecimiento. Los cambios deben incorporar todos los componentes de la cultura. Hölderlin supo que había que propiciar cambios profundos desde la base cultural de la humanidad, y no simplemente desde sus estructuras funcionales:
¡Que cambie todo a fondo! ¡Que de las raíces de la humanidad surja un nuevo mundo! ¡Que una nueva deidad reine sobre los hombres, que un nuevo futuro se abra ante ellos! En el taller, en las casas, en las asambleas, en los templos, que cambie todo en todas partes17.
Y en una época más reciente, Augusto Ángel Maya, pionero del pensamiento ambiental en Colombia, entendió pronto la relación entre la cultura, el dilema del desarrollo y la crisis ambiental. Escribió: “Es probable que la crisis ambiental nos obligue a repensar la totalidad de la cultura”18.
¿Nos alcanzará el tiempo para repensar la totalidad de la cultura? Augusto Ángel Maya escribió esto en 1991. Han pasado casi treinta años y aún no hemos empezado. Pero aún tenemos tiempo. Me anima la esperanza de que entendamos pronto la urgencia de transformar la cultura para salvar la vida. Escribo para Elena, que apenas busca en su cerebro los sonidos del lenguaje más hermoso del mundo. Quisiera que este libro fuera leído como lo que es: no un texto técnico o académico, sino un llamado humano que le escribe un abuelo a su nieta, con la certeza de que cuando ella lo pueda leer él ya no estará aquí. Escribo para que sus padres le vayan contando el mundo que deberá contribuir a transformar.
Notas
* Para conocer más sobre la encuesta publicada por la OMS, puede consultarse el siguiente vínculo: https://www.who.int/es/news-room/detail/05-10-2020-covid-19-disrupting-mental-health-services-in-most-countries-who-survey
** El “Romance” del conde Arnaldos dice: “Por tu vida el marinero dígasme ora ese cantar, respondióle el marinero tal respuesta le fue a dar, yo no digo mi canción sino a quien conmigo va”. La versión que sugiero escuchar es de Amancio Prada, en este enlace: https://www.youtube.com/watch?v=rjJ9mm4lXcM
Primera parte El mundo en que vivimos
1. Once años: pandemia y bifurcación
Es probable que la humanidad no tenga que esperar mucho tiempo (¿2050-2100?) para conocer las consecuencias catastróficas de las amenazas cruzadas que hoy penden sobre nosotros. De hecho, cada día (de estos últimos que toma la escritura de este libro) se conocen nuevos datos sobre la catástrofe humanitaria que va dejando la pandemia Covid-19. Pérdidas de vidas humanas y millones de personas que han perdido sus empleos. Pero la crisis climática ya acumulaba sus propios datos, no menos alarmantes que los de la Covid-19. Según el informe de Acnur “Tendencias globales. Desplazamiento forzado en 2019”19, el año pasado hubo 79,5 millones de desplazados forzosos. Hay desplazados por pobreza, estados fallidos, guerras internas, conflictos entre naciones, inundaciones, sequías, huracanes, subidas del nivel del mar sobre sus territorios. Todos estos factores acaban entrecruzándose en una sola crisis. Beatriz Felipe, autora del informe Migraciones climáticas: una aproximación al panorama actual, describe cómo se mezclan las variables de pobreza, violencia y crisis climática. Se apoya en un ejemplo: la caravana de migrantes que abandona el corredor seco de Centroamérica (una región árida y pobre golpeada por sequías cíclicas)20.

Deshielo en Groenlandia en 2019.
El número de desplazados climáticos aumentará si se acentúa el deshielo de los glaciares del Himalaya, o del permafrost de Siberia y Groenlandia y se libera el metano contenido allí; o si se acelera la pérdida de la capa de hielo del océano glacial ártico. Un equipo liderado por científicos de la Universidad de Washington ha seguido la evolución de esas masas de hielo durante un periodo de 16 años mediante la información suministrada por los láseres de los satélites ICESat y ICESat-2. Los datos que revelaron en junio de 2020, publicados en la revista Science21, muestran que la pérdida neta de hielo de la Antártida y Groenlandia entre 2003 y 2019 aumentó el nivel del mar en 1,4 centímetros. Se sabe que Groenlandia es responsable de dos terceras partes de ese incremento y que la Antártida lo es del otro tercio. El servicio de vigilancia de la atmósfera de la red europea Copérnico señaló el aumento, en junio 2020, de los incendios y el calor en el extremo nororiental de Siberia, que causaron la emisión de 59 megatotenaldas de dióxido de carbono22.
Según las proyecciones de la Met Office, la temperatura media mundial para 2020 estaría entre 0,99 °C y 1,23 °C por encima del promedio preindustrial del periodo 1850-190023. Si este pronóstico se cumplía, continuaría la tendencia de años más cálidos que el mundo ha experimentado desde 2015, cuando las temperaturas globales alcanzaron, por primera vez, 1 °C por encima del periodo preindustrial. En el momento de escribir esta página (julio de 2020), ya sabemos (según un informe de la OMM) que abril de 2020 fue el abril más cálido desde que se tienen registros, exceptuados los años con fenómenos del Niño.
Todas las previsiones de la mejor ciencia disponible — especialmente las que contiene el Informe Especial 1,5 del IPCC (2018)24— indican que un estado de catástrofe generalizado, relacionado con los efectos del cambio climático, puede llegar antes de 205025. No obstante, algunos creen que poner a 2050 como la meta (un año más o menos lejano de nuestros días) puede distraernos de la emergencia climática que es necesario declarar ya, como en efecto lo hicieron muchos países durante 2019. La declaratoria de esta emergencia climática estaba en curso en países como Colombia cuando sobrevivo el coronavirus (en febrero de 2020). Ya no tiene sentido declarar una emergencia climática sin acompañarla de un Plan de Recuperación de la economía. Europa también había formulado su Pacto Verde antes de la pandemia (diciembre de 2019). Respondía a la urgencia de la crisis climática. En junio de 2020 propuso (en medio de la pandemia) una estrategia ambiciosa para implementarlo: el paquete de recuperación verde. Medidas orientadas a reconstruir las economías afectadas pero incorporando acciones sobre la crisis climática. Repensar la sociedad y desarrollar un nuevo modelo de prosperidad, inversiones para la transición hacia una economía climáticamente neutra, protección de la biodiversidad y transformación de los sistemas agroalimentarios. Todo esto generará nuevos empleos, crecimiento sostenible y mejoras en la forma de vida de la gente. Lo novedoso de esta alianza es que reúne a los actores claves de la sociedad: 79 eurodiputados, grupos de la sociedad civil, incluidos 37 ceo de grandes empresas, 28 gremios empresariales, la confederación sindical europea, siete ONG y seis centros de pensamiento. Colombia debe formular su Pacto Verde. Que tenga la capacidad de recuperar las economías locales, pero que interprete el sentido de urgencia de la emergencia ambiental y climática que vivimos. Nuestras prioridades son distintas de las europeas: un plan integral de agricultura sostenible, lucha contra la deforestación y los cambios en el uso del suelo; una reformulación (en contexto Covid-19) del plan de transición energética 2050, que incluya eficiencia energética y se articule con incentivos tributarios: un más equilibrado impuesto al carbono; incorporación de sectores como la industria, el comercio y el turismo; planes integrales de recuperación y adaptación en zonas de alta vulnerabilidad, y educación para estos grandes cambios, concebidos no como simples materias electivas en los currículos, sino como una cruzada nacional de gran alcance. La sociedad tiene que prepararse para cambiar mediante una estrategia de descarbonización de largo plazo que incluya a todos los actores.
Por eso se dice (o se decía) desde 2018 que 2030 era el año límite para que estuvieran listas las transformaciones de la economía orientadas a impedir el desenlace negativo de la crisis. Faltan solo once años. Bueno, eso faltaban cuando empecé a escribir este libro. Ahora faltan menos de diez. Cuando se empezó a señalar el 2030 como el año límite para los grandes cambios, no se sospechaba que podría sobrevenir una pandemia. En 1984, Erwin Laszlo se preguntó cuál era el lugar que ocupaba la humanidad en la evolución de la cultura, y fundó el Grupo de Investigación de Evolución General. Y en 1993, cuando hubo certezas científicas de que el modelo de crecimiento ilimitado y la economía intensiva del carbono eran dos fuerzas que retroalimentarían procesos letales para la humanidad, creó el Club de Budapest. ¿El objetivo?: “Unir fuerzas para cambiar el rumbo de nuestro mundo (insostenible, polarizado e injusto) y encaminarlo hacia la ética y el humanismo”. T. Roszack fue seguidor de Lazlo, y señaló que “cuando se alcanza un punto crítico, que es el punto de bifurcación, el sistema o bien se desmorona o bien se reorganiza de otra manera para estabilizarse”. Parece que hemos entrado en ese punto crítico. No es el único pensador contemporáneo que ha señalado la inminencia del punto de bifurcación. Los dos caminos son evidentes: profundizar el modelo de crecimiento ilimitado y avanzar, a velocidades aceleradas, hacia un abismo inédito. O detener el tren suicida de la historia (el tren del desmoronamiento de las cosas) y empezar a construir una sociedad a escala humana. La paradoja es que, hoy, un pequeñísimo individuo, que ni siquiera es considerado un ser vivo por muchos científicos, puede ayudarnos a construir este segundo escenario. El escenario de la bifurcación favorable a la continuidad de la vida.
¿Hacia una nueva ‘normalidad’?
Es aún prematuro elaborar hipótesis sobre lo que vendrá. El signo de lo impensable nos determina, y del conjunto de incertidumbres entrelazadas que vislumbramos en el futuro cercano, solo alcanzamos a elaborar escenarios borrosos. No obstante, lo que hoy nos sucede tiene ya, al menos entre los especialistas, dos interpretaciones que aquí planteo en forma de preguntas: ¿una crisis que acabará en unos cuantos meses al cabo de los cuales todo volverá a ‘la normalidad’? ¿Una pandemia de implicaciones ambientales, sociales y económicas impredecibles que, no obstante, confirmará la índole del Antropoceno y nos enfrentará a un escenario de mayor complejidad?
Lo cierto es que debemos aprovechar el inesperado laboratorio global de sociedad baja en carbono —como ya dije—; hemos llegado a él, no como consecuencia de una decisión colectiva para hacerle frente a la crisis climática, sino como medida sanitaria para evitar el contagio de un virus. De manera que aunque no es precisamente un ensayo planificado de sociedad baja en carbono puede servirnos para dos propósitos generales: 1) calcular el impacto de la reducción drástica de emisiones de carbono, la recuperación súbita de los ecosistemas y la disminución de la contaminación en las grandes ciudades, y 2) parar y pensar de nuevo.
Desde el punto de vista técnico, se nos dice que se trata de una pandemia relacionada con mutaciones biológicas imprevisibles. He ahí una tercera palabra que puede ayudarnos a entender lo que sucede: mutaciones. ¿Una mutación biológica que repercutirá en una mutación de la sociedad global? ¿Estamos en los comienzos de un cambio estructural profundo y no simplemente ante una ola que volverá a decrecer hacia ‘la normalidad’? ¿Un nuevo orden y no simplemente una crisis?, o mejor: ¿un nuevo orden catapultado por una pandemia? Más preguntas que respuestas. Pero de todas ellas hemos ido derivando una certeza, que quizá podemos descomponer en partes para ir armando, poco a poco, este incierto rompecabezas que nos espera.
Primera pieza: habrá nuevas pandemias. Segunda: las pandemias, probablemente, estarán relacionadas con la pérdida de hábitat de múltiples ecosistemas acorralados por el crecimiento ilimitado de las ciudades y el uso indiscriminado de recursos naturales. Tercera: las nuevas pandemias, así mismo, estarán relacionadas con el aumento de la temperatura global de la Tierra, la acidificación de los océanos y las altas concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera. Cuarta pieza: el inusitado laboratorio de sociedad baja en carbono que hemos vivido tendrá tan solo aplicaciones e interpretaciones académicas, mas no derivaremos de este cambios conductuales profundos en nuestros sistemas de producción y consumo. Quinta: aunque un cuadro de incertidumbres de corto y mediano plazo desestabiliza nuestro consabido ‘control’ sobre las cosas, una lenta certeza se irá formando en la conciencia colectiva: la de que de la crisis saldremos no para la conocida ‘normalidad’ del mundo, sino para un punto de bifurcación que señalará dos caminos divergentes. Antes de hablar sobre lo que, a mi juicio, implicará ese punto de bifurcación, quiero detenerme un momento en la necesidad de encontrar, cuanto antes, un modelo de plataforma global para gestionar el conocimiento sobre esa bifurcación, sin duda ya inminente.
Plataformas de reacción global

Plataforma Gisaid en 2020
En enero de 2020 investigadores de China divulgaron la primera secuenciación del genoma del virus que hoy nos amenaza. Los científicos unen esfuerzos a nivel global en otra tarea monumental: descubrir cómo está mutando el virus que causa la enfermedad. Según la BBC de Londres, hasta la fecha, más de 18 000 genomas del SARS-CoV-2 han sido secuenciados por investigadores en diferentes países. Y entonces hemos decidido aprovechar una fabulosa plataforma pública —que se había construido en Internet para conocer mejor la evolución del virus de la gripa—; la plataforma Gisaid, que permite comparar estos genomas y analizar sus diferencias. Se trata de una base de datos de acceso abierto creada en 2008: la Iniciativa Global para Compartir Datos sobre Influenza. Hoy nos servirá (probablemente) para saber de dónde vino, y para dónde va la Covid-19.