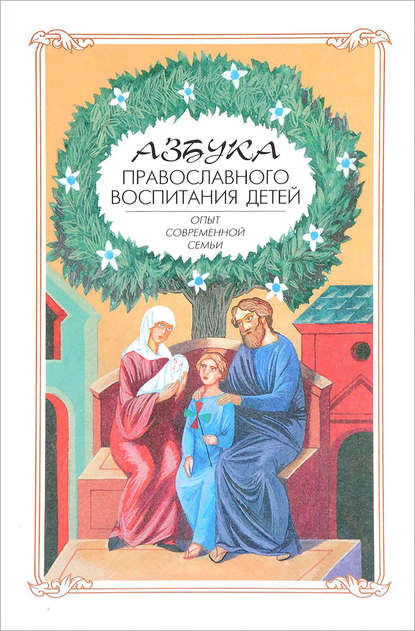- -
- 100%
- +
Naturalmente, los muchachos se bañaron en la parte profunda y silenciosa del río, se agarraban de los ganchos de hierro que sujetaban las vigas y así pataleaban en esas aguas insondables.
El pequeño jorobado se sentía muy seguro en compañía del valiente y magnífico Simbad hasta el punto de lanzar de pronto un grito triunfal y alegre:
—Aquí toco fondo —dijo y estiró las delgadas piernitas hacia abajo. Despegó de los ganchos de hierro los dedos manchados de tinta y sin pronunciar otra palabra se hundió en la corriente. Simbad sólo vio por unos segundos su extraña joroba bajo la superficie del agua, pero después se hizo un largo silencio en el río, en el paisaje, bajo los grandes tilos, como si una varita mágica hubiera tocado incluso el monasterio que también quedó muerto en un santiamén, como en las mil y una noches.
Simbad se plantó de un salto en la orilla como si un cangrejo le hubiera pizcado los pies, permaneció unos instantes observando el agua inmóvil que removió luego con una rama rota. Después se vistió a toda prisa y apretando los labios empezó a correr río arriba hacia el puente de madera que se posaba sobre el Poprád como una araña de largas patas. Se topó en el camino con algunas personas que miraron perplejos a ese muchacho que corría pálido como la cera y Simbad creyó oír que mencionaban al misterioso Lubomirski.
Junto al puente se mecía una barca atada con una cuerda. La navaja del alumno estaba bien afilada, pues en sus horas libres no hacía más que sacarle filo. En un dos por tres cortó, pues, la cuerda, y las rápidas espumas no tardaron en llevar la barca río abajo mientras Simbad, con los ojos abiertos de par en par, miraba hacia adelante, hacia los grandes tilos... A lo mejor volvía a estar allí papa Gregorio como antes, agarrado de un gancho de hierro, y todo había quedado, pues, en una mala pasada...
Sin embargo, ese lugar donde el río parecía dormir plácidamente seguía tan quieto como hacía unos minutos. Simbad dirigió la barca con cuidado hacia el sitio donde se había hundido el papa Gregorio e introdujo bien hondo el remo. Después metió la mano en el agua, como si papa Gregorio se encontrara allí cerca... A continuación se puso a remar en silencio río abajo. Se detuvo, el remo se clavaba en el fondo del Poprád ya somero y cubierto de guijarros, piedras grandes emergían del río a lo lejos, todas ellas papas Gregorio por un instante; una trucha roja se deslizó asustada por el agua que centelleaba y espumeaba como si alguien filtrara plata fundida en un gran colador.
Poco a poco quedaron atrás los pretiles del monasterio, aparecieron los frutales que resplandecían con sus rojos y amarillos. El profesor Privánka escardaba el huerto calzado con botas y con la sotana arremangada, y Simbad se escondió atemorizado en el fondo de la barca.
Después continuó remando; el monasterio quedó muy atrás. Sobre el río se inclinaban los arbustos, pero bajo estos sólo encontró una viga podrida de madera de pino.
Ya anochecía; se escondía el sol tras las altas montañas, y las delgadas franjas de tierra a ambos lados del río se estiraban huérfanas, sin sus hombres, para descansar por la noche. El color argénteo del Poprád ya no fulgía, como si una gran sombra liliácea se hubiera posado lentamente sobre su superficie.
Y entonces, muy lejos en medio del río, vio al jorobado papa Gregorio flotando boca arriba entre las espumas, con los brazos estirados, los labios abiertos mostrando un agujero negro. Las piernas estaban sumergidas en el agua.
Simbad se enjugó la frente, pues en ese momento comprendió lo que había ocurrido. El jorobado se había ahogado, y de su muerte lo culparían a él, a Simbad. Lubomirski saldría por fin del marco en el pasillo. Sí, ya se le acercaba con su tupida barba de color rojo. Muy lejos, bajo los oscuros arbustos de la orilla esperaba Róza, con mirada sombría, enfadada, como cuando había contemplado las estrellas la noche anterior... Comenzó Simbad a ver el río como algo profundo, misterioso y terrorífico mientras remaba hacia el cadáver. Por fin pudo coger a papa Gregorio por una pierna, lo levantó con gran esfuerzo, gimiendo, llorando, y lo introdujo en la barca.
Le dio la espalda, cogió el remo y poco a poco, agotado, emprendió el regreso.
De repente, Simbad se despertó. Sí, estaba en casa, en la cama.
Y la luz amarilla de la lámpara iluminaba el rostro ceniciento de Róza.
La muchacha posó en él sus ojos grises, refulgentes, abiertos de par en par, y acercando los labios al rostro de Simbad le susurró:
—Tú eres mi héroe. A partir de ahora te querré para siempre.
Las primeras flores
El ramo de flores que Irma H. Galamb, actriz de un teatro de provincias, encontró una mañana en su ventana provenía de Simbad. Era entonces Simbad un muchacho de dieciséis años, pero gracias a la formación que le proporcionaban sus dos tutores, sabios ancianos, era casi tan sabio y anciano como ellos: Portobányi, el viejo escritor, y Sámuel Ketvény Nagy, el actor jubilado. De ahí que el joven aprendiera singulares conceptos sobre las mujeres. El señor Portobányi pobló la imaginación de Simbad con aldeanas jóvenes y regordetas y con muchachas campesinas de fuertes muslos, mientras Ketvény Nagy introducía a su educando en el mundo de los teatros de provincias con su característico olor a masilla. Simbad pronto se hizo amigo de todos los miembros femeninos del elenco de la pequeña ciudad, a quienes saludaba ceremoniosamente en la calle, y se paseaba del brazo con el obeso cómico de la compañía por los aledaños del teatro. En el jardín del restaurante El Tilo, donde se alzaba el coliseo construido con tablones de madera, Ketvényi Nagy contaba viejos recuerdos a sus jóvenes colegas mientras no paraba de frotarse los ojos y la nariz con un gigantesco pañuelo multicolor. A su vez, el señor Portobányi, quien atribuía a su relación con el arte dramático su distanciamiento de la naturaleza, de la aldea y de las muchachas aldeanas, tomaba asiento en la sala interior de El Tilo, donde escribía con ahínco y fervor sus memorias.
Era el estío, y los enormes tilos despendían fragancia en torno al teatro. Los actores jugaban a los bolos ya por la mañana, y el eco de las bolas de madera sonaba hasta lejos cuando daban en el fondo de la bolera. Las mujeres se quedaban sentadas bajo el verdor de los árboles, y sus sombrillas filtraban la luz roja del sol. Los zapatos de charol brillaban bajo los volantes de las faldas y la brisa hacía ondear los ramilletes de cintas. La puerta trasera de la barraca estaba abierta y junto a la pared marrón cubierta de viejas revistas de teatro y azotada por la lluvia se sentaba el director con su carraspera y con sus pantalones de tela de pata de gallo.
Era el período vacacional, y Simbad residía en la pequeña ciudad con sus tutores, de manera que por las noches lanzaba besos a Irma H. Galamb al verla aparecer en escena. En el fondo estaban sentados Ketvényi Nagy y Portobányi, y el actor jubilado tarareaba en voz baja las melodías conocidas, sobre todo cuando la orquesta tocaba en los registros más graves. Portobányi no cesaba de menear la cabeza en señal de desaprobación, lo cual no impedía que siguiera con el máximo interés la función desde el primer hasta el último compás. Y nunca escatimaba risas cuando el cómico representaba a personajes borrachos sobre el escenario.
Un buen día, Sámuel Ketvényi Nagy se presentó con una iniciativa.
—Ahora hay que empezar un asedio en toda regla. Mañana mismo enviaremos unas flores a Irma, acompañadas de una tarjeta de visita con unas líneas amables para cuya redacción solicito los servicios de mi distinguido amigo Portobányi.
Simbad, que por aquel entonces se sonrojaba a menudo, se ruborizó pero aprobó riendo la propuesta.
—A lo mejor podría acompañar las flores con el anillo que heredé de mi madre... —sugirió en voz baja.
—Eso no podrá ser —respondió después de cierta reflexión Ketvényi Nagy—, porque el viejo y respetable director nos podrá enchironar a los dos por culpa del anillo. El ramo de flores, en cambio, ya puede ir marchando.
Arreglaron un ramo con rosas rojas («las flores del amor», explicó el histrión), y el señor Portobányi se quitó el abrigo negro y grasiento —que hacía tiempo que le quedaba pequeño— con el objeto de ponerse a redactar el texto para la tarjeta que acompañaría las flores. Arrugó la frente y paseó varias veces sus ojos saltones por la habitación antes de sumergir la pluma en el tintero. Luego comenzó a escribir, poco a poco, ponderadamente, con letras bien redondas.
—Tenga, por favor, la amabilidad de acoger a mi joven corazón.
Leyó la frase dos o tres veces en voz alta. La recitó luego Ketvényi Nagy con voz retumbante, y Simbad la susurró para sus adentros y se la tomó muy en serio.
Al día siguiente, el ramo de flores partió hacia Irma H. Galamb.
● ○
Esa noche, los tutores aprovecharon el entreacto para huir del aire viciado del teatro y buscar refugio en la mesa cubierta con un mantel rojo de El Tilo, donde enseguida mezclaron agua mineral de Parád con vino blanco. Cuando terminó la función, los tutores continuaban departiendo sobre uno de sus temas de siempre, las cuestiones léxicas y gramaticales. ¿Qué era más correcto? ¿Decir poncela, poncella o pucela?... La orquesta había callado hacía tiempo y Simbad se quedó junto a la puerta trasera del teatro en la calurosa noche veraniega. Estaban abiertas las ventanas que daban a los vestuarios, donde las mujeres apenas vestidas soltaban risas estridentes, se oía la voz profunda del director de escena y la voz atiplada de una muchacha que decía una y otra vez:
— Por el amor de Dios, mi liguero...
Espiaba Simbad por los huecos entre los tablones y, conteniendo la respiración, contemplaba a las mujeres que se vestían. Hombros blancos, rodillas blancas, cuellos desnudos aparecían ante él a través de la estrecha grieta por la que veía oscilar el haz rojo y dorado de la lámpara, pero no podía saber a quiénes pertenecían esos hombros y esos cuellos. La arteria latía con fuerza en su sien, y un hormigueo le recorría la espalda, las rodillas. Alguien cubrió la lámpara con una pantalla de papel roja, de manera que con aquella luz Simbad percibía como una visión las piernas embutidas en medias negras y los vestidos blancos de las mujeres.
— Por el amor de Dios, mi liguero — se quejaba de nuevo la voz atiplada de antes.
Una redondez blanca, una figura femenina con pantalones se acercó entonces al hueco entre los tablones, se apoyó en estos y se ajustó los cordones de los zapatos. Simbad sintió en el rostro el aroma de aquel cuerpo femenino y le dio un mordisco al tablón...
Poco a poco se fue haciendo silencio en el vestuario. La puerta se abrió y se cerró varias veces ruidosamente, polvos y perfumes revolotearon en el aire, se volcó una jarra de cerveza, y las dos actrices que quedaban hablaron en voz baja y tono serio sobre algo muy importante. Saltó el botón de un guante, y unas de las actrices escupió al suelo.
—¡Qué asco! —dijo—. ¿De verdad quería eso?
La otra respondió quedamente, asegurando que sí. Luego ambas se echaron a reír despacio, con un tono similar al ronroneo de un gato, y se marcharon antes de que se apagara la luz.
Simbad se quitó el sombrero y dio unos pasos trémulos, inseguros a la vera de la barraca... Una mujer ataviada con una capa blanca y fragante, sombrero grande con plumas y un ramo de flores en la mano pasó a su lado en la penumbra... La farola de petróleo entre los tilos iluminó el rostro y sus hoyuelos, así como la naricita curva y el arco audaz de las cejas.
—Le beso la mano, señora —dijo Simbad casi sin voz, rápidamente, y se quedó rígido, olvidando quitarse el sombrero.
La mujer se volvió y miró vacilante en la penumbra, entrecerrando los ojos, ya que era un tanto miope.
—¡Vaya, es usted! —exclamó con una voz sonora que vibró ante Simbad como el agua del río a la luz de la luna—. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre extraño. Vaya, sí... Simbad... Gracias por el ramo de flores...
Su voz sonaba ya como un arrullo cuando alargó la manita regordeta y enguantada y la capa blanca que llevaba suelta se abrió. Era una mujer baja y gordita que llevaba la blusa abrochada como al descuido de manera que dejaba ver la combinación blanca.
Simbad se acercó y cogió rápidamente esa manita. Estampó dos o tres besos sobre el guante de hilo empapado de sudor, y los brazaletes tintinearon en la muñeca de la actriz.
—Pues sí —continuó Irma H. Galamb—, conozco a Nagy. Le mando saludos... Y besos —añadió con una ligera carcajada que sonó a oídos de Simbad como una fugaz lluvia primaveral sobre la superficie quieta de un lago.
Luego apretó con fuerza la mano de Simbad y la sacudió incluso un poco.
—Ande usted con Dios, joven amigo.
Dio unos pasos, pero de pronto se dio la vuelta.
—No me diga que me esperaba, ¿no? —preguntó y abrió, en señal de curiosidad, los ojos castaños de par en par.
—No —respondió Simbad con un hilo de voz.
(Por este no fue luego objeto de una dura reprimenda por parte de Sámuel Ketvényi Nagy. El señor Portobányi, en cambio, lo aprobó a voz en cuello: «¡Así me gusta, así hay que tratar a las mujeres consentidas!»)
En un abrir y cerrar de ojos, Irma H. Galamb se ajustó la capa blanca sobre pecho.
—Ha refrescado esta noche —dijo con un tono refinado, el que se acostumbra a usar en las comedias de salón—. Señor Simbad, le permito que me acompañe...
Simbad, si bien había cumplido ya los dieciséis años, en ocasiones decía estupideces:
—Mis tutores están en El Tilo y seguro que me esperan...
Dos veces recorrió Irma H. Galamb al joven Simbad de arriba abajo con la mirada, sus párpados temblaron extrañamente y un bucle suelto sobre su frente se movió como si lo meciera el viento.
—Curioso este muchacho —murmuró.
Se acercó al joven para que percibiera en toda su intensidad la fragancia de la ropa y del cuello. La capa blanca incluso le tocó el cuerpo, y Simbad sintió el dorso del guante de la actriz que se posaba con fuerza sobre sus labios.
—Lo espero mañana por la tarde. Venga a tomar la merienda conmigo —dijo ella en voz baja y tono serio.
—¿Quiere que me acompañe el señor Ketvényi? —preguntó Simbad.
La mujercita agitó los pechos redondos suavemente, como un pájaro, y luego farfulló con indiferencia:
—Pues si el viejo quiere venir...
Se dio la vuelta y se alejó con rápidos y ligeros pasos bajo los grandes árboles.
La luz de la farola iluminó por un instante sus zapatos bajo la falda levantada y los tacones altos dieron la impresión de estar torcidos, doblados hacia fuera.
El caballero de los sueños
Irma vivía en la zona baja de los huertos, la vid silvestre cubría el muro de su casa, y los marcos blancos de las ventanas despedían una luz opaca en el crepúsculo matutino. Los gigantescos árboles azules del bosque estaban sumidos en su mudez, mientras en algún lugar aromaban las lilas y el tilo. Por el otro lado de la calle discurría una zanja profunda cubierta con exuberancia por los arbustos, los cuales parecían destinados a ocultar cuanto sucedía allí dentro y en sus inmediaciones. Cuando Simbad tenía entre doce y trece años observaba a menudo, escondido en la zanja, a los amantes que se besaban entre los arbustos. Las enamoradas de la pequeña ciudad, criadas jóvenes o noviecitas en busca de lo prohibido, encontraban allí cuanto necesitaban, silencio, soledad, un cielo estrellado, un césped blando... Cuando se marchaban los amantes, Simbad se acercaba a veces a los arbustos, a la hierba pisoteada, donde minutos antes se escuchaba todavía el chasqueo de los besos. Suspiraba meditabundo: ¿tendría alguna vez un pantalón de pata de gallo como el auxiliar de farmacia que acababa de chicolear y manosearse en ese lugar con la joven costurera? ¿Llegaría el momento de llevar una fusta corta en la caña de la bota como el zagal al que había visto hacía unos momentos paseando con una criadita vergonzosa?
(Pasaron volando los años, y Simbad jamás fue a esos lugares del brazo de una novia.)
…En ese momento avanzaban a hurtadillas los tres, bordeando los arbustos. A la cabeza el actor jubilado Sámuel Ketvény Nagy, de puntillas como en su día en el papel de Rip van Winkle. Un pájaro nocturno levantó el vuelo entre los árboles húmedos de rocío, y los tres se detuvieron al oír el rumor de las hojas.
—Lo mejor sería irnos a dormir —dijo bostezando en la zaga el señor Portobányi.
—Yo también tengo sueño —aseguró el joven Simbad, hundiendo aterido de frío las manos en los bolsillos.
—¿Sueño? —se rio en voz baja el anciano histrión —. Yo jamás he tenido sueño. A las damas no les gustan los hombres somnolientos. El gordo burgués ronca durmiendo a pierna suelta mientras la noche tentadora atrae al poeta hacia la ventana de su señora. Ya se ven allá, como pacíficas ancianas, los tilos en torno a la casa... Ahora muy despacio... Aunque sea una noche sombría, no nos separemos todavía...
En voz baja y ronca tarareaba la melodía del coro de Rip van Winkle y en los registros más bajos miraba de soslayo a Simbad en busca de aprobación. Hasta el señor Portobányi se hartó del tarareo al que Ketvény Nagy no podía ponerle fin.
—No vendas la piel del oso antes de cazarlo... —dijo con tono gruñón—. ¿Te has vuelto loco, viejo comediante?
La valla era baja y la pintura, verde y blanca en su día, se veía descascarada, la puerta estaba desvencijada y había huecos entre los listones.
—Creo que el propietario es Gogolya, un hombre huraño. Desde luego, podría ocuparse más del mantenimiento de la casa —se quejó Portobányi al franquear la cancela.
En el fondo del jardín había una ventana abierta, a una altura ligeramente superior a la de un hombre, y tal como había augurado Sámuel Ketvény Nagy, sólo una cortina de encajes de color rosado se mecía allí suavemente. En la cortina se veían dibujos con forma de estrellas que parecían moverse en el crepúsculo matutino, y procedente de algún sitio, tal vez de la misma habitación que había en el interior, se oyó un reloj de cuco. Cuatro veces sonó... Descontento, el señor Portobányi extrajo del bolsillo correspondiente de su pantalón un reloj del tamaño de la palma de una mano, meneó la cabeza y susurró:
—El mío muestra las tres y veinticinco.
Simbad observó con un escalofrío cómo sacaba y volvía a guardar el señor Portobányi el enorme reloj de bolsillo a la altura de su gruesa cintura y se extrañó sobremanera de la calma que mostraba su tutor. Parecía alguien que comprobaba la hora antes de arrojarse definitivamente al agua... Sámuel Ketvényi Nagy, en cambio, gesticulaba tan nervioso que parecía estar a cargo de una obra con fuego griego en el escenario... Con voz ronca, hiposa, dirigía la operación:
—Ahora, ahora... Vamos, Portobányi, alza al muchacho.
El obeso escritor tiró su sombrerito negro al suelo y se frotó las manos después de echarles la preceptiva saliva; las venas se le hincharon en la frente cuando cogió por las piernas a Simbad. El actor empujaba por atrás. Simbad sólo oyó el extraño jadeo de los dos hombres ya mayores mientras se elevaba hasta la ventana y se introducía luego por el hueco. Miró atrás por un momento. Vio entre el follaje ralo de los árboles la sombra cenicienta de la torre de la iglesia de la pequeña ciudad por encima de los tejados de las casas; una nube azulada flotaba detrás del campanario y de la chimenea de un edificio cercano se elevaba un tenue humo rizado como si saliera de la pipa de un anciano.
Se deslizó del alféizar al suelo de la habitación, y sus tutores desaparecieron de su vista. Tenía la cortina delante y el corazón le latía con tal intensidad que no se atrevía a dar ni un solo paso. Se quedó inmóvil, a la espera de que sucediese algo extraordinario. Que viniera, por ejemplo, Ketvényi Nagy, lo cogiera del brazo y lo obligara a dar un paso adelante... Pero no ocurrió.
Al cabo de un minuto o quizá de una hora, alguien en la habitación dijo en voz baja, tranquila:
—¿Es usted, Simbad?
La voz sonó extraña en un primer momento, como si alguien empezara a hablar tras un largo silencio. Al escuchar la última sílaba, sin embargo, a Simbad le resultó evidente que quien se hallaba en la habitación era Irma H. Galamb, cuya voz no denotaba temor alguno.
Simbad descorrió, pues, la cortina y en silencio avanzó por la habitación. Un aroma intenso a perfume y a jabón le asaltó el rostro. Se detuvo titubeando.
—¡Por el amor de Dios, no me tire el macetero! —dijo la misma voz de antes.
Se oyó luego el susurro de ropa femenina, unas zapatillas diminutas chasquearon como grandes besos en el suelo, y una suave y cálida mano de mujer le tocó la mano a Simbad.
—Venga aquí, hijo mío, y tome asiento.
Simbad se halló de pronto en una butaca, mientras en torno a su rostro seguía flotando la fragancia de la ropa femenina. Abrió los ojos después de entornarlos un rato por temor a que el rayo tonante diera precisamente en ellos. Vio en la penumbra unos muebles oscuros; ante él una mesa redonda, sobre la cual yacía un objeto con forma de ave, quizá un tarjetero. Y en el fondo se vislumbraba un espejo ovalado, así como la cama cubierta con una colcha blanca y con almohadas que formaban ondosas colinas.
Vio primero los rizos tenuemente iluminados por el incipiente crepúsculo, como cuando en sueños aparece de pronto el cabrilleo de un lago oscuro agitado por el viento...
La luz crepuscular fluía poco a poco, como una ligera corriente, en torno a la figura ataviada con una capa blanca. Esa prenda, la salida de teatro de Irma, le era familiar a Simbad, sabedor de que estaba adornada con cordones dorados a la altura de los hombros y del pecho. En esta ocasión, sin embargo, los cordones eran negros. La cara que todavía permanecía en la oscuridad emanaba cierto afecto y cierta calidez, la de los besos que en sueños se le dan a la almohada.
—Qué curioso que haya venido, Simbad —dijo con voz queda y afable Irma Galamb. Al oírla, Simbad vio cobrar forma a la carita sumida en la oscuridad. Creyó ver la nariz ligeramente curva y delicadamente sensual cuyo movimiento palpitante y cuya sombra rosada lo habían hechizado desde el primer momento en su día. En ese instante veía la suave sombra azulada sobre los labios como bajo la luz de los focos del teatro durante la danza del velo en la opereta. Los labios que se curvaban gentilmente y que a veces recordaban a los de un niño que oscila entre reír y llorar estaban entreabiertos y mostraban la valla de marfil de sus blancos dientes. Los ojos morenos se posaron en Simbad con cierta expresión de somnolencia, pero también de curiosidad, como si se centraran en un sueño a punto de emprender el vuelo en el momento del despertar en la amanecida azul, de acodarse en la almohada mientras el sueño revoloteaba todavía en silencio sobre la cama como una mariposa cansada que se retira ya a descansar.
Estiró el cálido brazo, desnudo hasta el hombro, y tocó con la mano la mejilla de Simbad. Después los dedos se perdieron en la cabellera del muchacho.
—Qué curioso que haya venido precisamente ahora, Simbad, pues acabo de soñar con usted. Veía unos polluelos de ganso amarillos y unas flores amarillas. Y unos niños muy pequeños. Como si también fueran flores amarillas... Una nube azul con forma de pájaro flotaba sobre mi cabeza, y un niñito lloraba en alguna parte... En algún sitio a la orilla del oscuro arroyo bajo un viejo sauce carcomido. Y usted venía atravesando el prado con sus largas piernas. Cada paso equivalía a una milla, pero aun así no resultaba en absoluto aterrador. Y yo me vestí entonces, me senté junto a la ventana y esperé.
Su mano tocó los labios de Simbad, que la besó.
La actriz se inclinó hacia adelante y comenzó a hablar de forma vertiginosa, apasionada:
—He sido sumamente desdichada hasta ahora. No me han querido, me han perseguido, he sido una criatura mísera, infeliz. Pero ahora me siento feliz porque ha llegado usted, hijo mío querido, procedente de mis sueños. Ha venido como en estos suele ocurrir. Juvenil, radiante, bello... No le pregunto qué lo ha traído. Ha estado aquí y me siento dichosa. Si yo muriera por la mañana, me sentiría más feliz que nunca, pues ¿qué más puede sucederme en la vida?