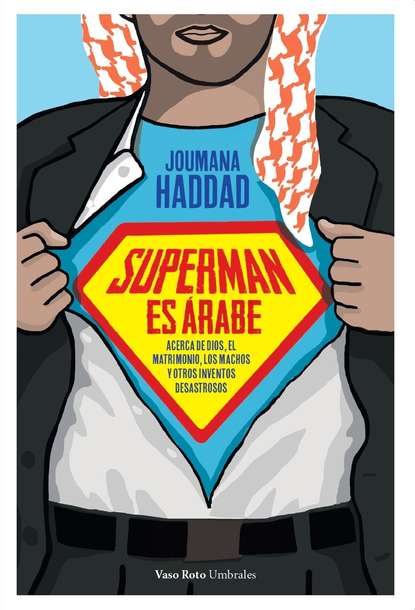- -
- 100%
- +
2. CÓMO EMPEZÓ TODO (EN GENERAL)
Entonces, si soy un experimento, ¿lo soy totalmente? No, creo que no; creo que el resto es parte suya. Yo soy su mayor parte, pero creo que el resto tiene su parte en la cuestión.
MARK TWAIN
El diario de Eva
El poema
Volviendo a empezar
Luego Dios creó a la mujer a su imagen,
la creó de cruda tierra;
la creó de la idea de sí misma:
Lilith,
en cuyos ojos ves el amor perdido
o el amor abandonado.
Lilith, la que caza y es cazada,
la que arrulla cual paloma para amansar al león,
la que crea la ley y la rompe,
la que ata a sus hombres y luego implora por su libertad,
la que está en el centro de la Tierra
y la observa girando a su alrededor,
la que toma para sí el ciprés, la oscuridad
y los lejanos destinos del mar.
Lilith, la que para nosotros no tiene nombre,
cuyo futuro
aún brilla en el ojo de su mente,
la que es fuerte en su feminidad y sin embargo es dulce,
la que come el cielo y bebe la luna como leche,
la que un momento está en nuestros brazos,
y en el siguiente es una sombra lejana.
Lilith, cuya desnudez
solo pueden ver los que no miran
la mujer libre, la mujer encadenada,
la mujer que es libre hasta de la libertad,
la cima en la cual infierno y cielo se encuentran en paz,
el deseo y el anhelo del deseo.
Lilith, tierna en la victoria, poderosa en la derrota,
la que habla por cada mujer,
la que habla por todos los hombres,
la que ve pero nunca escoge,
la que escoge pero nunca descarta.
Lilith, rápida en traicionar su sexo,
rápida en traicionar,
cuyas mil heridas
son más tiernas que mil besos.
Lilith, poeta-diablo, diablo-poeta,
encuéntrala en mí, encuéntrala en los sueños,
encuéntrala y toma de ella
lo que quieras,
toma todo,
toma lo que sea,
nunca será suficiente.
La diatriba
Cara o cruz
¡Ay! Generalmente no es el niño, sino el joven lo que sobrevive en el hombre.
ARTHUR HELPS
Hay hombres que dicen a las mujeres: «Te respeto, te apoyo, soy solidario contigo, y te protegeré por toda tu vida. Esto es lo que Dios manda, y tienes el derecho a esperarlo de nosotros». Pero confunden el respeto con la condescendencia, el apoyo con la represión y la solidaridad con una insultante palmadita en el hombro. Y sobre todo, confunden los mandamientos de su dios patriarcal con el aplastamiento de los derechos humanos más fundamentales.
Hay hombres que afirman que «respetan, apoyan, protegen a las mujeres y son solidarios con ellas», diciendo: «Animamos a nuestras compañeras para que tengan carreras exitosas. Vuestras ambiciones son nuestras ambiciones y vuestros éxitos son fuente de orgullo para nosotros». Pero en su íntimo ser piensan que las mujeres solo trabajan para llenar su tiempo libre. Y sufren un ataque al corazón si ellas ganan más que ellos; ellas que a menudo tienen que mendigar confianza y beneplácito, como si fueran niñas en busca de atención.
Hay hombres que afirman que «animan a sus compañeras para que tengan carreras exitosas» y le dicen a una mujer: «Admiramos la inteligencia aguda, las personalidades fuertes y los caracteres orgullosos. ¿Para qué sirve que una mujer sea bonita si es tan solo una muñequita incapaz de comprender nuestras palabras? Nosotros admiramos vuestra capacidad de discutir con nosotros y hasta de regañarnos». Pero en secreto quieren que las mujeres sean menos inteligentes y atrevidas, y más obedientes y pasivas.
Hay hombres que «admiran la inteligencia aguda, las personalidades fuertes y las personalidades orgullosas», y dicen a una mujer: «Nos encanta tu apetito sexual y tu libido ardiente. Siempre anticipas nuestros deseos y alumbras nuestra cama con nuevas fantasías». Pero no pueden tolerar la idea de que no lleguen vírgenes a la noche de bodas, se ofenden si ella toma la iniciativa consideran que el honor reside en lo que tienen ellas entre las piernas.
Hay hombres que afirman: «Nos encanta el apetito sexual de una mujer y el ardor de su libido», y dicen a una mujer: «No toleramos ni justificamos los celos. No nos pertenecemos mutuamente y tenemos que tener confianza recíproca». Pero mientras no ven nada malo en follar o casarse con otra, no dudarían en criticar, abandonar, pegar e incluso en algunos casos matar a sus mujeres si ellas les engañasen, porque lo que vale para ellos obviamente no sirve para ellas.
Hay hombres que afirman que «no pueden tolerar ni justificar los celos» y dicen a una mujer: «No nos cansamos de escucharte. Por favor, comparte con nosotros tus miedos, tus sentimientos, tus problemas y tus penas». Pero en cuanto ellas abren la boca, piensan: «¿Cuándo acabará este aburrido rio de confesiones?».
Hay hombres que afirman que «no se cansan de escuchar a una mujer» y le dicen: «Lo más importante para nosotros es tu placer, no somos egoístas y no queremos sexo unilateral». Pero a menudo, se quedan dormidos en cuanto vuelven de su viaje sexual sin que el de ella haya apenas despegado.
Hay hombres que afirman que para ellos «lo principal es el placer de la mujer» y le dicen: «Apreciamos tu vulnerabilidad. Con nosotros no debes fingir siempre ser fuerte y segura de ti misma. No tengas miedo de quitarte la máscara y revelar tu faceta frágil. Te amamos sin importar que seas triunfadora y victoriosa o vencida y con lágrimas». Pero no dudan en herirla, cuando sea necesario, con el detallado conocimiento que tienen de sus inseguridades y puntos débiles.
Hay hombres que afirman que «valoran la vulnerabilidad de una mujer» y le dicen: «Te amamos tal como eres. No cambies. Adoramos todo de tu belleza natural y sin interferencias.». Pero cuando esa mujer natural se cuela en sus sueños, ve los fantasmas de otras mujeres: mujeres que no se le parecen. Mujeres felices de ser muñecas y adornos. Mujeres a las cuales no cuesta decir siempre que sí. Mujeres que nunca discuten ni desafían. Mujeres de cuerpos artificiales y miradas vacuas. Mujeres que navegan fácilmente en las aguas del subconsciente masculino. Mujeres-objeto que marchan contentas, impávidas, inmunes, eternas… y sin vida.
La narración
El Génesis, pero no como les gusta pensar que hubiera acontecido
El final es desde donde empezamos.
T. S. ELIOT
… Y fue la tarde, y fue la mañana –el sexto día–. Luego Dios dijo: «Que sea el Hombre, y que gobierne sobre los peces del mar y las aves del cielo, sobre toda la Tierra y sobre todas las criaturas que se mueven por el suelo». Y el Hombre fue. Y Dios le puso el nombre de Adán. Luego Dios vio lo que había hecho, y le pareció que era bueno…
Menos por un problema. El Hombre era inmortal. E infeliz de serlo. Porque, por ser inmortal, a Dios no se le había ocurrido, digamos, que el Hombre necesitaba de un límite. Pero el Hombre lo necesitaba. Así que Dios se apoyó en una gran roca (la misma que había creado el primer día) y empezó a reflexionar sobre el problema: «¿No son suficientes los animales? ¿No son suficientes las plantas y las montañas y los ríos? ¿Qué otra cosa debería hacer para quitarme de encima a esta molesta criatura?».
Luego Dios, como Arquímedes, tuvo su momento eureka. Al Hombre le daría la muerte. Y Dios creó los cigarros, los accidentes de tráfico, los temblores y otros daños capaces de dar alivio. Luego Dios vio lo que había hecho y, obviamente, le pareció que era bueno…
Menos por un segundo problema. El Hombre era intolerablemente arrogante. Porque a Dios no se le había ocurrido, por ser Único, Solo y feliz, digamos, de serlo, que el Hombre necesitaba darse cuenta de sus limitaciones. Pero el Hombre lo necesitaba. Así que Dios se zambulló en el profundo mar azul (el mismo que había creado el segundo día) y empezó a reflexionar sobre el problema: «¿No son suficientes los animales y las plantas y las montañas y los ríos y la muerte? ¿Qué otra cosa debería hacer para quitarme de encima a esta molesta criatura?».
Luego Dios tuvo un segundo momento eureka. Al Hombre le daría autoconsciencia. Y Dios creó los espejos. Luego Dios vio lo que había hecho y, obviamente, le pareció que era bueno…
Menos por un tercer problema. El hombre estaba muy deprimido. Porque a Dios no se le había ocurrido, por ser alegre y optimista como, digamos, Bugs Bunny, que el Hombre necesitaba consuelo. Pero el Hombre lo necesitaba. Así que Dios dio un paseo por la Luna (la misma que había creado el tercer día) y empezó a reflexionar sobre el problema: «¿No son suficientes los animales y las plantas y las montañas y los ríos y la muerte y los espejos? ¿Qué otra cosa debería hacer para quitarme de encima a esta molesta criatura?».
Luego Dios tuvo un tercer momento eureka. Daría al Hombre un consuelo químico. Y Dios creó el Prozac. Luego Dios vio lo que había hecho y, obviamente, le pareció que era bueno…
Menos por un cuarto problema. El hombre se aburría. Porque a Dios no se le había ocurrido, por estar satisfecho de sí mismo y ser, digamos, autosuficiente, que el Hombre necesitaba diversión. Pero el Hombre la necesitaba. Así que Dios montó una cebra (la misma que había creado el cuarto día) y empezó a reflexionar sobre el problema: «¿No son suficientes los animales y las plantas y las montañas y los ríos y la muerte y los espejos y el Prozac? ¿Qué otra cosa debería hacer para quitarme de encima a esta molesta criatura?».
Luego Dios tuvo un cuarto momento eureka. Daría al Hombre algo con que jugar. Así que Dios tomó del suelo otro pedazo de arcilla (no suficientemente grande, por desgracia) lo moldeó en forma de tubo y lo pegó justo en la entrepierna del hombre, donde, como pensó acertadamente, estuviera a mano. Y Dios creó el pene del Hombre. Luego Dios vio lo que había hecho y, obviamente, le pareció que era bueno…
Menos por un quinto problema. El Hombre estaba solo. Porque a Dios no se le había ocurrido, por ser aficionado, digamos, a los placeres solitarios, que el Hombre necesitaba compañía. Pero el Hombre la necesitaba. Y el Hombre lo hacía saber claramente al oído malhumorado de Dios, llorando en las noches y quejándose en el día, los siete días de la semana. Era intolerable. Así que Dios se sentó bajo una higuera (la misma que había creado el quinto día) y empezó a reflexionar sobre el problema: «¿No son suficientes los animales y las plantas y las montañas y los ríos y la muerte y los espejos, y el Prozac y el pene? ¿Qué otra cosa debería hacer para quitarme de encima a esta molesta criatura?».
Luego Dios tuvo un quinto momento Eureka. Daría al hombre y a su pene alguien con quien divertirse. Alguien a quien dar órdenes. Alguien a quien menospreciar. Alguien que le sirviera. Alguien para su uso y abuso. Así que Dios, en lugar de descansar el séptimo día, como se suponía que haría, hizo un último esfuerzo y creó a la Mujer. La creó de tierra, justo como había hecho con el Hombre. Y le puso el nombre de Lilith. Luego Dios vio lo que había hecho y, obviamente, muy obviamente –dadas las curvas y todo el resto– le pareció que era especialmente buena…
Menos por un último gran problema. Lilith no resultó ser un juguete, como estaba previsto que fuera. Cuando menos era un proyecto fallido de juguete. Porque se presentó como una mujer fuerte e independiente, que no toleraba las tonterías del hombre (y tampoco las de Dios). Era una «compañera» y no le gustaba ser tratada como accesorio. Así que cuando se cansó de estúpidos y gratuitos «haz esto, haz lo otro» decidió cambiar el supuesto paraíso por un lugar más interesante. Bajó a la Tierra. Y empezó a reproducirse.
Pero entonces el Hombre volvió a los lloriqueos y a las quejas por su soledad. Así que Dios hizo un segundo intento de crear a la Mujer. Solo que esta vez, para estar seguro de hacerla obediente y sumisa, tuvo la genial idea de crearla a partir de una costilla del hombre: una pequeña parte del conjunto masculino. ¿Cómo podría no ser dócil y complaciente con su «señor»? Y es así como fue creada Eva.
… Y a partir de ese momento se acabaron el Hombre y la Mujer, y empezó ese caos llamado «guerra de géneros».
3. CÓMO EMPEZÓ TODO (PARA MÍ)
En el amor se da la paradoja de dos seres que se convierten en uno y sin embargo siguen siendo dos.
ERICH FROMM
El poema
Metáfora de amor
El amor es un pez escurridizo.
Solo que huele mejor.
El amor es un pez escurridizo.
Cada vez que crees que lo atrapaste,
se te escapa.
Y cuando por fin yazca calmo en tu mano,
no suspires con alivio:
solo significa
que ha muerto.
La diatriba
Dentro y fuera
Lo que cuenta no son los hombres en mi vida, sino la vida en mis hombres.
MAE WEST
Una vez me enamoré de un tipo porque me trataba como a una
[reina
luego dejé de amarlo porque no era un rey.
Una vez me enamoré de un tipo porque me hacía reír
luego dejé de amarlo porque no bebió mis lágrimas cuando lloré.
Una vez me enamoré de un tipo porque hablaba bien
luego dejé de amarlo porque hablaba mucho pero no decía nada.
Una vez me enamoré de un tipo porque me llevó hasta la Luna
luego dejé de amarlo porque no sabía cómo traerme de vuelta
[a la Tierra.
Una vez me enamoré de un tipo porque me gustaba acostarme
[con él
luego dejé de amarlo porque no me gustaba dormir a su lado.
Una vez me enamoré de un tipo porque estaba prendada de él
luego dejé de amarlo porque él estaba prendado de sí mismo.
Una vez me enamoré de un tipo porque hizo algo bien
luego dejé de amarlo porque todo lo demás lo hacía mal.
Una vez me enamoré de un tipo porque sabía cómo tocar mi cuerpo
luego dejé de amarlo porque no sabía cómo tocar mi alma.
Una vez me enamoré de un tipo porque sabía cómo tocar mi alma
luego dejé de amarlo porque no sabía cómo tocar mi cuerpo.
Una vez me enamoré de un tipo porque me sentía a gusto con él
luego dejé de amarlo porque me sentía demasiado a gusto con él.
Una vez me enamoré de un tipo porque era inteligente y culto
luego dejé de amarlo porque se jactaba de ser culto e inteligente.
Una vez me enamoré de un tipo porque me hacía soñar con él
luego dejé de amarlo porque me harté de soñar.
Una vez me enamoré de un tipo porque sabía cómo entrar en mi
[vida
luego dejé de amarlo porque no sabía cómo salir de ella.
Una vez me enamoré de un tipo porque era guapo y sexy
luego dejé de amarlo porque él también pensaba que era guapo
[y sexy.
Una vez me enamoré de un tipo porque me escribía bellas cartas
luego dejé de amarlo porque sus palabras no se hacían carne.
Una vez me enamoré de un tipo porque me admiraba
luego dejé de amarlo porque yo no lo admiraba.
Una vez me enamoré de un tipo porque era perfecto
luego dejé de amarlo porque era perfecto.
Dentro y fuera
fuego tras fuego,
dentro y fuera
de las cenizas a las cenizas,
y aquel que me mantenga ardiendo
todavía no ha nacido.
Y aquel que me mantenga ardiendo
todavía hay que encontrarlo.
La narración
Encuentros cercanos con el segundo tipo
Todas las mujeres acaban siendo como sus madres. Esta es su tragedia. Ningún hombre lo hace. Esta es su tragedia.
OSCAR WILDE
Se parecía un poco a Tintín, el famoso personaje francés de historietas. Tenía rasgos finos, una bella nariz esnob y una sonrisa maliciosa. Ambos teníamos siete años cuando lo inscribieron en mi escuela católica femenina. Era uno de los tres chicos que vivían en la vecindad cuyos padres lograron convencer a las monjas de que lo aceptaran en la escuela, puesto que un muchacho de esa edad no podía representar una seria amenaza para la virtud de las chicas. ¿Quién lo dice?
Jacques me gustó desde el primer momento. Y sabía que yo también le gustaba porque, a pesar de no hablar casi nunca conmigo, no perdía la oportunidad de tirar de mi tirarme del pelo y salir corriendo. A veces dolía mucho, incluso llegaba a llorar, y esto hacía que Jacques me gustara aún más. Cuanto más fuerte tiraba, más fuerte me gustaba, y más segura estaba yo de que de verdad le gustaba. Era claramente una certeza innata e instintiva porque, obviamente, en aquel entonces yo no sabía nada de los rituales de las relaciones. No me era posible interpretar su actitud con esta lógica: «Me tira del pelo porque se siente frustrado. Y se siente frustrado porque le gusto, y esto le da miedo». Mucho tiempo después entendí que esa era la típica actitud masculina –si es que las hay– de las distintas formas que hay de «tirar del pelo a una mujer».

«¡Quiero casarme con ese chico!», solía decir a mi madre cuando estábamos en el balcón y veía al vecino alto y guapo cruzar la calle, una quincena de metros más abajo. No sabía su nombre, pero me quería casar con él. No tenía más de nueve años, pero me quería casar con él. Para mi madre era un misterio: una de las actitudes y posturas más extrañas de esa hija a quien apenas empezaba a acostumbrarse. Luego, en la calle, tuvo la terrible idea de acercarse a ese joven, justo cuando yo estaba con ella, y de hablarle de mi capricho. «Oh, qué cosa más bonita», dijo él, pellizcando mi mejilla roja y mortificada mientras yo quería morirme allí mismo. Y de repente lo odié. Y dejé de decir a mi madre que me quería casar con él. Ella se quedó perpleja. Pero un día, después de preguntármelo cien veces, le dije: «Porque ya no está lejos». Obviamente no entendió. Y yo tampoco, pero era justo como me sentía. Quería a «un hombre distante». Quería lo «inalcanzable»; el sueño, en suma.
Todo esto aconteció casi al mismo tiempo en que empecé a tener mi pesadilla infantil recurrente. Estaba en mi pequeña cama de madera blanca. De repente la cama era arrojada desde el quinto piso, y la podía ver, y me veía a mí misma tendida en ella, cayendo en vertical, lentamente, hasta el suelo. Luego la cama ascendía lentamente hasta el quinto piso y retomaba su lugar en el cuarto. Pero no por mucho tiempo. Fuerzas misteriosas me lanzaban una y otra vez hacia abajo. Como si hubiera sido Sísifo y la roca, al mismo tiempo.
¿Acaso esa pesadilla era una alegoría de mi alma sin descanso? ¿Un alma al borde del abismo, eternamente al borde? ¿Una que no puede pararse, obligada a los comienzos, una que no puede parar de recomenzarlo todo una y otra vez, que ansía sin cesar lo «inalcanzable»? ¿Era yo un ejemplo de lo que el poeta francés André Breton decía: «Durante toda mi vida mi corazón ha ansiado algo cuyo nombre no conozco»? Tal vez era así, pero era algo muy duro para la niña que yo era entonces.
Pero seguramente esa pesadilla podía considerarse como una parábola prematura de mi relación con los hombres: construir, destruir, reconstruir. Construir, destruir, reconstruir. Una y otra vez, hasta que uno de los dos esté completamente agotado, hasta que uno de los dos se rinda ante la imposibilidad de seguir adelante. ¿El círculo de la vida? Más bien una vida que camina en círculos. Un corazón camina en círculos. Una voluntad que se mueve en círculos. No un callejón sin salida. Pero tampoco una salida. No una realidad mediocre. Pero tampoco una realidad.

Todo culminó cuando alcancé los doce años y me topé con las obras del marqués de Sade, que se añadieron al desastrado matrimonio de mis padres y a las peleas cotidianas. Así fue como tuve la certeza, contra todo pronóstico y el de mis soñadoras amigas, de que no existía el «hombre ideal», solo el «hombre del momento». No había ningún «caballero de brillante armadura», ningún «príncipe azul», ningún «final feliz».
Carpe diem. Todo tiene fecha de caducidad, sobre todo las relaciones. Hubiera sido difícil encontrar a una adolescente más cínica y desencantada. ¿Mis lecturas favoritas de aquel entonces? La filosofía en el tocador y La Venus de las pieles.
Es por esto que toda mi vida adulta ha sido un inútil caminar en círculos. He sido una luchadora aguerrida en muchos aspectos, menos en asuntos del corazón. En el amor he sido la reina del plan B. Nunca llegué al final del plan A. Suponía de forma automática que no iba a funcionar, así que pasaba al plan B. En cuanto al plan B, tampoco importaba si no funcionaba porque siempre había un plan C. Sí. He sido la reina de los planes B, C, D, etc.
Mis amigos decían que era sabia. Visionaria. Despierta. Previsora. Escéptica. O simplemente una desgraciada, por abandonar a hombres sin pensarlo dos veces. ¿Pero por qué tengo la sensación de haber sido cobarde? Una mujer que estrecha en la mano una bomba que es ella misma y espera que no le explote en la cara un día. O también: ¿cómo llamas a alguien que usa la salida de emergencia aun cuando no hay un incendio?

Naturalmente el hecho de haberme casado a los veinte años con alguien a quien había conocido a los dieciséis solo empeoró las cosas. El matrimonio, en aquel entonces, era la única vía de salida de mi casa y mi primer paso hacia mi transformación en «jefa de mí misma». También empeoró las cosas el hecho de ser yo una esposa virgen (vergüenza, vergüenza) y de no entendernos en la cama. Uno no debería casarse sin tener experiencia de intimidad con la «persona escogida» (en efecto, uno no debería en absoluto casarse, pero hablaré de esto más adelante). A muchos de vosotros lo que digo podría pareceros evidente (me refiero a la experiencia del sexo prematrimonial), pero no era así en el Líbano de finales de los ochenta. Diablos, ni siquiera es así en el Líbano de ahora. En un reciente reportaje grabado en Beirut por la realizadora libanesa Amanda Homsi-Ottosom (Black Unicorn Productions), que vive en Londres, la mayoría de los veintitantos jóvenes a los cuales se preguntó si se casarían con una mujer que no fuera virgen contestó que no. Y la encuesta se hizo entre jóvenes universitarios. En 2011. En un país considerado como la «Suiza de Oriente Medio».
Poco después de esta infeliz primera experiencia, tanto yo como mi marido nos convertimos en adúlteros insatisfechos crónicos, siempre en búsqueda de algo más, de la «hierba más verde del otro lado de la valla». Como podéis imaginar, no me gusta la expresión «adúltero», por su connotación religiosa (prefiero la expresión «amante en serie»), pero no me duele usarla, sobre todo porque hace enojar a muchos árabes llenos de prejuicios sociales: como sabéis, somos conocidos por apedrear (tanto literal como metafóricamente) a esa especie en su versión femenina y por celebrarla en su versión masculina (el síndrome de la puta contra Casanova). No importa si la mayoría de la gente lo hace a escondidas y lo condena en público; no importa si la doble vida representa para muchas parejas una solución «práctica», mejor que el tortuoso camino de un divorcio religioso que pondría en peligro su estatus social. Pero está bien. Siempre pensé que ser marginada por una sociedad hipócrita sería lo mejor que me podría ocurrir. Y tengo que admitir que hice mucho para que esto ocurriera; siempre he luchado por ser fiel a mí misma y a mis ideales, no por lo que a otros les hubiera gustado que fuese.
Mi apreciación de mí misma nunca dependió de lo que mi familia, mis amigos, los hombres, la sociedad, etcétera, pudieran pensar de mí. Y siempre he evitado por todos los medios medir mi mérito con ojos ajenos, porque este es el verdadero pecado de «adulterio» –que uno se traicione a sí mismo–. Como decía mi querido Marqués: «¿Dices que mi manera de pensar es inexcusable? ¿Y crees que me importa? Loco es el que adopta la manera de pensar de otros».