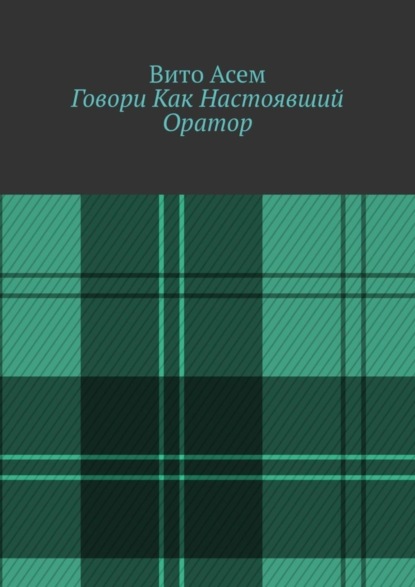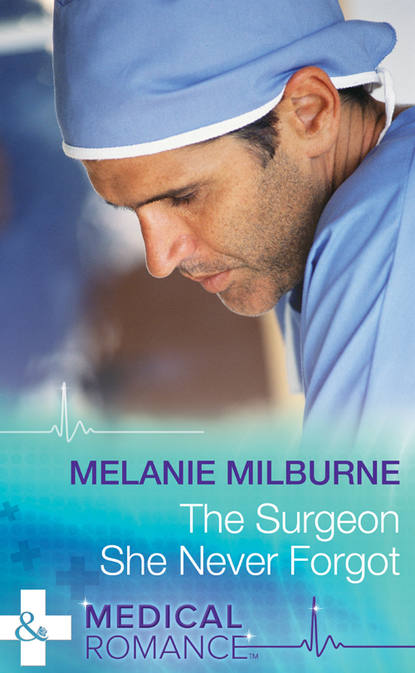- -
- 100%
- +
—A ver, por qué tanto grito, mi preciosa.
—Es que mira este papel, es mi recon, recon…
—Recompensa, me imagino que quieres decir.
—Sí, papi, eso. Como hice todas las tareas en un mes y no falté ni un día, este es el boleto para ir por un gatito. Yo quiero uno así de chiquito, con ojos verdes y su pelito muy blanco.
—¿De qué se trata tanto alboroto, hija?
—Es que mami, mira lo que me gané.
Lo que tenía en las manos y Julián revisaba con detenimiento y bastante sorpresa era una especie de certificado para recoger una mascota de un albergue, con una explicación sobre los beneficios de adoptar animales rescatados para destacar los valores de humanidad y civismo en los pequeños. Cuando se lo dio a leer a su mujer la protesta no se hizo esperar, pero dominando sus impulsos empleó la táctica del convencimiento.
—Bueno, ya no saben ni qué inventar para evadir impuestos porque el colegio debe generar buenas utilidades. Azu, mi amor, ¿has pensado quién va a cuidar de ese gato cuando tú no estés?
—Cata, ella puede ayudar —la muchacha de servicio esperaba todavía en el recibidor y estaba a punto de confirmar la petición de Azucena, cuando la niña volvió a insistir—. ¿Verdad, Cata, que sí?
Julián midió bien lo que estaba por suceder y no dio tiempo a que la chica contestara.
—Claro que sí, hijita, y yo también lo cuido, porque difícil no ha de ser. Estoy seguro de que tu mamá estará de acuerdo conmigo, ¿no es así, querida?
La habían desarmado. De nuevo consintiéndola, pensó, y de paso se venga de mí haciéndome rabiar. En ese momento ya nada podía discutir, pero lo ocurrido fortalecía su convicción de que lo mejor para todos era que la niña fuera a estudiar donde no hubiera falta de disciplina. Un futuro brillante, según creía, no se construye sin algo de sufrimiento y su hija debía ser fuerte, esforzarse; contaría con todas las ventajas para lograrlo.
—Cata, ayúdale a la niña a que se cambie el uniforme.
Todavía emocionada, Azucena se dejó conducir sin reproches, pero a media escalera volvió al tema: iba a ser muy importante ir a la casita donde vivían los animales que ya nadie quería, pobrecitos, ya hasta tenía un nombre elegido.
—Julián, no te vayas, necesito hablar contigo.
—Ahora no, Grecia, por favor, pero sigo en lo dicho: si insistes en irte y mandar a mi hija a no sé dónde, puedes dar por terminado lo nuestro.
Ya no quiso esperarse a que respondiera, conocía de antemano lo obstinada que era su mujer, tal vez estando a solas podría recapacitar, y para no dar espacio a más altercados salió dando un portazo.
Al principio la reacción de quien se suponía que era el jefe de esa casa la violentó, pero no podía negar que empezaba a sentirse libre como pájaro, atrás quedaba la jaula en que se había convertido su matrimonio.
Ahora, se dijo, debo elegir el momento oportuno para explicar a Azucena por qué va a cambiar de colegio, comprenderá que es por su bien, y lo divertido que es conocer otro país, otro idioma y a personas con distintas costumbres.
4. Ante el rey
Había sido igual que ir a otro país, escuchar un lenguaje desconocido, ver distintas costumbres, vestigios de la dominación romana, todo en un acto para reverenciar al rey Roderico, una figura recia que le inspiró temor y veneración y que no puede alejar de su mente. Esa primera vez en la corte es ya una huella definitiva; Flora anticipaba el boato, el derroche, pero no con tal petulancia:
Apenas traspusieron el portón del palacio, el menesteroso se tendió en el suelo para besar el ruedo de la zaya de su bienhechora.
—¡Quita de aquí, bellaco!
—No, padre, déjele usted. ¿No ve que el pobre hombre no pretende hacernos daño? Mejor socórrale con unas monedas.
El conde dio un paso atrás, Flora extendió la mano a su padre para recibir el dinero que a su vez entregó al hombre envuelto en su pañuelo; él, en gratitud, volvió a apoyar sus labios sobre la orilla de su vestido y se alejó para unirse a la muchedumbre. Varios campesinos, despojados de sus tierras, aguardaban audiencia, cándidamente pensaban que serían restituidos. Más allá se encontraban algunos ex combatientes esperando que la servidumbre arrojara las sobras del banquete, como leprosos cubrían con vendas aquellas partes de su cuerpo que habían perdido en batalla. Extraviada la fe en ser recompensados por su lealtad, esos guerreros, antes parte de las huestes reales, ya no podían emplearse en la milicia y sin otro oficio que no fuera guerrear, pasaron a la categoría de limosneros. Algunos rufianes se aproximaban para intentar despojar, a veces con éxito, a ciertos nobles más interesados en comentar la chapuza del nuevo rey, que en cuidar sus pertenencias; incluso se atrevían a afirmar que Roderico había mandado asesinar a Wikita y desterró a su descendiente con tal de apoderarse del trono.
Flora alcanzó a escuchar lo que iban diciendo. Cómo era posible que un caballero con esa galanura fuera un usurpador, con seguridad su padre no pensaba igual.
—Padre, ¿advirtió el agravio? Sé la rectitud con que usted se conduce y quisiera que me explicara si es eso es verdad.
—Esa misma rectitud exijo yo de ti, por eso no debes prestar atención a asuntos que no nos competen.
—Es grave lo que iban comentando.
—Por lo mismo no debes inmiscuirte, menos aún por ser una doncella de noble cuna, de sobra sabes que tu conducta debe ser impecable —y para que no insistiera agregó—. A esos incautos no les falta razón, aunque deberían cuidar sus palabras, es lo único que me harás decir.
Siguió al conde pensando en lo último que había dicho, varias conjeturas se arremolinaban en su cabeza.
Pronto se distrajo con el olor insoportable de las verduras descompuestas y la mugre acumulada en esos cuerpos, por costumbre buscó su pañuelo y, al no encontrarlo, mejor apresuró el paso para alejarse cuanto antes, aunque más penoso le resultó darse cuenta del gran contraste entre los dos escenarios: tras las murallas imperaba la abundancia y ahí, la inopia.
Antes de salir de casa, pide al aya discreción si su padre pregunta por ella, pueden decirle que está descansando. La verdad es que no ve la razón de ir acompañada apenas pone un pie fuera, ya no es una niña y, además, no necesita que alguien la cuide. Le gusta ir cerca de la ribera de la afluente donde siendo apenas una niña alguna vez la llevó Cenci, su madre, a quien extraña, apenas tenía siete años cuando enfermó de una rara dolencia que la consumió en días. Como su padre supuso que podría tratarse de la peste que en esos momentos estaba reduciendo a la población, le prohibió acercarse. Ya no trenzaría su cabello ni le haría figuritas con la miga del pan, quedaba huérfana de madre y nunca se repuso de esa pérdida. Varias veces ha soñado que Cenci regresa, y en la frente siente el beso que le planta mientras le dice que es hora de dormir. Al despertar no halla consuelo, nadie puede parar su llanto, hasta que el aya va por ella y la conduce en brazos hasta la fuente, el sonido del agua al caer funciona como bálsamo.
Se queda observando el serpenteo del torrente. En esos momentos y por mucho que lo desea, no es bien visto que se despoje de sus ropas para entrar en ese arroyo, entonces solo se descalza para sentir la frescura del agua. Vuelve a pensar en Roderico y trata de justificarlo imaginando que su actitud despótica y poco sensible se debe a una niñez amarga. De inmediato piensa en la suya y se dice que, de no haber perdido a su madre, seguiría siendo inmensamente feliz. Y no puede sino reconocer que también a partir de su deceso, la salud de su padre comenzó a deteriorarse. El siseo del agua que corre libre siempre la hace divagar, la lleva a ensoñaciones donde muchas veces pierde la noción del tiempo.
Debe darse prisa antes de que el conde Olián pregunte por ella. Decide cruzar por el mercado, ese viernes resulta el mejor día para encontrar de todo, aunque ella nada necesita. Entre la cerámica de los alfareros y el cobre de los herreros, Flora se siente atraída por una harapienta en un puesto de hierbas medicinales; con una voz que parece llegar desde el fondo de su entraña oferta el alucinante ajenjo y la venenosa atropa, la inofensiva camomila y el diente de león; se anuncia como sanadora y promete curar las dolencias de cualquier enfermo, sean los males del corazón o un simple estreñimiento. Sintiendo lástima, la joven se acerca para darle una moneda, limosna que la curandera rechaza; el contacto de esas manos ásperas la hace pensar en lo desafortunada que es esa chica de ojos negros, como los suyos y, en cambio, lo afortunada que es ella. La harapienta se le queda viendo con tanta fijeza, que no puede apartar la mirada. Por un instante brevísimo, su imagen queda fija en esas pupilas: ella y esa mujer son la misma persona. Se ve recogiendo las raíces torcidas de la mandrágora, evitando tocar las hojas, en la punta de los dedos percibe la suavidad de la salvia y los garfios de la bardana, escucha muy de cerca el piar de las garzas y solo sale del trance con el murmullo del río. Continúa su camino hasta que, sin saber cómo, llega a su casa.
—¿Le ha sucedido algo, mi niña? Tiene un semblante sombrío, si no le conociera diría que se me está presentando un espectro.
Flora tarda en reaccionar, cuando lo hace siente que llega de un lugar muy lejano.
—Nada. Creo que tomé demasiado el sol —engaña al aya para no ser descubierta y porque su padre entra al salón en ese momento.
—¿Qué ocurre? Estás pálida, anda a reposar, siempre has sido muy delicada, no quiero ni pensar que algo malo pudiera pasarte.
Recostada en su camastro, todavía con escalofríos, intenta explicarse lo ocurrido, pero no halla la causa, aunque tal vez, se dice, la hierbera me lanzó un hechizo. Se contenta con pensarlo así y se queda dormida.
Cuando despierta no recuerda siquiera haberse sentido mal. Comienza a idear lo que debe hacer: después de la cena hablará del tema que sí le interesa, con astucia, eligiendo bien las palabras, para convencer a su padre.
—¿Recuerda la plática que sostenían los guardianes en palacio? Decían que en la cueva de Hércules existen tesoros inimaginables, que nadie, o muy pocos, se han atrevido a violar la cerradura —el silencio del conde la hizo pensar que daba su permiso para que siguiera adelante—. Esa fortuna, padre, en manos equivocadas podría ser una catástrofe, pero en las adecuadas, imagine usted cuánto bien traería.
—Hija mía, es sabido que la leyenda también habla de una amenaza ante quien ose abrir ese recinto. Además, solo el soberano en turno tiene la facultad de probar suerte y nadie más.
Guarda silencio, no es oportuno que insista, había escuchado lo que deseaba saber. Entonces el único que puede desentrañar el misterio de la casa cerrada es Roderico. Midiendo bien lo que va a pedir a Olián, se atreve a añadir.
—El nuevo monarca ha ascendido al trono hace pocos días y, tomando en cuenta que puede haber represalias para quienes estén en su contra, me parece que es conveniente rendirle pleitesía, ¿no es así, padre?
—¿A qué vas con eso ahora?
—Nada, no me haga usted caso, pensé que era conveniente, debe perdonar mi atrevimiento.
—Es posible que tengas razón.
Aunque poco convencido, el conde recapacita en la estrategia de mostrar obediencia, eso le ganaría tiempo y desviaría la atención a su verdadero propósito.
El conde Olián acepta que, fuera o no de su agrado, debía respeto al soberano, de manera que pronto irían los dos. Sin saberlo, su propia hija había dado con el pretexto idóneo para que sus planes no levantaran sospechas.
A partir de ese momento, la joven planea con entusiasmo hasta el último detalle para lograr su objetivo. En el arcón con las prendas de su madre hay varias túnicas de gran belleza, sobre todo una con ribetes dorados sobre un fondo blanco; las guardaba para una ocasión especial, y el momento ha llegado.
Imagina la manera en que va a seducir al nuevo rey, lo demás será fácil. En el reino se sabe que Roderico es un conquistador no solo de tierras, sino de mujeres, incluso las prohibidas por ajenas, y ella es libre, tan libre como el viento.
Lo que Flora ignora es que muy pronto tendrá frente a sí al motivo de su impaciencia, pero no de la manera en que pretende.
5. Lejos
Lo que Grecia ignoraba era que muy pronto tendría frente ante sí al motivo de su impaciencia, pero no de la manera en que pretendía. La reacción de Azucena superó sus expectativas, veía el dolor que experimentaba y deseó que ese no fuera el inicio de una ruptura porque, aunque estaba decidida, la angustia empezaba a instalársele en el corazón. Su hija era a quien más quería, nunca nadie había ocupado el lugar que en seguida conquistó después de nacer. Jamás maginó que sería así, bastante había luchado para hacerse la fuerte, la ecuánime, armarse de valor en incontables ocasiones y decidir lo que creyera conveniente, resoluciones extremas cuyo último objetivo, se decía, eran obtener bienestar, alcanzar el éxito, aunque casi siempre sus acuerdos fueran unilaterales; tampoco tenía en cuenta su propia conciencia.
—Es para tu bien, aunque no lo veas así, y deja de llorar, mi vida, que nos vamos a separar solo por un tiempo. Ya verás que pronto te vas a sentir muy bien en ese colegio.
—¿Papá también va a ir? Y, ¿qué va a pasar con Peluso?
—Tu papá ahora tiene mucho trabajo y tu gatito estará bien cuidado. Además, si allá te portas como debe ser, podrás tener uno.
Mentira sobre mentira, todo con tal de consolarla y no flaquear en sus propósitos. Imposible deshacer los planes que le costó organizar porque ella también saldría de viaje y no por corto tiempo.
Despedirse de Cata fue doloroso, la muchacha acompañaba el llanto de la niña con el suyo, pero la animó diciéndole que cuando regresara iban a preparar montones de pasteles de todos los sabores; jugarían cuantas veces quisiera a las escondidas y, sí, también la iba a enseñar a hablar zapoteco, como ella. A Peluso no pudo darle el beso del adiós porque el animalito no apareció por ningún lado. De seguro se fue a dormir debajo de algún sillón, no te preocupes, mi niña, ya verás que cuando vuelvas va estar rete chulo y grandote.
Salieron al aeropuerto, Azucena imaginaba que se iba al último lugar del mundo, el más remoto e inaccesible y Grecia, con la incertidumbre pisándole los talones, pero sin demostrar alguna emoción. Es lo mejor, se repetía mentalmente, es lo mejor.
—Debes ser valiente, mi vida, y yo sé bien que lo serás porque no eres una niña debilucha.
Prometió ir a verla tan pronto como tuviera un fin de semana de licencia, porque ella también iba a estudiar; podrían, incluso, viajar a Disneylandia, lo que fuera para que su hija dejara de llorar, intentaba acallar una conciencia, que empezaba a echarle en cara su proceder egoísta.
No soy debilucha, pensaba la niña y así se daba ánimos. Sus compañeras fueron como un bálsamo, en especial a la hora del recreo, aunque durante la noche el desconsuelo tomaba dimensiones exageradas.
Encontró ordenada la habitación con cuatro camas donde iba a vivir a partir de ese momento, como si Cata anduviera por ahí haciendo la limpieza, el color menta de las paredes y el amarillo claro de las sobrecamas también le gustó, aunque se sentía rara de tener que compartir ese espacio con otras niñas porque, según entendía, ninguna iba en el mismo salón de clases.
Los días pasaban y seguía sin querer comunicarse con sus compañeras de cuarto, se mantenía alejada de todas, aún no se acostumbraba a estar lejos de las personas con quienes había convivido toda su vida. En la oscuridad cerraba los ojos con fuerza y pedía con fervor que, al abrirlos, todo fuera una pesadilla y estuviera de nuevo en su cama, en la de ella y no en una de un dormitorio con dos niñas más. Reprimía el llanto no por valiente, sino porque le daba vergüenza hacerlo y que las demás la escucharan. Una de esas noches, apenas habían apagado la luz, oyó que alguien la llamaba por su nombre.
Se trataba de Berenice Covarrubias, la niña que se sentaba cerca de ella en clase de Grammar. La habían cambiado de dormitorio porque donde estaba, las camas ya eran insuficientes.
Desde el momento en que se hicieron amigas, la vida en el internado empezó a cambiar, ya no se sentía tan fuera de lugar, tampoco sufría para darse a entender y el buen humor de su nueva amiga que, para colmo de buena suerte también era mexicana, facilitó que se adaptara antes de lo que cualquiera hubiera calculado.
Se volvió cómplice de travesuras y confidencias, igual planeaban una broma para las niñas del dormitorio que hacían competencias a ver quién se llenaba más la boca con los panqueques bañados con miel de maple que les servían en la merienda. Entonces, sin terminar de tragar, se enseñaba una a la otra el bocado, ante la cara de asco de sus compañeras, y si se descuidaba, enseguida Berenice se hacía con lo que aún quedaba en el plato de su vecina.
—Es que si no como bien, luego mi panza me despierta y no te rías.
—Qué chistosa, Bere. ¿Esos son los ruidos que se oyen en la noche? Porque como que también empieza a oler feo.
—Ay sí, cómo no. Si la pedorra eres tú.
Por más que intentaron explicar lo que significaba aquello que Bere había dicho, sus compañeras se quedaron sin entender, pero ellas rieron hasta que en verdad y por una razón muy distinta les dolió la panza.
Durante el día y con las actividades escolares, poco a poco el sentimiento de abandono iba quedando un tanto adormecido; las maestras, sobre todo la de inglés, la trataba con cariño intentando atenuar la tristeza que a veces asomaba por los ojitos siempre muy abiertos de la nueva alumna.
A Grecia le ofrecieron cursar un doctorado con media beca en la Universidad Nacional de Rosario, en Argentina, una oportunidad que no podía, no debía desaprovechar y así su estancia en el extranjero se prolongó más de lo calculado.
Después de escuchar lo que su madre había decidido, la joven se negó a recibir más llamadas suyas. Para qué, si ya sé lo que va a decirme. Un par de años atrás habría actuado con docilidad volviendo a sentir la puñalada del abandono, pero ya no era la debilucha, como su mamá la catalogaba. Con seguridad pondría miles de pretextos para no ir a su graduación de primaria, de antemano lo suponía, pero lo que no aún no superaba era que su papá tampoco pudiera acompañarla. Lo supo en el instante en que sus correos empezaron a escasear y si recibía algún mensaje de él solo decía cuánto la extrañaba y cómo le gustaría ir a verla, aunque el trabajo, siempre el trabajo lo retenía.
Cuando la recién titulada doctora Cáceres regresó a México, Julián Quiroga había solicitado el divorcio, ella aceptó sin protestar, de todos modos, esa relación tenía mucho de haberse enfriado, ni siquiera aplicaba el dicho de “donde hubo fuego, cenizas quedan”, porque todo, desde el noviazgo, había sido un encuentro más que tibio. Así fue cómo dejó el apellido de casada y se reacomodó a su vida de soltera.
Cada triunfo de Grecia significaba apartarse un poco más. Por su parte Julián iniciaba una relación que acaparó todo su interés y su tiempo, canceló el viaje que tenía planeado a Canadá, un nuevo matrimonio significaba compromiso y toda su atención si no quería volver a fracasar y así también quedó anulada la posibilidad de mantener el vínculo con su hija.
Azucena continuó sus estudios y entró al bachillerato, rechazó los boletos que su papá le enviaba cada época de vacaciones, ella no encontraba la razón para formar parte de un núcleo familiar que no conocía y la distancia, pese a que deseaba lo contrario, jugó a favor del desapego.
Por si fuera poca su frustración, antes de que concluyera el último año escolar, Berenice tuvo que regresar de urgencia: por motivos de salud, su papá debía dejar de trabajar. La mudanza al interior del país era imperativa. La economía de su familia estaba cambiando y ella debía de adaptarse. De nuevo la pérdida, solo le quedaba el cariño y la compañía de Ahmed Assani, quien en esos momentos se convertía en la única razón para permanecer ahí.
Pronto iba a recibir su título como bachiller del Bodwell High School en Vancouver y su regreso definitivo sería en pocos días; Ahmed la seguiría en un corto tiempo, debía hacer un viaje a su patria para informar a sus padres y de paso ventilar sus intenciones con la chica mexicana, pero le aseguró, tomaría el primer vuelo para un reencuentro.
6. En la corte
¿Cómo hacer para un reencuentro? Flora se engañaba
pensando que la razón para volver a la corte era solo la curiosidad de saber más del recinto cerrado por los romanos o los árabes, lo mismo le daba, la casa, como también la llamaban, donde varios años atrás habían puesto el primer cerrojo. Y, si era cierto que únicamente el rey tenía la facultad de abrirlo, lo más seguro era que el audaz y portentoso Roderico sin dificultad lo hiciera. Aunque, también pensó, existía la maldición que caería sobre el profanador, una posibilidad que la hacía flaquear en sus intenciones.
Trataba de ocultar su verdadero interés, aunque su inquietud la ponía en evidencia. Pronto dejarían la mansión en Toledo, era imperativo partir hacia Ceuta donde su padre, al mando de la tropa, reprimiría la invasión de los árabes. La muchacha ignoraba que el objeto de su deseo tampoco había logrado desprenderse de la fascinación que despertó en él y que por cualquier medio pretendería tenerla cerca.
Flora no pudo convencer a su padre para que desistiera de emprender el viaje que le anunció, veía que sus planes se desmoronaban y el pretexto para presentarse en la corte iba a esfumarse.
—No insistas ya habrá tiempo de sobra. Y no está de más recordarte que una doncella debe observar las buenas costumbres porque, aunque pretendes ocultarlo, estoy al tanto de que tus ausencias cada vez son más frecuentes y te las ingenias para salir sin escolta.
Sin embargo, el conde se quedó rumiando la posibilidad que se le presentaba para enderezar a su hija y tampoco decepcionarla del todo; no podía negar que le sobraba razón. No bastaba haberse presentado a la coronación y el suceso con el lisiado no había sido de ayuda, sino al contrario; no acudir personalmente como uno de los nobles a mostrar el respeto al nuevo dirigente constituía una afrenta, creaba desconfianza y podría tomarse como un gesto de inconformidad; y considerando el temperamento de Roderico, de hecho, era tanto como declararse su enemigo, algo que no le convenía y, aunque no lo expresó, la idea se le quedó rondando igual que los insectos que ya se arremolinaban acercándose demasiado a la llama de la vela.
—He recapacitado. Sé de sobra que, si no accedo a tu petición, esos ojitos se llenarán de tristeza, bien que te conozco, hija mía, siempre haces tu voluntad y sé que es mi culpa, quizás no he sabido educarte como lo habría hecho tu madre. Cumpliré tus deseos, pero con una condición — ante el mutismo de su hija, prosiguió— ya que tanto interés tienes en la realeza, y como no quiero que te expongas a ningún peligro, solicitaré a las damas de la corte que acepten instruirte. Está visto que pulir los modales de una joven nunca ha sido labor de un hombre solo, como yo.
La repentina alegría que Flora siente no pasa inadvertida para el conde, que lo atribuye a la impresión que de seguro es producto de la fastuosidad exhibida durante la fiesta.
—Está bien, dile al aya que prepare tu equipaje. Hoy mismo iremos a palacio.
Más rápido que un torbellino la chica corre a su habitación mientras llama a gritos a Segismunda para no olvidar detalle.
—Llevaré también ese baúl que está allá.
—Mi ama, a saber en qué condiciones esté lo que guarda. ¿No es suficiente con las zayas de diario y las de gala? Puse también sus zapatillas y sus capas.
—Empaca mis afeites y no te olvides de las cintas para el cabello.
La mujer acerca las valijas al quicio de la puerta según las indicaciones de su señora, y a su vez el lacayo las acomoda en el carruaje. Recibe el talego con monedas de su padre y, de nuevo, las recomendaciones para conducirse con recato y obediencia ante quienes estarán a cargo de su instrucción.