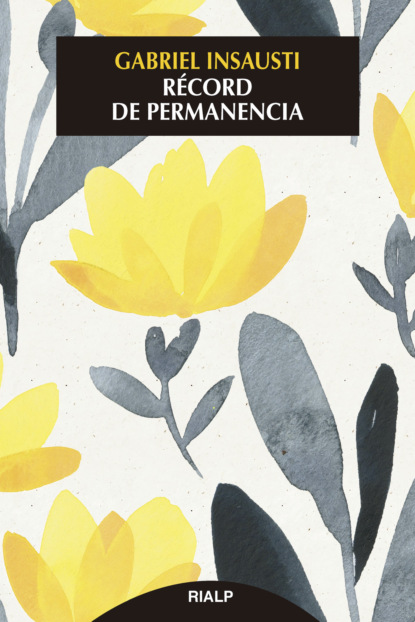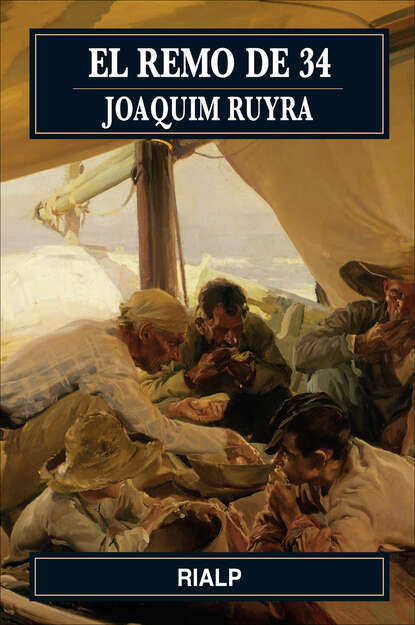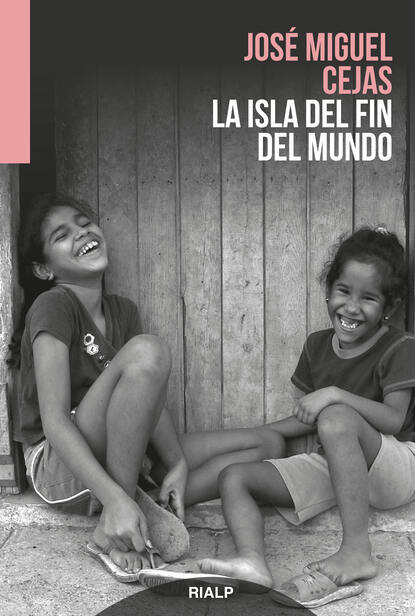- -
- 100%
- +
Si uno pudiera, iría por ahí con las gafas de José María Ascunce, que sirven para ver el mismo paisaje pero quitándole esos aderezos que, las más de las veces, lo afean tanto. Sería mirar y —flop flop— las cosas desaparecerían. Algunas, al menos. De hecho, el dominguero communis sabe que para cualquier paseo que se dé uno por los alrededores de la ciudad ha de pertrecharse siempre con esas gafas, si no quiere pasar un mal rato entre el centro comercial de turno y la autopista de marras: el paisaje es cada vez más un estado del alma y Amiel tenía pero que mucha razón al recordárnoslo. De un tiempo a esta parte lo que hay ahí es sólo el punto de apoyo para el paisaje, y nos toca a nosotros completarlo con nuestras gafas. El paisaje hemos de empeñarnos en hacerlo nosotros. Y es un trabajo agotador.
Aquel pintor que vivía en una mansión fastuosa, rodeado de un paradisíaco vergel, junto a una playa de arena blanquísima flanqueada por un picacho de fantasiosas formas, y que sin embargo sólo pintaba triángulos.
Encontró un paraíso. Paseó por los robledales y los hayedos sombríos, se acercó a la orilla de un arroyo a escuchar aquel borboteo eterno, contempló los roquedos sobre los que dibujaba todavía la nieve un hilo blanco. Pronto se dio cuenta de que su presencia arruinaría aquel lugar. De quedarse, tendría que construir una cabaña, y una carretera de acceso hasta ella, y talar un bosque para proveerse de leña, y… Decidió que era preferible que aquel valle de hermosura intacta subsistiera, aunque fuese sin él.
Tampoco pudo consolarse con verter su equívoca alegría, aquel hallazgo luminoso, en las palabras. ¿Por qué? Porque en caso de revelar a alguien el emplazamiento del valle este correría el mismo peligro. Se conjuró pues a guardarlo dentro de sí, como un preciado tesoro. Todas las noches acariciaba en sueños aquel lugar de privilegio que apenas había entrevisto un día y que sólo había servido para convertir su vida en una constante añoranza. Hasta que comprendió: para eso están los paraísos, para soñar con ellos, no para habitarlos.
Hoy ha empezado bien el día: he mirado por la ventana y el mundo, para mi sorpresa, estaba ahí.
Hay días en que no hay nada que decir. Y eso es precisamente lo que habría que decir, habría que zambullirse en ese vacío. ¿Vacío? No, inercia. Esa quietud, esa ausencia de todo lo noticioso, de cualquier cambio aparente, de excitación alguna, que constituye precisamente la médula de las cosas. O sea, su presencia. Su simple y mudo estar ahí. Y nuestro no saber qué hacer con ellas. Eso quizá hace más justicia a la realidad que mil tramas laberínticas con sus personajes y sus escenarios. Quién tiene, sin embargo, el coraje de asir esa inercia por las solapas y mirarla cara a cara.
Qué provocación, qué escándalo: esta mañana un hombre en su gabardina se ha detenido en medio de la calle, ha dejado su cartera de cuero sobado sobre el suelo y, durante un minuto, ha contemplado sin disimulo el cerezo en flor.
Si lo pienso, no sé qué me ha traído por la tarde hasta esta calle. Nada sobresaliente hay en ella: a un lado los aledaños del claustro de la catedral, un hospicio decimonónico y ya en ruinas y el edificio donde guardan los pasos de la Semana Santa las cofradías; al otro, soportales y balcones, en una sucesión irregular. Tampoco he de hacer recado alguno, ni se encuentran en esta calle comercios ni bares. Ni siquiera me conduce a ninguna parte, a ningún compromiso al que deba acudir. Nada. La calle Dormitalería hace quizá honor a su nombre y en ella nunca pasa nada. Sólo esa calma que parece que deja estar las cosas.
Quizá por eso, ahora caigo, me han traído aquí mis pasos, sin proponérmelo. Quizá porque el silencio es hospitalario, porque entre el bullicio constante de la ciudad, tan próximo que nos bastaría doblar la esquina y caminar dos manzanas para darnos de bruces con la muchedumbre, aquí el tiempo se remansa. Quizá porque a veces, más que lo que hay, lo decisivo es precisamente lo que no hay.
Dios se disfraza de rutina.
Salgo al balcón y encuentro el panorama que me acompaña desde hace años: los castaños, la muralla, el río que dobla el meandro perezoso, el rompecabezas de tejados rojizos del barrio de la vega. Un paisaje que es ya una costumbre, tanto que lo doy por supuesto. Y de pronto me asalta una idea: ¿y si al hacer tal cosa cometo el error que quisieron refutar tantos sabios? ¿Y si, pese al lienzo engañoso de ese hábito, nada de esto es cierto? ¿Y si fuese de otro modo, para mí desconocido, o no fuese en absoluto?
Cómo tener certeza, pues, de esta mañana. Cómo demostrar una nube, una colina, un reflejo en el agua. Recuerdo los ejemplos de los sabios y se me antojan como el empeño de un niño por encerrar el mundo, inerte, en la cajita de sus tesoros. Acaso lo que reclaman esas ramas, la piedra de la muralla, la barandilla sobre la que me apoyo, todo, no es pues demostración alguna, pienso entonces. Acaso nuestro modo de estar entre las cosas consista en algo parecido a echar a andar, sin saber adónde llevará el camino. Acaso, cavilo en el balcón, lo que vale la pena saber es siempre incierto.
A veces, ante una escena hermosa que contemplamos en nuestra misma calle, a la puerta de nuestra casa, frente a nuestro balcón, para tenerla por verdaderamente real falta una cosa: que pase por allí un forastero y escuche esa música, mire esa bandada de jilgueros o se pare a rozar con las yemas de los dedos las primeras flores del almendro. Necesitamos que él nos recuerde... ¿qué?
«Me aburro», dice de vez en cuando el niño. Y, de inmediato, se abalanzan sobre él los adultos, lo distraen con una sucesión de carantoñas, de cosquillas, de bromas, de juegos, de objetos, de juguetes, de… Luego, cuando se han cansado, le regalan bagatelas destellantes, tecnologías multicolor que lo aturden y le impiden percibir cómo, en realidad, en su fuero interno sigue tanto más aburrido, simplemente ha demorado un tanto la confrontación con ese aburrimiento. ¡El aburrimiento, horror de los horrores! Es decir, la percepción de ese vacío en nuestro interior. El desenlace es hoy, las más de las veces, que se enchufa al niño —como un electrodoméstico más— a un aparato. El niño abre la boca en una terminal de internet y traga, traga, traga.
Quizá deberíamos perderle el miedo al aburrimiento. «Abúrrase», decía Max Jacob a aquel corresponsal, «porque de ahí surgirán las ideas». De esa inacción momentánea, de ese tiempo disponible, nace todo lo que no tiene traducción en una utilidad inmediata. Basta cerrar esa terminal durante un rato y el niño encontrará qué hacer, en lugar de limitarse a deglutir la irrelevancia. De la admiración, decían los griegos que había brotado la filosofía. ¿Y no será más bien del aburrimiento?
—Mira qué luna, vecino. La he encargado para ti.
Y así era: una luna enorme, redonda, salía por el este, entre unos cirros muy ralos que difuminaban la luz en un nimbo amarillento. Apenas había amanecido sobre los montes y se la veía a través de las ramas desnudas de las encinas, a lo largo de la muralla. El vecino, bromista, la había encargado para mí, eso decía. En la calma de esa tarde de noviembre vertía su claridad de un modo casi irreal, fantástico, como sacada de un cuento.
Luego el vecino ha encendido su cigarrillo y yo el mío, y hemos pegado la hebra sin dejar de contemplar ese disco que se alzaba poco a poco sobre el paisaje, como el foco que sigue a un artista por el escenario. El vecino ha hablado sucesivamente de un gran ojo suspendido en el cielo, de una moneda de plata, de un botón de nácar… Y mi asombro inicial, la sorpresa con la que me bebía unos minutos atrás esa claridad lechosa, ha ido muriendo en un velo de disgusto que sólo anhelaba el silencio.
El tedio —Leopardi, Baudelaire, Pessoa, Moravia— como forma rectora de la sensibilidad moderna. El tedio como su condición natural, como el espacio en el que aparece lo único real, o sea, la soledad de la propia conciencia, espantada ante el espectáculo de la nada. El tedio como el rostro cotidiano de esa nada. El tedio como correlato anímico de la parvedad de la existencia. El tedio como conclusión dada de antemano, ante lo irrelevante de la propia biografía… o, por qué no, como punto de partida para la aventura.
Hay tantas cosas… Vivir es hoy un barullo donde los objetos se atropellan, nos reclaman, nos ocupan. Y luego están esas cáscaras huecas, llenas de mayúsculas y siglas, o esas palabras tan largas, que acaban siempre en “ción” o en “ismo”, y que repetimos con mucho énfasis como si significasen algo.
A veces, cuando se agita ese señuelo por todas partes, siento la tentación de la nada. Recuerdo entonces a un amigo que viajó por la India y el Nepal, de aldea en aldea, y que casi llegó a hacer cumbre en los Annapurnas. En uno de aquellos valles, en un rincón perdido, había encontrado un lago hermosísimo, sin ninguna población en varios kilómetros a la redonda. Había bordeado aquel pedazo de azul caído del cielo y había encontrado finalmente la cabaña de un hombre que vivía allí, solo. El anciano lo había invitado a pasar una noche bajo su techo, cuando declinaba el sol. Pero antes de cenar se había retirado un poco, con un instrumento parecido a una balalaika, a un hierbal que caía como una lengua verde hasta la orilla del lago. «Toda mi vida es esto», le había explicado aquel hombre, «el lago y la música de estas cuerdas, cuando se pone el sol».
Sí, a veces, cuando nos atosiga la vida, parece que es preciso hacer como ese anciano: negarlo todo, retirarse a un lugar donde la multitud no estorbe esa visión del vacío que llevan las cosas dentro y que encierra una forma de felicidad. Y lo único que me salva entonces es un puñado de costumbres —la mesa, el balcón, la plazuela, la fuente, los castaños— del que se diría que ya formo parte. Regreso a ellas, a ese mundo a escala, a ese otro lago, como un pájaro que se posa cansado tras el vuelo… y sabe que antes o más tarde volverá a batir las alas, en busca de quién sabe qué bagatela.
Lejos. Hay días en que sentimos todo lejos. Días en los que vamos de aquí para allá, hacemos las labores de la jornada y en ningún momento sentimos que habitamos las cosas. Es como si un cerco de indiferencia las cubriese. Igual da esto o aquello, ese camino que aquel otro, sólo importa cumplimentar un guión que nadie sabe quién ha escrito y llegar a la meta.
A lo peor es eso, tener demasiado a la vista un propósito, otearlo al fondo de la escena, lo que interpone esa barrera entre las cosas y nosotros. No se trata siquiera de ese ensimismamiento que produce el dolor, esa niebla que rodea a quien se concentra en su sufrimiento y lo deja aislado, ajeno a todo, como si habitase ya otro mundo. Lo que sucede más bien es que hay que pasar aprisa sobre objetos, lugares, incluso personas, sin detenernos a darles a cada uno lo suyo, la parte de nosotros que les toca. Para defendernos de ese reproche que una voz nos dicta adentro, pintamos esa lejanía que casi nos sustrae de la vida. «Mañana», nos decimos. Y la vida es siempre hoy.
Lo que llamo mío no cabe en mí.
Ya casi ni es noticia. Se trata más bien de uno de los ritos con los que la televisión cierra su predecible círculo, cuando avanza la primavera. Los noticiarios muestran el deshielo de los polos y lo aderezan con una retahíla de cifras y porcentajes que dicen bien poco. Más elocuentes son esas imágenes: con un sonoro estruendo, del casquete polar se desgajan y caen inmensos bloques blanquecinos. Luego se fragmentan en pequeñas balsas a la deriva, sobre un pálido azul, formando una flota de grumos de paredes verticales que transita lentamente por el océano, a la deriva.
Se habrá repetido miles, millones de veces en la historia del planeta, pero ahora esa imagen se nos ofrece como testimonio de una novedosa amenaza: si la Tierra sigue aumentando su temperatura, dicen, toda esa masa terminará por fundirse por completo, haciendo que se eleve el nivel de los mares. Y el proceso es cada vez más rápido, al parecer: el hielo refleja la luz solar y se funde sólo cuando el agua se calienta lo bastante, de modo que cuanta más agua y menos hielo haya, más se acelerará el fenómeno, en una progresión geométrica. Al final, mientras una voz en off explica estos pormenores, la cámara sigue a algún oso blanco solitario, en pie sobre una de esas precarias naves oscilantes, perplejo porque lo que tenía por un hogar definitivo va desapareciendo bajo sus pies.
Quizá esa perplejidad es también nuestra. Si toda alteración nos obliga a cuestionar un orden que creíamos perpetuo, más aún cuando se trata de la naturaleza: de pronto, descubrimos que bajo nuestra ingenua fe en su vida inmutable y cíclica yace una historia, con sus cambios paulatinos, sus cataclismos, sus edades. Todas sus normas, que dábamos por supuestas, y sobre las que habíamos erigido nuestro mundo, deben ser revisadas. Qué será, por ejemplo, de ciudades como Venecia. Qué de tantos pueblos costeros, acostumbrados a mirarse en el espejo de un mar que nace a la puerta de las casas. En realidad, más que de lo que ya ha sucedido, esas noticias nos hablan de lo que ha de suceder: ensayan el vaticinio del profeta.
Durante unos minutos imagino ese paisaje desolado, con la Ca d’Oro sepultada por agua y salitre, o las calles de Amsterdam bajo arena y coral. Son, sí, lugares ya perdidos, condenados de antemano ante un mar contra el que nada pueden diques y otros artefactos. Esa marea irremisible los irá sumiendo en el océano, aseguran.
Entonces recuerdo aquellas andanzas, cuando niño, en la playa: al llegar las mareas vivas, en septiembre, las rocas que el mar dejaba a flote, al retirarse. Allí, entre algas y légamo, pertrechados de reteles dábamos con cangrejos, lapas, mejillones, carraquelas, alguna estrella marina, y componíamos en nuestros cubos un pequeño acuario que mostrábamos orgullosos a los mayores. Luego, con la pleamar, si intentábamos devolver aquellos tesoros a su sitio, comprobábamos que era imposible regresar. Sólo quedaba abandonar aquello sobre la arena, como un juguete inútil. El agua cubría ya las rocas, sumiéndonos en un extraño desconcierto. Porque, en una vaga y confusa intuición, tal cosa era un lugar para nosotros: algo a lo que se podía volver, que atesoraba una cierta ilusión de permanencia y que, de algún modo, nos permitía recobrar lo que se ha ido.
Eso mismo, parece, vienen a decirnos ahora las noticias: lejos de su condición permanente de antaño, los lugares de hoy son efímeros, mudables. Irreales, incluso: contra la idea heraclitiana de que un hombre no puede bañarse dos veces en el mismo río, se nos invita a pensar que hasta en ese primer baño hay algo ilusorio. Un hombre no puede siquiera bañarse una vez en el mismo río porque no existe tal río, es decir, una sustancia continua e idéntica. Existe únicamente una sucesión de innumerables gotas de agua, distintas a cada instante. La desolación marina que anuncian esas imágenes casi arroja los paisajes que conocimos a una inexistencia turbia, oscura. Nos obliga a sospechar que no estuvimos nunca en ellos.
DOS
UN DÍA UN AMIGO, RECIÉN REGRESADO de un viaje, trajo por casa un fragmento de vidrio. «Es el azul de Chartres», dijo, dejándolo sobre la mesa, «fijaos, qué hermoso». En aquel poliedro irregular, mellado por varias partes como en una talla torpe y fallida, parecía que hubiese cuajado el cielo o se hubiese resumido el mar. Sobre el mantel de hule, entre platos, botellas y cubiertos, aquella esquirla celeste, birlada en un descuido por unas manos jóvenes.
Pasó de mano en mano. Luego, mientras los demás admirábamos aquel brillo mate, él fue refiriendo su historia: al parecer, se trataba de un resto de los miles de probaturas que los maestros vidrieros habían hecho, durante la construcción del templo; luego, junto con parte del material desechado, ese cristal se había reutilizado en los vanos de la sala noble, en un castillo de la región; por fin, tras dormir durante siglos en la cripta del edificio, lo había rescatado de la sombra un estudioso al que mi amigo había asistido en unas prácticas, durante las vacaciones de verano. Ocho siglos resumidos en esa claridad indiferente.
A través de qué manos, sobreviviendo a qué azares había llegado hasta nuestra mesa aquel vidrio, daba casi lo mismo. Como una piedra desgajada de un aerolito, o traída de otro planeta, proyectaba su luz sobre el hule, pregonando su naturaleza insólita: arena sometida a calor y presión, hasta lograr esa transparencia.
¿Por qué el azul de Chartres? ¿Qué cifraba, en la mente de sus constructores, aquel extraño color? Yo, mientras avanzaba la cena y la conversación discurría hacia otros derroteros, quise recordar la catedral, sus torres asimétricas, su alta bóveda, su laberinto: allí, en ese gran joyero, los artesanos quisieron representarse a sí mismos junto a las escenas del Evangelio y del Antiguo Testamento. Entre Elías y el Árbol de Jesé, entre David y los obsequios de los Magos, el visitante puede distinguir los albañiles, los escultores, los herreros, los abaceros… Todos los gremios que contribuyeron a levantar aquel códice en piedra, porque en él habría un anticipo del Cielo. De algún modo, sí, figurar allí era otorgar una imagen al deseo, y por eso el fondo de esas escenas de labor es siempre azul. ¿Soberbia? Toda tarea llevaría al hombre a lo alto a condición de que hubiese amor en ese oficio, sería la idea. Contarse entre el azul de Chartres equivaldría a flotar entre el azul del Cielo.
Dicen que, en varias ocasiones, cuando ha habido que reparar algún destrozo, los maestros vidrieros se han afanado en dar con el equivalente de aquel primer azul. La técnica moderna se ha empleado a fondo, y con ella los cientos de posibilidades, de aproximaciones, en una cercanía infinitesimal a aquel prodigio gótico. Ha sido siempre en vano: como una ciencia secreta, celosamente guardada por sus dueños, la fórmula de ese vidrio original se ha perdido en el tiempo. Se ha extraviado la llave, se ha borrado el camino. Eso decía, mudo sobre la mesa, aquel trozo de cristal traído de un viaje. Para llegar al Cielo, cada cual habrá de improvisar su propio azul.
Hay cierta justicia en el hecho de que las afirmaciones absolutas acerca de este mundo —finito, mudable y relativo— no se puedan enunciar nunca en forma negativa. Por ejemplo, no cabe pronunciar frases como «Nada es verdad» sin incurrir en una contradicción en los términos: si nada es verdad hay algo que sí lo es, a saber, la afirmación de que nada es verdad. Y eso supone más que una mera aporía de la lógica formal. Supone una instancia más allá del mundo.
Fue un intento moderno, casi el reverso de la moción inicial de la modernidad: Everything that lives is holy, escribió Blake, como para llevar la contraria a aquel siglo XVIII que lo allanaba todo, que reducía la naturaleza un mecanismo inerte, que arrasaba los templos, que concebía al hombre mismo como un conjunto de sistemas. Puestos a abolir la distinción entre lo sagrado y lo profano, era más o menos el argumento del poeta, ¿por qué no hacer que el peso de las cosas recayese sobre el primer término, y no el segundo? ¿Por qué, frente a quienes lo sumían todo en ese mar de indiferencia, no subrayar el carácter único, real, singular, de cada cosa? ¿Por qué no adivinar en ella el rastro de su Creador?
Por supuesto, el argumento de Blake contenía una contradicción interna: lo sagrado es por definición lo que no es lo profano, sólo puede darse dentro de esa oposición, luego suya es la idea de límite, de excepcionalidad, de diferencia: no puede ser el “todo” o “lo uno”, es inevitablemente lo otro. Y, por supuesto también, el argumento de Blake no ha triunfado, pero por razones muy distintas: hoy, se supone, lo sagrado no existe, ha quedado abolido. Lo cual es un modo de decir que en todo caso es sagrado cuanto nos permita olvidar lo sagrado, distraernos de su llamada. La lógica del remedo, del sucedáneo. Y el precio empieza a ser tan alto que ni siquiera alcanzamos a verlo.
Lo supo adelantar Nietzsche, a la vista del cientificismo decimonónico: «En el supuesto de que se haya averiguado ya todo, hay que preguntarse si la Ciencia es capaz de proponer nuevos fines a la existencia». Profético, ¿verdad? Sólo que lo que algunos llaman hoy Ciencia, más que enunciar nuevos fines o bien pretende anular toda finalidad o bien convertir la propia existencia en un fin.
La mano de Yahvé que anima el cuerpo exangüe de Adán, en la Capilla Sixtina. La mano del director de orquesta, que parece que otorga la existencia a un instrumento mudo, al darle entrada. La mano del ciego que, cuando lee un rostro, se diría que lo esculpe en el aire. La mano del pescador de caña que gesticula durante su relato y casi nos hace ver el pez.
Es inevitable la duda. Nos sale al paso a cada instante. Lo que tiene gracia es proponerse la duda como programa. O sea, como una forma de certeza.
Qué ironía en la historia de aquel profesor: durante años perteneció a esa élite de intelectuales sofisticados que miraba por encima del hombro a los ingenuos que aún creían en el significado; al cabo de un tiempo vio cómo esa perspectiva abría la puerta al relativismo —un relativismo, paradójicamente, absoluto— en el que no cabía privilegiar unas interpretaciones sobre otras, ni unos textos sobre otros; finalmente se dio cuenta de que había perdido cualquier autoridad ante sus alumnos. ¿Por qué leer Shakespeare y no el último pelagatos?, objetaban los estudiantes, inducidos precisamente por la escuela de pensamiento que había impulsado aquel anciano.
La pendiente del “todo vale” desembocaba así en la anulación de la tarea educativa: el profesor no tenía nada que proponer a aquellos jóvenes; le faltaban la tradición y la autoridad, pero no podía invocarlas porque él mismo las había derribado. «Ni siquiera puedo hablarles», lamentaba, «ya no compartimos un lenguaje». Quizá porque su crítica del significado debería volver sobre sus propias huellas, como los niños que intentan despistar a su perseguidor en la nieve, y advertir que significar equivale a trascender: ese límite —pero esa advertencia de que hay algo tras el límite— en el que la palabra apunta hacia mas allá de sí misma, hacia aquello que no puede apresar.
Mañana en el hospital. Las batas. Las enfermeras. Los celadores. La espera en el antequirófano. Los nervios de I. —no te preocupes, no será nada, ya verás— y una segunda espera, hasta que saliese de la anestesia. Esa atmósfera macilenta, de un aire prefabricado que mezcla el aroma de los yodos y alcoholes y el menú del día que llega de la cafetería. El tedio. Los bostezos del anciano de enfrente. Una pierna dormida.
Al cabo de dos horas me he puesto en pie y he paseado por el corredor donde se alineaban diez o doce padres, esperando también la salida de su retoño. Y en estas, al regresar, he caído en la cuenta: ahí, en un retranqueado invisible desde mi asiento, estaba el Rincón de la Lectura. Así, con mayúsculas. En letras bien gordas.
Me he temido, al principio, lo peor. ¿Rincón de la Lectura? ¿Aquí? Luego, sin embargo, imagino que impulsado por una tibia esperanza, he empezado a repasar algunos lomos, a hojear algunos volúmenes. Qué sorpresa, entonces: junto con los previsibles best-sellers, junto con los pequeños nicolases y los harripotters, había un Martin Amis. También un Juan Manuel de Prada. Y un Sandor Marai, un Stevenson. Incluso un Urrutia, un Kirmen Uribe, una edición de bolsillo de las Rimas y leyendas de Bécquer. Al final, apoyado contra la pared, como intentando pasar desapercibido, nada menos que El caballo griego de Altolaguirre.
Casi he estado a punto de frotarme los ojos. Allí, entre los muros color crema y los consabidos paisajes alpinos, ese puñado de títulos. Ahí, como si esperasen la mano de nieve. Y no carecía de sentido la idea. Si la literatura puede ser una escuela de fortaleza, una experiencia vicaria, una indagación en nuestra alma, qué lugar más adecuado. Debería haber un Rincón de la Lectura en cada pasillo, en cada sala, en cada habitación, me he dicho. Uno saldría del hospital no ya sólo con el soma, sino con la psique totalmente renovada. Ahí, en el Rincón de la Lectura de los hospitales, se discerniría el auténtico canon —este me ha ayudado mucho, ¿ah sí?, pues a mí me terminó de curar aquel otro— y habría incluso una prescripción facultativa: para las neumonías, un Gogol; para las gripes severas, un Scott Fitzgerald…
Y no sólo los pacientes, también sus familiares y amigos deberían echar mano de esa ayuda, ese consuelo y esa fuente de sabiduría. Cada dolencia tendría su remedio en la letra impresa. Ahí, en la antesala de Cirugía Infantil, en el último reducto donde están prohibidos móviles y tabletas, allí donde es preciso contemplar por fin la vida cara a cara, sólo ahí tendría alguna oportunidad la literatura.