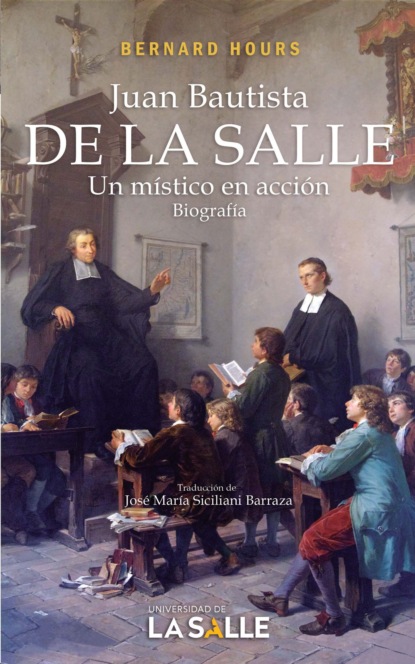- -
- 100%
- +
En efecto, la legislación canónica sobre los procesos de beatificación y canonización, que imponía una primera encuesta sobre la heroicidad de las virtudes, tuvo por efecto orientar hacia el género hagiográfico. La vida solicitada a Blain debía, a la vez, constituir la biografía oficial y definitiva y un dosier con miras a los procesos diocesanos y romanos. Después del relato de la vida propiamente dicho, muchas de esas hagiografías concluían con un capítulo o una parte sobre los milagros y virtudes. Los hermanos tenían en mente la perspectiva de una beatificación de su fundador y esperaban que Blain les entregara la obra que facilitaría la introducción de su causa. Blain se ajustó a ello realizando esa cuarta parte que concluía, o casi, con un capítulo sobre «algunos hechos que parecen milagrosos, ocurridos antes y después de la muerte del señor de La Salle». Pero su sumisión hacia sus patrocinadores y hacia el doctor de la Sorbona, encomendado de la relectura de su libro, fue aún más lejos, como él mismo lo recuerda en la «carta de 1734». Allí se justifica ante las críticas hechas a su libro en el instituto. Recuerda que comunicó su manuscrito a varios lectores: el

Desde el origen, entonces, todo concurre para dar a la obra del canónigo de Ruan el carácter de una biografía oficial. No sorprende que ella lo haya sido hasta una fecha reciente en el instituto. Sin embargo, al mismo tiempo, el proyecto de Blain sobrepasaba sus expectativas. Para comprenderlo, hay que leer con atención el largo Discurso sobre la institución (…) de las Escuelas Cristianas y Gratuitas, situado al comienzo del primer tomo, formando, por así decirlo, un libro autónomo dentro del conjunto. Blain hizo entrar su vida de Juan Bautista en una verdadera estrategia apologética que se despliega en varias direcciones y se debe resituar en la perspectiva del desarrollo de este género en el siglo XVIII (Albertan-Coppola, 1988, pp. 151-180). A comienzos de los años 1730, el combate no está en su furor y la Iglesia oficial está aún enfrascada en la controversia en torno a la Unigenitus: para el episcopado, el enemigo es el jansenismo. Es solo en la década siguiente cuando, bajo la denominación de «impiedad del siglo», las asambleas clericales comienzan a denunciar el aumento potente del racionalismo ilustrado. Cuando este pretende demostrar la superioridad de la religión cristiana, Blain (1733) la compara, de modo bastante formal, con el judaísmo y el islam, pero él quiere sobre todo convencer de que al:
no creer en esta doctrina uno se expondría a vivir como ateo, impío, libertino, a vivir sin Dios, sin fe y sin religión, sin conciencia, sin temor y sin esperanza de vida eterna, o como una bestia o como un demonio. (t. I, p. 26)
Esta apología introduce otra: la de las Escuelas Cristianas, cuya verdadera razón de ser, a sus ojos, no es tanto aportar instrucción a los pobres, sino catequizarlos para su salvación. Las materias profanas se instrumentalizan en provecho del catecismo, a la manera de un aviso publicitario en la parte superior de una góndola. Los papás, que ya se oponían bastante a esto, no enviarían nunca a sus hijos a la escuela si tuvieran que aprender solo las bases de la doctrina cristiana. Se necesita utilizar las materias profanas, a las cuales los padres ven una utilidad, para atraer a los niños y aprovechar para catequizarlos: «no se mira esta instrucción sino como el valor llamativo que atrae hacia otros más importantes y necesarios» (Blain, 1733, t. I, p. 34). Esa insistencia en la importancia primordial de las Escuelas Cristianas para el pueblo constituye, además de un estilo voluntariamente hablador, el toque particular de la obra de Blain. Cuando Bernardo y Maillefer destacan en primer lugar la santidad personal de Juan Bautista, de la cual la obra aparece sobre todo como el fruto y la manifestación, Blain inscribe primero al fundador del nuevo instituto en la línea de los que se consagraron a ese:
ministerio celestial, divino, que tiene su modelo en Jesucristo y sus ejemplos en los santos: un ministerio excelente e infinitamente provechoso, que produce frutos para la eternidad, y que tiene solo al cielo y a la salvación de las almas por finalidad.
Por esto, él se ocupa de levantar un resumen de la historia de las Escuelas Cristianas antes de la intervención de Juan Bautista de La Salle, confundiéndola con la historia del catecismo, la «doctrina, y consagrando un largo desarrollo a César de Bus». La última parte de esta larga introducción apologética a su libro se consagra a una defensa de los presbíteros regulares. La apuesta reside en demostrar la necesidad de un instituto dedicado a esta tarea, puesto que la finalidad de las Escuelas Cristianas es primero la enseñanza de la doctrina y la verdadera conversión de los niños. Según su punto de vista, esta misión excede, por un lado, la disponibilidad de los presbíteros, ya bien acaparados; por otro lado, sus capacidades, dado que el catecismo semanal no es suficientemente eficaz. Solo el establecimiento de congregaciones que acojan a diario a niños y niñas, para que cada día reciban una o dos horas de instrucción religiosa y de iniciación a la oración, crea las condiciones de una formación en profundidad. Blain hace de esta demostración el pretexto para una vigorosa y sorprendente apología del clero regular. Prácticamente él apunta a

En fin, en esta larga introducción reveladora de las precauciones que el autor cree que debe tomar y de la fuerza de los debates en el clero en ese comienzo de los años 1730, Blain justifica sus preferencias de escritura, las cuales le valdrán en especial las críticas de Maillefer17. Él toma posición en un debate estudiado particularmente por Suire (2001, pp. 192-208)18. Contra la hostilidad ante lo maravilloso y la desconfianza hacia los relatos de milagros, contra la reticencia a desvelar las mortificaciones y las austeridades, contra la repugnancia a demorarse en pequeñas acciones de virtud en lo cotidiano, tendencias que lograban prevalecer en esa época, él defiende de manera resuelta una hagiografía barroca que no oculta ni limpia nada: ¿de qué hay que componer las historias de los santos, si los milagros, las visiones, los éxtasis y todo lo propio de lo maravilloso en el orden de la gracia no debe absolutamente entrar?, ¿si se deben excluir como increíbles las penitencias y las austeridades extraordinarias, las oraciones continuas durante el día y la noche, y todo lo que se parece a la más heroica virtud, en fin, si se debe rechazar el detalle de las prácticas menudas de virtud y los ejemplos de fidelidad a las más pequeñas cosas? (Blain, 1733, t. I, p. 114).
La tradición historiográfica
El instituto fundó sobre Blain una vulgata que prevaleció hasta la Segunda Guerra Mundial, al menos, incansablemente retomada y más o menos acomodada. Las otras dos biografías publicadas en el siglo XVIII, la del jesuita Juan Claudio Garreau en 1760 y la del abad de Montis en 1785, aparecen como abreviaciones de la de Blain —que permanece como su fuente principal o única—, pero tienen la ventaja de ser mucho más… ¡digeribles!
El siglo XIX se termina con la canonización de san Juan Bautista en 1900, después de la declaración del heroísmo de sus virtudes en 1840, que marcó la introducción de la causa, y de su beatificación en 1888. Las dos últimas estuvieron marcadas por una ofensiva editorial. Blain no fue reeditado antes de 1887; no obstante, en 1874 aparecieron, uno tras otro, los libros del hermano Lucard19 y de Armando Ravelet20; ambos constituyeron un aporte importante al conocimiento de la vida de Juan Bautista en razón de las investigaciones documentales nuevas. Ravelet examinó atentamente los archivos del Tribunal de Châtelet de París, a fin de aclarar las complicaciones de Juan Bautista de La Salle con los maestros parisinos. El hermano Lucard «reunió un tesoro de documentos inéditos, extraído sea de los archivos del Instituto Lasallista, sea de los archivos públicos», pero «él no cita siempre sus fuentes; él corta y, muy frecuentemente, acomoda sus textos» (Rigault, 1938, L’oeuvre religieuse et pédagogique…, p. 8).
Esas dos biografías, las más importantes de este periodo, permanecen, sin embargo, muy ampliamente inspiradas en Blain, lo mismo que los numerosos folletos o vidas de formato con frecuencia más reducido que los que aparecían por aquel entonces (Scaglione, 2001)21. El año 1888 y los siguientes, hasta la canonización en 1900, vieron eclosionar numerosas publicaciones, sobre todo folletos, consagrados a diversos panegíricos pronunciados para la beatificación. El libro de Ravelet se reeditó y tradujo; el de Lucard no. En vísperas de la gran fiesta, el instituto solicitó al sulpiciano Juan Guibert la biografía cuya publicación acompañaría la canonización. Ella apareció en 1900, seguida de una corta versión edificante, despojada de sus notas y referencias22. Si él aporta correcciones a Lucard, su libro, sin embargo, no está exento de errores. Hasta entonces, ninguno de esos tres autores, los más importantes que hayan escrito sobre Juan Bautista en el siglo XIX, era historiador de formación.
El primero es G. Rigault (1885-1956), doctor en Letras y discípulo de G. Goyau, quien comienza a investigar sobre los Hermanos de las Escuelas Cristianas a inicios de los años 1920, y no terminará sino hasta el fin de su vida. En 1937 aparece el primer volumen de su monumental Historia general del Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, consagrada a una nueva biografía del fundador. Se trata, una vez más, de una solicitud del superior general. No pretende aportar nuevos elementos al conocimiento de la vida de Juan Bautista, pero, afirmando su estatuto de historiador cristiano, plantea como posible la asociación de una perspectiva apologética y del método histórico aplicado a la biografía, tal como él la describe:
los hagiógrafos ya dijeron todo. Nuestro proyecto no es el de ellos. Si él no rechaza de ninguna manera ser apologético (y es legítimo y necesario que el esfuerzo de un cristiano tienda siempre, en últimas, a la gloria de Dios), él quiere primeramente realizarse en la esfera más alta de la verdad documental, de la discusión de los hechos, de la explicación psicológica, de la investigación de las causas. (Rigault, 1938, L’oeuvre religieuse et pédagogique…, p. 2)
En Juan Bautista de La Salle y en todas sus acciones, lo que él espera describir es un «instrumento de la Providencia». Pero su trabajo resulta, ante todo, «una síntesis» que usa «los elementos acumulados, desde hace dos siglos, por los historiadores del fundador y por los hermanos, por los historiadores de la Iglesia, por los de la pedagogía». Aunque Rigault haya concienzudamente «confrontado las transcripciones con los originales, y en su defecto con las copias más antiguas» y consultado «los preciosos autógrafos del santo fundador, las primeras ediciones de sus obras, los registros de la casa de San Yon, los dosieres de las escuelas que él estableció», él no puede satisfacer las expectativas de una «biografía crítica», expresadas por el Capítulo General de 1956, no solo porque le da mucha importancia a la hagiografía, sino porque había aún investigaciones por hacer en los archivos, en especial en aquellos publicados. Sin duda, hay que pensar que el mismo Capítulo General de 1956 ya no le reconocía el estatuto de «biografía crítica» a las publicaciones contemporáneas, como las de los hermanos William Battersby (1949, 1950, 1957) e Isidoro di María (1951).
Después de esta fecha, la historiografía lasallista se enmarca en una nueva exigencia de rigor. La obra de Yves Poutet significa un momento mayor en ella. Se inscribe de modo directo en la continuidad del Capítulo General. El autor le atribuye la inspiración «a las conferencias de los hermanos Clodoaldo y Mauricio Augusto» en Roma, en 1956-1957. El método era abrir las perspectivas desde un auténtico accionar histórico, a fin de resituar la historia de Juan Bautista y de los primeros años del instituto en el contexto de su tiempo, el de la «crisis de la conciencia europea»: no se podían «interpretar correctamente las directivas y las creaciones de san Juan Bautista de La Salle sin conocer las influencias que las engendraron» (Poutet, 1970, t. I, p. 9, n.º 2 ).
Para Y. Poutet, la contextualización y la comprensión de las influencias debían servir a los dos objetivos fundamentales de su investigación. Por una parte, identificar el aporte de la experiencia lasallista a la historia de la pedagogía: él resitúa el método pedagógico en el corazón del trayecto de Juan Bautista cuando la mayoría de los autores, desde los primeros biógrafos, tenían la tendencia a considerarlo primero una herramienta de la conversión de las clases populares. Por otra parte, según una preocupación común a muchas órdenes y congregaciones religiosas en el periodo preconciliar, formalizada luego como una incitación en el Decreto «Perfectae caritatis» de 1965, redescubrir la inspiración primera y el carisma fundador del instituto. La citación de Yves de Montcheuil, situada en un epígrafe de la obra, dice mucho de los debates que animaban entonces al instituto y de la mirada que tenían los hermanos sobre su pasado y su evolución: «no son los obsesionados por el pasado, sino los seres profundos quienes prolongan la tradición». La escritura de Y. Poutet estaba muy animada por el espíritu del Concilio y el Decreto de 1965. Por esto, de cierta manera, se puede considerar su trabajo una apología crítica. Él no detuvo su trabajo con la publicación de su tesis sobre los Orígenes lasallistas en 1970: incansablemente, durante unos treinta años, no cesó de profundizar en los dosieres que había abierto23.
En paralelo, el instituto lanza la colección de los CL. En particular, ellos acogen los trabajos de una erudición minuciosa, realizados durante unos treinta años por Luis María Aroz, quien se dedicó a reunir todas las fuentes disponibles en los archivos de la Champaña respecto de la familia de Juan Bautista y de la tutela que tuvo que ejercer sobre sus hermanos después de la muerte de sus padres. En las entregas de los CL consagrados a ese monumento de erudición, Aroz precisa sus conocimientos y los mejora, establece una cronología cada vez más detallada, corrige los errores que pudo notar en tal o tal autor. Él prosiguió ese trabajo hasta comienzos de los años 1990; las biografías escritas antes no pudieron integrar todos sus aportes. Además de la obra de Alfredo Calcutt (1993), hay que mencionar la de Saturnino Gallego (1986), quien realizó la síntesis más segura escrita hasta hoy.
La colección de los CL, bajo los cuidados del hermano Mauricio Hermans, su primer director, publicó las tres primeras biografías, en edición crítica las de Bernardo y Maillefer, en facsímile la de Blain. Se realizaron también las ediciones de varios de los tratados escritos por Juan Bautista y diversos estudios sobre las fuentes de sus escritos, los votos de los hermanos antes de la bula de 1725 (M. Hermans), la Guía de las Escuelas (Léon Lauraire), las Reglas de cortesía y urbanidad cristiana (Jean Pungier) y los trabajos de Leo Burkhard y Michel Sauvage sobre Parmenia, y los de Joseph Cornet y Émile Rousset acerca de la iconografía lasallista. De 1950 al 2014, los CL reunieron un material considerable. Esta empresa colectiva se enriqueció con el trabajo discreto de varios miembros del instituto. A su muerte, el hermano Cornet dejó una impresionante colección de clasificadores con los cuales él organizó, según una doble clasificación cronológica y temática, los extractos de las principales biografías y de las diversas publicaciones lasallistas. Hay que mencionar el monumental Vocabulaire lasallien (Vocabulario lasallista), elaborado entre 1960 y 1978 por unos 150 colaboradores bajo la batuta de M. Hermans (1984), el cual facilita considerablemente las investigaciones en los escritos del fundador.
En los últimos años, los hermanos Alain Houry y Juan Luis Schneider (s. f.) realizaron para el sitio web de los Archivos Lasallistas una edición crítica de Blain que los condujo a multiplicar las investigaciones paralelas: adquirieron así no solo un conocimiento excepcional de su fundador, sino también una valiosa mirada crítica sobre las biografías de las cuales él ha sido objeto hasta hoy. Por esto, como nunca antes, la escritura de esta vida fue un trabajo en colectivo, no solitario. Quien la emprendió tuvo la fuerte conciencia de que entró en una cantera colectiva, orientado por la memoria y nutrido por la ciencia de generaciones sucesivas de hermanos. Que aquí sean, entonces, calurosamente reconocidos los hermanos Alain Houry y Juan Luis Schneider, y también la señora Magali Devif, directora de los Archivos Lasallistas en Lyon, quienes me acompañaron en este trabajo de largo aliento y me evitaron perder tiempo, quienes me releyeron con atención y paciencia. Su disponibilidad simple y calurosa, sus conversaciones, su liberalidad y su hospitalidad fueron de lo más preciosas, y más preciosa aún fue la total libertad de la cual me beneficié en la realización de la «biografía crítica», deseada desde hace más de sesenta años. Por esta razón, me corresponde asumir los límites inevitables de esta obra.

1 El registro de los votos indica que él «salió», lo que significa que abandonó el instituto, pero no da la fecha ni la razón. Véase Hermans (1965a, CL 4, p. 13, n.º 1-2).
2 El texto está publicado en Bernardo (1965, CL 4, pp. 102-103).
3 Es decir, cerca del año 1694.
4 Juan Francisco es el hijo de






5

6 El presente de indicativo prueba que esas Observaciones son anteriores a la publicación del libro de Blain y muy probablemente contemporáneas de la época en que Maillefer acabó la redacción del suyo, es decir, 1723 o 1724.
7 Solo subsiste la copia del «primer proyecto» de 1721, enviada a Juan Luis de La Salle, anotada por él y conservada en los ACG, bajo la forma de un cuaderno in-4.° de 86 páginas.
8 Las notas las realizó M. Hermans.
9 ¿Quién debía pagar la impresión? Ese año murieron




10 Esta copia desapareció (Maillefer, 1966, CL 6, p. 6). Existen dos copias de este manuscrito en los ACG. Una se terminó el 1.º de agosto de 1766 en Reims. El hermano Mauricio Augusto se la atribuyó al hermano Fulberto, quien en el mundo se llamaba Santiago Francisco Gouchón y entró al instituto en noviembre de 1746 (Maillefer, 1966, CL 6, p. 7). Comprada en los muelles del río Sena en febrero de 1870, pasó a integrar los archivos del instituto. La otra la realizó entre 1750 y 1776 un canónigo de Santa Genoveva de San Dionisio, Santiago Carbon (1706-1792), quien era pariente de La Salle por su madre Juana Ana Lespagnol. Durante el proceso de beatificación, esta copia estuvo en manos del marqués Ruinart de Brimont, quien se desprendió de ella, de tal manera que pasó a ser posesión del instituto en 1862 (Lett, 1956, p. 255).
11 El primer llamado contra la bula se lanzó en 1717; uno nuevo se hizo en 1720. El registro de la bula se dio al final de 1720.
12 Según BnF, ms. fr. 21995, f.º 55v, n.° 693. Otra hipótesis: temiendo no recuperar nunca su texto y que lo utilizaran los hermanos, Maillefer habría depositado esta solicitud para impedirles que persistieran.
13 Véase en Maillefer (1966, CL 6, p. 5) la presentación de los dos manuscritos de Maillefer por el hermano Mauricio Augusto.
14 El nombre del autor no se indicó, pero parece que se trató de un secreto a voces, dado que, desde el año 1740, un Elogio histórico del señor Juan Bautista de La Salle se presentaba como el resumen del libro del padre Blin. En 1742 un comprador de los dos volúmenes de 1733 completó la página del título agregando con su mano el nombre Blain y la indicación «por M***». El padre Juan Claudio Garreau presentó la biografía que él publicó en 1760 como una reducción de la «obra del señor Bellin, canónigo de Ruan». Fevret de Fontette, en su reedición de la Biblioteca histórica de Lelong en 1768, indicó igualmente, el nombre de Blain, para quitar el anónimo del autor, y dio una corta noticia biográfica. Agreguemos a eso que toda la tradición lasallista le atribuye el libro al mismo autor (Hermans, 1965b, CL 4, pp. 4-5).
15 En su carta al superior de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, llamada «carta de 1734», él justifica sus opciones de escritura refiriéndose a:
lo que los autores de vidas acostumbran a hacer. Que se lean las vidas nuevas de san Francisco, de san Juan de la Cruz, la historia de los Carmelitas y las Carmelitas Descalzos, la vida de santa Teresa, de