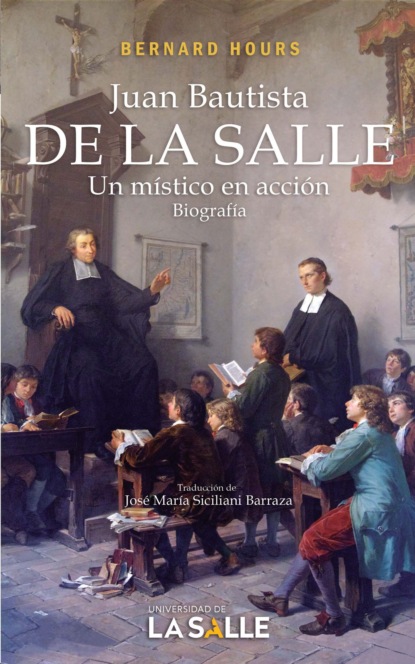- -
- 100%
- +
Juan Bautista entra al colegio en el momento en que una crisis importante opone la universidad a los jesuitas, apoyada por el consejo de la ciudad y el tribunal. No es imposible que su padre, magistrado, al inscribir a su hijo mayor en el Colegio de Bons-Enfants haya querido manifestar así su solidaridad con la municipalidad. Él piensa, quizás desde entonces, en hacer parte de la magistratura. En efecto, dos años más tarde obtuvo la carga de administrador del Hospital General, que constituye una etapa previa (Bernardo, 1965, CL 4, p. 42). En 1660 la mayor parte de las corporaciones constituidas logra impedir la apertura de un segundo colegio jesuita que tiene en contra a la universidad, al clero, al capítulo de la catedral, a los curas, al tribunal, a la elección y a la comunidad de comerciantes. El mismo año, el rector de la universidad,

cada quien sabe que el designo de los jesuitas siempre ha sido introducir en este reino máximas nuevas […] que tienden […] a la extinción de los privilegios de la Iglesia anglicana. Para hacer triunfar ese designio, ellos emprendieron la instrucción de los jóvenes, a fin de poder inquietar a los espíritus y formarlos en su nueva doctrina. Han salido de sus escuelas libros llenos de mala instrucción […] Salieron estudiantes imbuidos de esta misma doctrina, que han sido funestos para Francia. (citado en Bernardo, 1965, CL 4, pp. 147-148)
Rechazados una primera vez, los padres apelan al Consejo de Estado, que les concede la razón en diciembre de 1663, pero la universidad demanda la casación de ese fallo el año siguiente. El proceso se atrasa por largo tiempo. Comienza una guerra de desgaste entre la universidad y los jesuitas ante el Parlamento y el Consejo del Rey, suspendida en 1664 y apaciguada por el arzobispo Antonio


así, el Colegio de Bons-Enfants, que no tiene después de treinta años sino un edificio, mal mantenido, mal conducido por los directores supuestos [la ciudad dormida no vigila ese desorden que es de grandes consecuencias], así el colegio permanecerá completamente sin niños […] los habitantes secundan a los jesuitas sabiendo que su doctrina no es muy buena para la juventud […] Por tener el aplauso del pueblo, fue necesario servirse de la invención de los jesuitas que consiste en organizar a los niños en las clases, desde la sexta a la primera, tanto en griego como en latín, prosa, poesía, según el alcance de las clases, y dar el precio en libros a los mejores. (citado en Cauly, 1885, pp. 369-371)
Sea lo que sea, Juan Bautista entra en un colegio en renovación. La municipalidad secunda la iniciativa reformadora del rector, que comienza con la restauración, gracias a una suscripción pública, de los edificios incendiados en diciembre de 1648. En septiembre de 1660 el consejo de la ciudad decide asumir una parte del salario del director y de los profesores. Los nuevos estatutos los registra el Parlamento en mayo de 1662. Por la mediación de dos consejeros, los magistrados municipales tienen de ahora en adelante derecho a vigilar la gestión del colegio asistiendo a la rendición de cuentas con voz deliberativa. Las familias y los padres también se interesan en los asuntos del colegio y de la universidad. Cuando Juan Bautista entra al colegio, el alguacil de Vermandois, conservador de los privilegios de la universidad, es Juan





Las informaciones sobre la escolaridad de Juan Bautista son escasas. Su jornada en el colegio la definen los estatutos de 1662. Siendo externo, no experimenta la vida comunitaria y organizada de los internos y residentes; pero, por lo demás, la disciplina es igual. En verano la clase comienza a las 7:00 a. m. y dura hasta las 10:00 a. m., luego recomienza a las 2:30 p. m. y va hasta las 5:30 p. m.; en invierno es de 1:30 p. m. a 4:30 p. m.; durante la Cuaresma y los días de ayuno la clase de la mañana va desde las 8:30 a. m. hasta las 11:00 a. m. Sobre las seis horas de estudio cotidianas en clase, una se consagra a la explicación de las reglas y los preceptos, y las otras cinco al comentario, a la interpretación y a la imitación. Además, entre las 9:00 a. m. y las 10:00 a. m., y luego entre las 5:00 p. m. y las 6:00 p. m., los estudiantes escriben en verso o en prosa, o practican el debate. Cada curso comienza con un llamado; los ausentes sin excusa legítima son castigados. Los sábados por la tarde los estudiantes recitan los principales capítulos de la Doctrina cristiana. Todas las clases, en todos los niveles, tienen ejercicios privados y públicos de debate oratorio. El régimen parece ser más exigente para los residentes que para los externos: cada sábado los primeros, después del desayuno y de las gracias, entregan sus composiciones al director o al profesor de la semana, bajo pena de castigo si no presentan al menos tres temas latinos o griegos.
Los estudiantes asisten a una misa cotidiana. Entran a la clase delante de los maestros, a quienes deben saludar, contra los cuales nunca deben murmurar, a quienes no deben hablar sino con deferencia, sin amenaza ni insolencia. Ellos nunca salen de la clase sin permiso o antes de la señal de salida. Deben guardar siempre modestia, simplicidad y moderación, ser amigables y ayudarse mutuamente; evitar cualquier obscenidad, palabras vulgares o injuria, golpes o burlas, so pena de castigo, e incluso evitar todo barbarismo o solecismo en sus conversaciones, siempre en latín. Un explorador señala, incluidos los momentos de descanso, todas las faltas contra la obligación de hablar en latín entre los estudiantes para informar del asunto cada sábado al director o al profesor de la semana.
En una sociedad donde el vestido indica el estatus y la honorabilidad —y en nuestra época, en la cual resurge con regularidad el debate sobre la oportunidad de restablecer el uniforme en la escuela— no carece de interés detenerse un instante en el vestido de Juan Bautista y de sus camaradas. Externo, pero tonsurado en 1662 y canónigo a partir de 1666, parece que Juan Bautista lleva el largo hábito eclesiástico desde el comienzo de su escolaridad, lo que lo sitúa en una posición intermedia y en una cierta ambigüedad con relación a los otros estudiantes. En efecto, los que llevan el hábito largo pertenecen a dos categorías: los internos becados, que tienen también el cinturón y el gorro redondo, y los estudiantes del pequeño seminario fundado por el

El programa de estudio se somete a la hegemonía aplastante del latín y de las humanidades. Los principiantes aprenden las Reglas de la gramática, explican las Fábulas de Terencio, las Cartas de Cicerón, o aun algunas Bucólicas de Virgilio. Luego Juan Bautista se confronta con Salustio, con los Comentarios sobre la guerra de las Galias de César, con Sobre los deberes de Cicerón o con los más fáciles de sus Discursos, con Virgilio y Ovidio, repitiendo las reglas de la gramática latina y griega. Más tarde, en segundo, y después en retórica, estudió otros discursos de Cicerón, las Tusculanas, sus obras filosóficas y oratorias, los Tópicos de Quintiliano y a los poetas, Virgilio y Horacio, claro está, pero también a Propercio, Persio, Juvenal y Plauto. Evidentemente, la literatura griega no se olvida: Homero, Hesíodo (Los trabajos y los días), Teócrito (Las pastorales), algunos diálogos de Platón, algunos discursos de Demóstenes y de Isócrates, las Odas de Píndaro u otras obras, según la discreción del director y de los profesores.
El curso de Filosofía dura dos años. Juan Bautista lo sigue desde octubre de 1667 hasta julio de 1669. El profesor es Andrés

Exceptuando ese marco general, al cual se somete como los otros, se sabe que Juan Bautista participa en la tragedia-ballet ofrecida con ocasión de la distribución anual de los premios para la Quasimodo de 1663. En el Martirio de san Timoteo, él juega el papel de Panfilio. Este último es un cristiano que, bajo la regla de Marco Aurelio, se levanta contra el gobernador Lampado, quien condena a Timoteo a la prisión y a la muerte por sus predicaciones públicas. Panfilio y sus amigos no logran liberar a Timoteo, pero el cielo los ayuda: el mismo día de la ejecución muere el gobernador, abatido por el fuego celestial.
Juan Bautista no figura entre los laureados del premio de instrucción religiosa de 1665, pero es difícil concluir cualquier cosa, dado que las fuentes están incompletas. En su tercer año de clase lo coronan con una distinción de arte oratoria, es decir, de declamación latina, y con un segundo premio de traducción (Poutet, 1992, p. 18). Sus primos



En cada uno de los dos años de Filosofía, los estudiantes deben preparar la sustentación de la tesis, llamada sabatina el primer año. El 8 de julio de 1669 Juan Bautista, después de obtener su certificado de escolaridad, jura sermón en latín, y de rodillas, entre las manos del rector de la universidad, Henri

El estudiante
El 1.º de octubre de 1669, con su Maestría en Artes en el bolsillo, él comienza los cursos de Teología en Reims. Se ha podido preguntar por qué no escogió desde este momento partir para París, dado que lo hará el año siguiente. Poutet emitió la hipótesis según la cual la inscripción de Juan Bautista en Reims constituía una garantía de la benevolencia demostrada por el tribunal con respecto a la universidad en el momento en que el conflicto oponía, por un lado, al canciller nombrado por el arzobispo y, por el otro, al cuerpo de profesores: a los ojos de los profesores, ese canciller, simple bachiller, no podía presidir los «jurados» entregando diplomas superiores al suyo (Poutet, 1970, t. I, pp. 228-229). El conflicto en sí no tenía casi nada que ver con el joven estudiante; pero él debió oír hablar a su padre, quien ocupaba una sede en el tribunal y había rechazado a los demandantes. Además, el conflicto conoció varios giros hasta el mes de diciembre de 1670, en el curso del cual el Parlamento de París confirmó las sentencias del Tribunal de Reims. ¿Hay que ver en esas tensiones una razón de la partida de Juan Bautista a París en la entrada académica de 1670? Es imposible responder.
Por el contrario, esa partida corresponde a otra lógica. En París él se inscribe no solo en la Sorbona, donde los diplomas tienen una reputación con la cual la Universidad de Reims, cualquiera que sea la calidad de sus profesores, no puede rivalizar, sino también en el Seminario de San Sulpicio, que se había vuelto una de las principales referencias en materia de formación del clero diocesano. Es muy probable que los La Salle, pensando en el atractivo evidente de su hijo por la vida religiosa y en sus probadas capacidades en este primer año en la universidad, hayan tenido la esperanza de que el paso por París le daría mejores oportunidades para realizar una bella carrera eclesiástica: un canónico doctor en Sorbona e inserto en la potente red sulpiciana tenía muchas posibilidades de ser elegido vicario general por un obispo; quizás se le podía confiar una diócesis más tarde. ¡Qué consagración para la familia y para un hombre joven sinceramente deseoso de consagrarse a la Iglesia! Maillefer precisa, además, que «partió hacia París […] con el objetivo de conseguir allí el grado de doctor» (Maillefer, 1966, CL 6, p. 43). No hay contradicción entre las aspiraciones sociales de los La Salle y su propio compromiso religioso. Lógica profana e inversión religiosa se alimentan de manera mutua: la búsqueda de dignidad orienta la vocación y esta la legitima. Hablar de instrumentalización de lo sagrado sería condenarse a no comprender; pero sin duda hay que ir más lejos aún: la ambición de una familia que, perteneciendo a la oligarquía que rige a la ciudad, busca una bella carrera en el clero para su hijo; esa ambición se nutre con la conciencia de sus misiones y sus prerrogativas, a la vez cristianas y sociales. Es cumplir, a la vez, su deber social y su deber religioso, darle su hijo a la Iglesia para que esté en disposición de asumir en ella responsabilidades a la altura de sus capacidades.
En Reims Juan Bautista sigue en particular los cursos de



En mitad de octubre de 1670, Juan Bautista no realiza su entrada a Reims, sino a la Sorbona. Se instaló de manera definitiva en París, donde entró al Seminario de San Sulpicio, dirigido por





Es al final de este primer año parisino que sobreviene, el 19 de julio de 1671, la muerte de Nicole Moët. Juan Bautista parece no haber vuelto a ver a su madre después de su partida en el otoño precedente. Bernardo no dice nada, pero Maillefer (1966) en su manuscrito de 1723 afirma: «ese golpe […] suspendió sus resoluciones por algún tiempo» (CL 6, p. 20), lo que Blain (1733) parafrasea así: «ese golpe tan rudo […] suspendió por algún tiempo sus resoluciones de comprometerse en el estado eclesiástico» (t. I, p. 126). En 1740 Maillefer (1966) transforma esas dudas en «incertidumbres agobiantes» (CL 6, p. 20). ¿Viene la información de la memoria escrita por Juan Bautista de la cual dispuso Bernardo? En ese caso, ¿por qué no la habría tenido en cuenta? ¿Es un elemento de la vulgata familiar recogida por Maillefer o pura invención de su parte? Nada en el recorrido de Juan Bautista testifica alguna duda en ese momento.
La universidad cierra por las vacaciones ordinarias al final del mes de julio. Probablemente Juan Bautista pasa una parte de ellas en Reims con su familia y luego vuelve a retomar los cursos en mitad de octubre de 1671. En la Sorbona Lestocq dispensa un curso sobre la Gracia, mientras que






La desaparición de Luis de La Salle hace de su hijo el jefe de la familia. Más adelante evocaremos la manera en que asegura la tutela de sus hermanos menores. ¿Es un giro mayor en su vida? Sobre el plan afectivo no se sabrá nunca. El tono del siglo no es propio para el desahogo de la interioridad y Juan Bautista no habló nunca de ella. La consecuencia mayor recae sobre la continuidad de los estudios: él tiene la responsabilidad de sus hermanos y hermanas, y le corresponde de ahí en adelante administrar los bienes de la hermandad; pero no parece que el acontecimiento haya modificado la orientación de su vida. Desde hace varios años él está destinado al sacerdocio y a una carrera eclesiástica. La desaparición de su padre lo va a obligar a hacer un corte en sus estudios; sin embargo, él los retomará sin haberse desviado de su trayectoria inicial. Lo va a obligar sobre todo a dejar San Sulpicio y allí se encuentra el mayor tormento: él deja el establecimiento que está a punto de convertirse en el vivero del alto clero.
Es difícil adivinar las impresiones que Juan Bautista pudo retirar de esta primera estadía parisina y a qué influencias pudo haber sido sensible. Durante este periodo, los doctores de Sorbona se dividen entre galicanos y romanos, entre jansenistas y sus adversarios. Supervisados por el canciller, el Parlamento, el arzobispo y el nuncio se enfrentan con guantes de seda, realmente más interesados en neutralizar cada ataque con hábiles contrafuegos que en correr el riesgo de atraer la atención por medio de algún escándalo. El principal asunto es la preparación de los nuevos estatutos de la facultad, iniciada mucho antes de la llegada de Juan Bautista y postergada durante los meses de su estadía parisina antes de concluir en el periodo 1673-1675. Se puede evocar el debate sobre la Asunción de la Virgen, alimentado por las contribuciones de varios doctores, pero ¿hay que ver allí la fuente de la tesis «asuncionista» afirmada por Juan Bautista, en particular en Los deberes de un cristiano? (Poutet, 1970, t. I, n.º 3, pp. 256-257). En 1671 la Sorbona condena al cartesianismo sin que se conozca el impacto sobre él. A lo sumo se puede intentar caracterizar a los profesores cuyos cursos siguió y emitir, sin poder verificarla, la hipótesis de que sus orientaciones quizás contribuyeron a forjar la sensibilidad del joven remense.