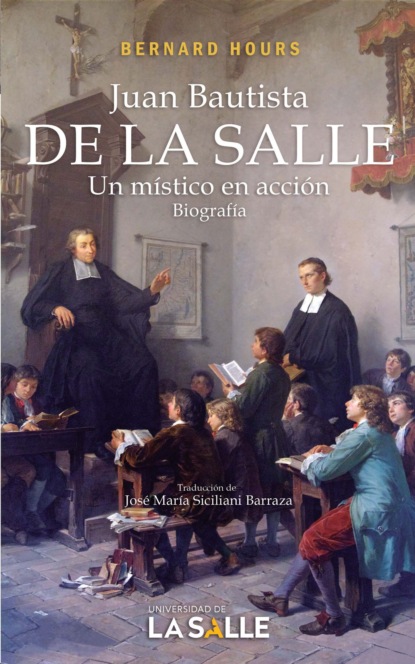- -
- 100%
- +
Del Seminario de San Sulpicio Juan Bautista conserva una huella profunda, aunque sea difícil identificar los vectores de esta influencia. Comentando a


fue en ese santo lugar donde él puso el fundamento de todas las virtudes que practicó por el resto de su vida con tanto coraje y perseverancia. Fue, digo yo, en ese lugar donde fue abrazado por el amor de Jesús y de María. Y, en fin, fue en esta casa de Dios donde se consagró a él de una manera particular. (Bernardo, 1965, CL 4, p. 15)
Blain reporta también ciertos testimonios de los hermanos al respecto: «él amaba singularmente ese santo vivero de obreros evangélicos, y no hablaba de él sino con grandes pruebas de estima y de respeto» (Blain, 1733, t. I, p. 127). De regreso a Reims, Juan Bautista se reintegra a la universidad en el mes de abril. Vuelve a encontrar a Miguel de


Dos años de Filosofía lo conducen al bachillerato en Teología en agosto de 1675, durante el cual sustenta su Tentativa. En el otoño siguiente, Juan Bautista se prepara para el examen de admisión en licencia, dándose una cultura a la vez bastante general y bastante completa en materias tan diversas como Teología Escolástica, Teología Positiva, Historia de la Iglesia, Escritura Santa. En el curso de los dos años siguientes, a partir de enero de 1676, prepara su licencia. Como los otros estudiantes inscritos para ese grado, él guía la controversia de los estudiantes de grados menores al presentar sus Tentativas para el bachillerato. El 19 de agosto de 1677 es el turno de su primo

Licenciado en Teología, tiene de ahora en adelante el derecho a enseñar teología; puede también considerar una carrera eclesiástica que le conduciría, con un poco de suerte, hasta el episcopado. El Concilio de Trento había decidido que la licencia en Teología o en Derecho Canónico constituía el grado mínimo para aspirar a una diócesis. Seguidamente, él hubiera podido también desear el grado de doctor: para eso hay que sustentar las Vesperies, acto bastante formal, y Juan Bautista habría podido presentarlo entre la primavera y el verano de 1678. Pero él interrumpe, entonces, una segunda vez, y esta pausa va a durar más de dos años, de febrero de 1678 hasta la Pascua de 1680. Veremos que es en ese momento cuando se produce el verdadero giro en la vida de san Juan Bautista: vuelve la espalda a toda perspectiva de carrera en la Iglesia y descubre su vocación. Veremos también que la ruptura se declina realmente en varias etapas. El hecho de consagrar la primavera del año 1680 a la obtención del doctorado, el grado universitario más elevado, no pone en cuestión el proceso de conversión que está viviendo. Él va hasta el final antes de voltear definitivamente la página, consciente de que, si no quiere utilizar el doctorado para favorecer una bella ascensión en la institución, el grado le será siempre útil para sentar su legitimidad a los ojos de ella, tanto más útil que la vía en la cual se lanza es una aventura de pionero. En una fecha desconocida situada entre la Pascua, celebrada ese año el 21 de abril, y el fin del mes de junio, él toma juramento, recibe el birrete de doctor y preside la sustentación de una Menor ordinaria. Juan Bautista de La Salle, canónigo de la catedral, es de ahora en adelante doctor en Teología. Él hace parte de la élite del clérigo diocesano. Cabe imaginar cuál habría sido el orgullo de sus padres si hubieran vivido hasta ese momento. También se puede imaginar que en el círculo familiar él disfruta de una consideración a la altura de las expectativas sociales que su función autoriza.
Es difícil caracterizar la manera como recibió y se apropió de la enseñanza recibida en la Universidad de Reims.



Hacia una carrera eclesiástica
Orígenes: las trampas de la hagiografía
El primer hagiógrafo de Juan Bautista marca el tono:
a medida que él crecía en edad, crecía también en sabiduría ante Dios y ante los hombres; y se notaba, día tras día, que este amable niño era guiado por la piedad y tenía una gran inclinación por el estado eclesiástico. Porque tan pronto como supo servirse de sus pequeñas manos, las empleó en construir pequeños oratorios, junto a los cuales él cantaba e imitaba a su manera las augustas ceremonias de la Iglesia. Y era esa su principal ocupación, y le repugnaba tomar las recreaciones que deseaban que él tomara. Parecía ya que fuera razonable, y que la puerilidad o la infancia le hubieran abandonado desde la edad de cuatro o cinco años, por las preguntas y respuestas que él hacía. Lo que parece, entre otros, por lo que él dijo una vez, cuando sus padres se habían reunido para tomar algunas recreaciones; como eso no le agradaba, fue a encontrar a su madrina y le rogó que le leyera la vida de los santos. Era sin duda un feliz presagio que él imitaría sus santas acciones. Así comenzaba a amar lo que provocó placer a los santos, es decir, la oración y la frecuentación de las iglesias, no teniendo para nada ningún otro placer que cuando su padre lo llevaba al oficio divino, al cual era muy exacto. Y era allí donde él hacía ver su piedad, apresurándose a servir en las misas y anhelando, por así decirlo, las funciones de monaguillo. ¡Y con cuánto fervor y modestia acompañaba él sus pequeños pasos! Él atraía las miradas de todos los asistentes e inspiraba la devoción a quienes lo miraban. (Bernardo, 1965, CL 4, pp. 11-12)
Maillefer (1966) retoma muy sobriamente la misma idea de la vocación precoz manifestada por «una natural inclinación a la virtud» (CL 6, pp. 41-42). A su vez, y según su costumbre, Blain (1733) la amplifica: lo que ocupa un párrafo más o menos largo en Bernardo y Maillefer, se extiende sobre más de dos páginas, en formato in-octavo, en él. Algunas líneas bastan para comprender la tonalidad:
desde la cuna parece que la gracia lo distinguió y que ella quería hacer una de sus obras maestras. Nada de pueril en él. Niño, sin tener las inclinaciones de los niños, amaba los ejercicios serios y no hacía aparecer nada en sus acciones propio de la primera edad. Sus entretenimientos, si los tuvo, fueron ensayos de virtud, y la piedad, que es en nosotros el fruto lento y tardío de la gracia, anticipó en él a la razón. Devoto sin gesticulaciones, le agradaban la oración y la lectura de buenos libros; y su inclinación hacia el estado eclesiástico ya se notaba, incluso en sus diversiones, puesto que su placer era levantar iglesias, adornar altares, cantar los cánticos de la Iglesia e imitar ceremonias de la religión Los otros pasatiempos no le gustaban en absoluto; y aunque nació alegre y de buen humor, su inclinación no lo llevaba para nada a las diversiones de lo de su edad. (t. I, p. 118)
Bernardo y Blain, quienes tuvieron acceso a la Memoria de los orígenes redactada por Juan Bautista, no citan de ella ningún pasaje relativo a su infancia. Hay que deducir que el propio autor casi no la evoca del todo. Sin recurrir a su imaginación, tentación del biógrafo frente a las lagunas de sus fuentes, las únicas sobre las cuales pudieron apoyarse son las memorias recogidas inmediatamente después de su muerte. Incluso si algunas pudieron emanar de miembros de la familia, la más grande prudencia se impone: escritas más de medio siglo después por personas que a lo mejor eran niños en esa época, ¿con qué veracidad se pueden acreditar sus palabras? Nos encontramos frente a un modelo hagiográfico bien conocido, el de la continuidad: según las expresiones consagradas, desde la infancia el «sirviente de Dios» es prevenido por la gracia y toda su vida es una marcha segura hacia la santidad. Ese modelo, en oposición al de la ruptura por la conversión, impone de un modo muy natural los lugares comunes que le permiten funcionar. En el niño son los signos de madurez y de renuncia a todo lo que es «pueril» hasta el punto de que los mismos juegos ponen las premisas de la vocación a la santidad. La realidad de los juegos aquí evocada no se debe poner en duda por fuerza. Se han conservado esos juguetes destinados a despertar la piedad de los infantes: pequeños altares con sus ornamentos litúrgicos en escala reducida para los niños, muñecas religiosas para las niñas. Es muy probable que

Además, la vida de Juan Bautista se articula sobre una ruptura, una verdadera conversión, que se juega de 1678 hasta 1683. Pero no es una conversión a la fe o el descubrimiento de una vocación sacerdotal. Esta última se inscribe en la continuidad de una historia y de un horizonte de expectativas familiares. Ninguna conversión preside la ordenación sacerdotal de Juan Bautista: ella es el fruto de una programación que él interiorizó y por la cual hizo una opción, la etapa lógica para un joven canónigo. No debe sorprender que los testimonios reunidos junto a su familia, que interpretan según la necesidad los juegos infantiles, legitimen la idea de una vocación sacerdotal y al mismo tiempo la mirada que sus parientes proyectaban sobre él. De modo implícito, ellos justifican también la desaprobación que casi todos los suyos manifestaron cuando él abandonó la vía que se le había trazado. Habría sido mucho más significativo que esos testimonios evocaran el atractivo del niño Juan Bautista por los pobres o que él se divirtiera con predilección jugando al maestro de escuela, figura social que no pertenecía a su universo infantil como los primeros. La «gracia» había predestinado a Juan Bautista a ser presbítero y a entregarse a la liturgia, lo que corresponde por excelencia al perfil del canónigo escogido para él; pero Juan Bautista no respondió a eso: él renunció a su canonjía y se entregó a la educación de los jóvenes, que no requería el sacerdocio. ¿La gracia no habría sido tan preveniente como lo hubieran querido Bernardo o Blain? Maillefer se contenta con indicar la seriedad del niño y su gusto por la oración o por los buenos libros, lo que en sí mismo no presagia una vocación sacerdotal y deja a la santidad una gama de posibilidades más abierta.
La canonjía: un asunto de capital social
El 11 de marzo de 1662, cuando apenas tenía once años, en la capilla del Palacio Episcopal de Reims, Juan Bautista de La Salle recibe la tonsura de manos del obispo auxiliar de Châlons-en-Campaña, Juan de Malevaud38. En esta fecha el arzobispo de Reims, Antonio


Que, como lo dicen los primeros biógrafos, el joven adolescente haya deseado recibir la tonsura, primera etapa de la integración al clero, no tiene nada de inverosímil en sí mismo, incluso si como regla general recibirla tan joven pertenece más a la estrategia familiar que a la voluntad personal. Esta interpretación sería coherente con la hagiografía que nos lo describe como un niño devoto, pero nada obliga a suscribir ese lugar común. Por el contrario, es cierto que él no habría recibido la tonsura sin el aval de su padre, jefe de familia. La ceremonia no compromete de manera definitiva a su beneficiario en la carrera eclesiástica, pero le abre las puertas. Así, más allá del receptor, ella concierne a la familia, independientemente de toda perspectiva espiritual, por razones de consideración social, por una parte, y de trasmisión del patrimonio, por otra. Ahora bien, en el caso de los La Salle los tres concurren a empujar al joven hacia las órdenes. Sus padres son católicos piadosos y celosos, «devotos», según el lenguaje de la época: dar un hijo a la Iglesia hace parte de los sacrificios que ellos han de consentir y que les valdrá quizás un crecimiento de méritos en la comunión de los santos. Sus padres pertenecen también, como lo vimos, a esa aristocracia restringida, entre comercio y nobleza, que controla la ciudad de Reims. La tonsura abre a su hijo la posibilidad de recibir uno o incluso varios beneficios eclesiásticos, prebenda canonical, priorato o abadía, que vendrían a realzar aún más la notabilidad de su nombre y, si se tratara de una prebenda en Reims, la influencia de la familia en la ciudad. Ahora bien, Pedro


Hasta aquí la integración de Juan Bautista al capítulo de la catedral no se diferencia de la carrera tomada por varios miembros de su parentesco próximo o más lejano:










Pero hay que ir más lejos aún: los La Salle presentan el mismo perfil que esas familias de notables devotos que forman una red por medio de intermatrimonios repetidos, estudiados, no hace mucho tiempo por D. Dinet en una región próxima, La Borgoña del Norte, los cuales constituyeron el vivero privilegiado del reclutamiento sacerdotal y regular en esta época. Hemos visto que dos hermanos de Juan Bautista, Santiago José y Juan Luis, entraron en las órdenes, así como su hermana


El Concilio de Trento había decidido que no se podía recibir un beneficio antes de la edad de catorce años40. Juan Bautista tiene un año más cuando, el 19 de julio de 1666, el canónigo



Un capítulo de la catedral en la época moderna forma una comunidad autónoma, consciente de su rango y vigilante para no dejar pisotear sus prerrogativas. El de Reims, a cargo de la prestigiosa catedral de la Consagración Real, no escapa a esta regla. Fortalecido con sus diez dignatarios, 63 canónigos y 42 capellanes, no permite que nadie venga a darle lecciones, en particular la ciudad. En 1658, después de la batalla de las Dunas, que entrega Dunkerque a

usted no tiene ningún poder ni autoridad en nuestra iglesia; el rey que manda a hacer tales ceremonias se dirige a nuestro arzobispo, y puesto que la sede está vacante, […] a nosotros mismos […] Además, nuestro arzobispo nada puede en nuestra iglesia sin el aviso y consentimiento del capítulo y nosotros podemos todo en nuestra iglesia sin él41.