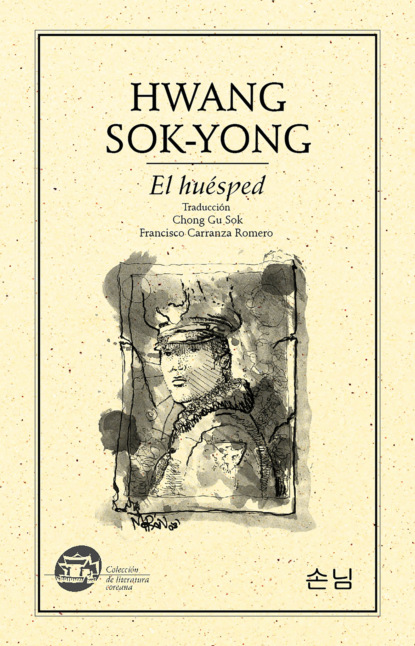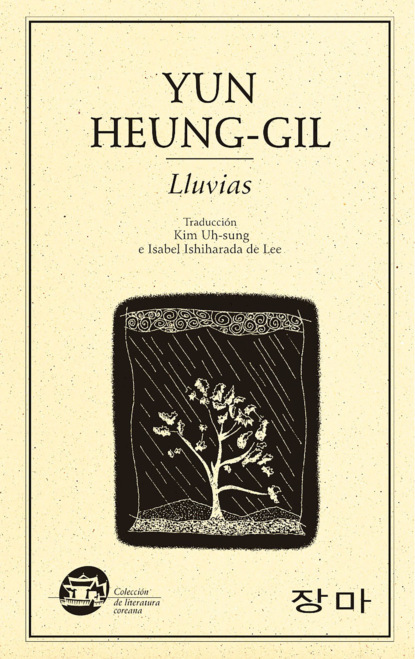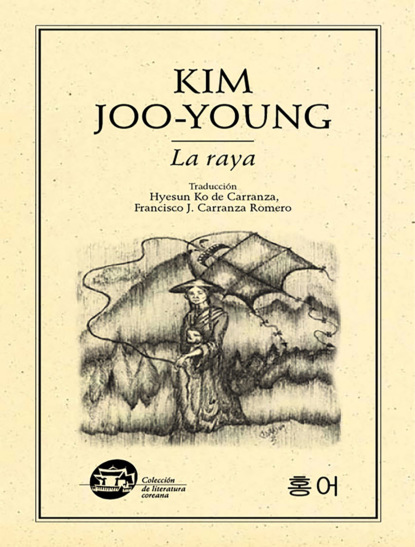- -
- 100%
- +
En el avión se sentía persiguiendo al tiempo. Al subir, como se dirigía hacia el oeste, pensó que dejaba el sol atrás, pero sin darse cuenta el tiempo se adelantó. Delante de él apareció la pantalla que proyectaba una película. No había pedido auricular, no oía nada, sólo veía las escenas que se movían ante sus ojos. Tomó unas tres copas de vino. Una señora china de 50 años, sentada a su lado, buscaba algo debajo del asiento haciendo ruido hasta que, por fin, sacó algo. Por la boca abierta de la bolsa de plástico se veía una cosa roja; parecía un dedo el pedazo que le mostró, invitándole. Ella murmuró: chicken, chicken; sería pollo cocido teñido de rojo. Yosop sacudía la cabeza obstinadamente como si lo abrumase. Oh, no. No, thank you. Estas sílabas quedaban vivas en sus oídos. Esa voz no le pareció suya.
Yosop, sentado en el asiento del pasillo, veía de frente la cortina colgada alrededor de la entrada al baño. Alguien se movía detrás de la cortina. La parte superior vibraba, pero en la parte inferior se veía una persona. Se veían los pantalones y los zapatos de un hombre. Se descorrió la cortina y el hombre lo miró. Su hermano mayor Yohan se dirigía hacia él, tambaleándose por el movimiento del avión. Yosop cerró los ojos. Nadie pasó por su lado. Cuando abrió los ojos, vio que el pasillo estaba vacío y la pantalla seguía deslumbrante todavía. Se levantó sosteniéndose del respaldo del asiento; anduvo hacia adelante por el pasillo, bamboleándose un poco. Supuso dónde estaría sentado su hermano mayor.
Yosop miraba a su alrededor, avanzó viendo cabezas y después regresó viendo caras. Le pareció que no estaba en ese pasillo. Entró en las tinieblas descorriendo la cortina. Brillaba la luz verde, señal de que el baño estaba desocupado. Empujó la puerta y entró. Quedó atónito al oír el ruido del avión. Un hombre de semblante cansado y de mediana edad flotaba en el espejo. Se lavó las manos y la cara. Se enjugó fuertemente la cara con la toallita de papel y la tiró. Cuando iba a volverse hacia la puerta, sintió la presencia de otro hombre. Giró la cabeza y miró el espejo por el rabillo del ojo, su hermano mayor estaba reflejado allí. Salió empujando la puerta bruscamente, como si alguien lo persiguiera. Descorrió la cortina y salió al pasillo. Entonces vio a Yohan sentado en su asiento. El pastor Liu Yosop se quedó parado un momento, enfocó su mirada exactamente hacia su hermano y se dirigió hacia donde se encontraba sentado. Cuando se acercó, advirtió que el asiento estaba vacío. Pero al girar para sentarse, vio la cara de su hermano sentado en su asiento. Se sentó encima de él. Yosop aplastaba con la espalda la imagen de su hermano sentado y se arrellanó profundamente en el respaldar. “¡Yosop!, ¡Yosop!”, se levantó muy asustado y volvió a sentarse. Murmuró para sí: “No hagas cosas inútiles. Ya se hizo todo lo necesario. ¿Por qué aparecer tantas veces?” “Porque quiero ir contigo al pueblo natal.” Pareció que el avión se caía de repente, se sacudía. Yosop se puso de inmediato el cinturón y se sentó bien. Bebía demasiado vino. Le parecía que su hermano había entrado en él; se le nubló la mente y sólo lo oía mascullar.
Volvíamos a un Chansemgol de otro tiempo. Allí se veía bien el árbol de almez. No podía abrazarlo con mis brazos. Existía desde mucho antes de que naciéramos; tendría más de 100 años.
El árbol seguía de pie aun después de la guerra, y ahora estaría en el mismo lugar. Las raíces que serpenteaban sobre la tierra parecían los dedos de la mano y de los pies del gigante; tenía admirables cicatrices, nudos por aquí y por allá en aquella corteza parecida a las arrugas de un anciano. Las ramas que brotaban del tronco, esparcidas por todos lados, parecían una cabellera levantada hacia el cielo. Las cintas amarillas, verdes, rojas, blancas, negras, etc., que habían atado los aldeanos, flameaban con el viento. Era el atardecer, las personas vestidas de blanco daban la espalda al crepúsculo y suplicaban al árbol con elogios. Cerca del tronco había un cuenco lleno de agua clara sobre una mesa pequeña y bajita. Oyó el susurro del hermano mayor: “Mira, ésta era la gran abuela, la anciana sentada con una cinta blanca atada en la cabeza, era la bisabuela. En casa la llamaban gran abuela o abuela mayor”. Ella me llamó con señas cuando volvía del trabajo del campo.
—Oye, el último menor, menor.
—Me llamo Yosop. ¿Por qué me dice el último menor?
A esa abuela le temblaba la mano como si estuviera enferma.
—Verás, el cielo castigará a tu abuelo y a tu padre. Ellos, contagiados por el fantasma occidental, registraron los nombres de ustedes de esa manera.
—El creador existe de una sola forma en cualquier país.
—Yo sé todo desde el principio. Los occidentales de nariz recta trajeron aquí los libros y los repartieron a todo el mundo. Nuestro antecesor era el abuelo Tangun, que bajó del cielo.
—No. Decían que Jesucristo era Dios.
—El hombre desempeñará un verdadero papel humano si guarda un profundo respeto por los ancestros. Aquellos hombres mostraron más reverencia al fantasma occidental, y el país se derrumbó y se destruyó.
La gran abuela envolvió en una tela grande de algodón un cuenco de agua, una mesita pequeña, velas, incensario, etc., y se puso de pie delante de un tótem guardián de madera,1 sostenido por piezas de piedra, que estaba en el borde de la calle donde había varios bultos de piedras.
—Querido menor mío, saluda a este guardián y pídele lo que te digo.
—Pero, ¿quién es éste?
—No es otro que el guardián del monte Ami. Protege de la viruela que suele atacar a los niños. Por lo tanto, si le rezas con profunda reverencia, tendrás una larga vida y no te enfermarás de viruela.
—Si lo sabe mi padre, me regañará.
—Si le dices que tu abuela mayor te hizo saludarle, ni tu padre, ni siquiera tu abuelo, podrán decirme ni una palabra. No te preocupes de nada. Qué, ¿no lo saludas?
Me invadió un extraño y terrible pensamiento. La bisabuela me obligaba a hacerlo para protegerme de la viruela que te deja marcas en la cara. Los ojos del guardián estaban tan resaltados que parecían anteojos, la nariz era muy baja, la boca marcaba una línea larga horizontal y los colmillos sobresalían del labio superior.
—Gran abuela. Usted me ha dicho que este guardián siempre está a favor de los niños; entonces, ¿por qué tiene una cara tan terrible?
—Ese tipo de semblante asusta a la viruela invasora del sur. Apresúrate a hacer tu reverencia. Ya, saluda ahora mismo.
Vencido y encogido de miedo, saludé al fin, como se saludaba al maestro japonés que llevaba una espada2 a la cintura en la época de la escuela primaria. Tenía tanto miedo que, en cuanto saludé, corrí hacia mi aldea. Me pareció insólita la figura del guardián, a pesar de que me era familiar. Temía el castigo del cielo. Ese episodio permanecía en mi recuerdo. De nuevo se oyó la voz de mi hermano mayor:
—Como sabes, el día que me ordené diácono, los jóvenes de la aldea y yo derribamos a ese guardián y lo tiramos sobre la hierba junto a la orilla del arroyo. Ese objeto que odiaron también los jesuitas quedó abandonado entre la hierba y pasaron unos dos años. Entonces, ¿no habrá sido arrastrado por la inundación?
Yo, de nuevo, me respondo a mí mismo.
—No creo haberme comportado bien. Lo saludé obligado por la gran abuela y por el terror a la viruela. Creí que aunque sobreviviera a la viruela tendría la cara marcada.
La bisabuela y yo, a diferencia de los demás que estaban ocupados en casa, no teníamos nada que hacer. Por eso tenía mucho tiempo para estar con ella en su dormitorio, que estaba al otro lado del pabellón principal. Yo tenía dos hermanas mayores y un hermano casi 10 años mayor, Yohan. No tenía amigos que jugaran conmigo. Cada vez que visitaba a la gran abuela, me daba golosinas que tenía escondidas: los parientes se las obsequiaban como señal de reverencia. En verano me daba melones, sandías; en otoño, castaños y azufaifas; y en invierno, pasta de harina de trigo con miel y aceite, o por lo menos papas asadas. Ella me contaba muchos relatos antiguos.
A unos 20 kilómetros al oeste de nuestra aldea se ve el monte Guwol, en cuya cima, llamada Sahuangbong, se encuentra un precipicio de rocas de forma rectangular. Decían que en tiempos muy antiguos el abuelo Tangun bajaba del cielo y pasaba allí el tiempo. Cuando era el momento de regresar al cielo, escondía su espada y su armadura en el interior de la cueva. Por esta historia, la piedra se llama “roca de los guantes”. También se decía que los japoneses habían horadado la roca para robar la espada y la armadura, pero no habían conseguido nada, pese a haber gastado mucho dinero. Durante la dinastía Chosun creíamos que el hijo del cielo era el abuelo Tangun. Cuando yo era joven, estuve en Guwol. Allí, en la cima del monte, había un templo budista, Peyop, delante del cual había un altar. Decían que desde esa roca plana Tangun había buscado un lugar adecuado donde fundar su reino. Allí están escritas las letras que significan “altar de Tangun”. Desde la cima de Siru, delante del templo Peyop, caminó hacia la zona de Songdangri y sus huellas están marcadas en las rocas.
Esta abuela vivía en Namuri de Cheryong.
Tu bisabuelo y yo pertenecíamos al estrato social medio. Los miembros de ambas familias supervisaban a los arrendatarios de las propiedades del palacio real en todo el territorio de la provincia de Hwanghae. Los abuelos eran trabajadores y poseían cierta extensión de tierras. En aquel entonces había pocos propietarios, pero cuando los japoneses colonizaron durante la dinastía Yi, todo el territorio fue arrebatado por la Sociedad Estatal de Oriente, de Japón, y por las cooperativas japonesas para la promoción de industrias. En esta situación, tu abuelo labraba nuestra tierra, mientras tu padre era el escribano del administrador de una huerta que pertenecía a aquella Sociedad de Oriente.
Por un error, tu abuelo se convirtió en creyente de Jesucristo, el fantasma occidental. Se hizo amigo de su compañero. Decían que un misionero occidental había llegado por primera vez al puerto de Sole del pueblo Changyon, reino de Choson. A partir de entonces se convirtieron en cristianos no sólo los ricos, sino también los pobres de Changyon. El compañero de tu abuelo llegó a ser maestro de una escuela primaria. Era cristiano desde la generación de sus padres. Al pueblo de Sinchon llegó un evangelizador y los jóvenes se reunían todos los días para hablar del evangelio. ¿Cómo podía convencer una madre a su hijo ya adolescente? Aguantar aquella época fue muy difícil, porque se rompió la jarra de un guardián espiritual de la casa.
Una mujer de la aldea me dijo que había ocurrido algo muy grave en su casa. Cuando le pregunté qué había pasado, me dijo que su hijo estaba haciendo una imposición de manos, lo que significaba someterse al espíritu. Me fui corriendo allá. Le preguntaron algunas cosas y después le mojaron el cabello. Decían que el espíritu occidental ya había entrado en él. En ese momento recordé que mi marido lloraba a gritos en casa por el moño que le habían cortado los japoneses en el mercado de la aldea. Yo también me indigné tanto, que lloré dando golpes al suelo. Desde entonces tu abuelo se hizo misionero cristiano de alto rango. ¿Quién se atrevería a interrumpir la conversión de su hijo al cristianismo? Yo tampoco pude hacer nada. Tu padre, por supuesto, cristiano, y mi nuera también hija de un cristiano por completo… Por eso, tengan presente lo que os he dicho.
Tu abuelo no era el primogénito. Era el tercero de tres. Sus hermanos mayores fallecieron y él se convirtió en único. Tú también tendrás que cuidarte mucho. ¿Sabes cuánto terror nos daba la viruela extranjera? En esos años murieron cientos de niños, y los que sobrevivieron no sirvieron para nada. Tenían las caras marcadas.
Una vez que la viruela empezaba en la aldea, era muy difícil consultar a los médicos porque sólo visitaban a los ricos. También era difícil llamar a los adivinos ciegos. Lo único que se podía hacer era recurrir a un chamán. Como no teníamos para comprar alcohol ni carne para el rito del chamán, era imposible preparar los alimentos para el altar y pensar en el exorcismo. La gente rezaba sutras dando golpecitos a la calabaza sumergida en el agua del cubo. Conforme aumentaban los enfermos en la aldea, se construían viviendas en las afueras para que sólo ellos vivieran allí, y se les daba arroz, sal, salsa de soya, etc. Sus familiares tampoco podían encontrarse con ellos. La mayoría de los enfermos eran niños, pero también había algunos adultos. En casos de fallecimiento, los niños mayores atendían a los menores. ¿Acaso no pensaban que sus hijos eran tan preciados? Una vez que un niño caía enfermo, sus padres lo tenían en brazos hasta que estuviera a punto de morir. Y cuando no había forma de salvarlo, lo envolvían en una estera de hierbas o de paja y a altas horas de la noche buscaban un árbol bastante alto y allí lo ataban a una de las ramas para luego volver a casa. En aquellos tiempos había tantos cuervos, que empezaban a picotear los ojos del niño todavía vivo. Por eso los padres velaban para espantarlos y también porque algunos niños revivían. Desde la infancia oímos que la viruela había venido del occidente. Decían que era la enfermedad de los bárbaros, por lo tanto se pensaba que venía de un país donde creían en Jesucristo. Yo perdí a dos hijos mayores, y el único que se salvó fue tu abuelo. ¿Cómo no estar enfadada con Jesucristo? El ser humano tendrá buena suerte cuando sepa su origen.
El abuelo administró bien la tierra heredada del bisabuelo y la aumentó. Tu padre también manejaba bien la huerta, propiedad de la Sociedad Estatal de Oriente, y en la época anterior a la independencia ya tenía un hogar burgués y era uno de los cinco ricos de la aldea. Los dos hombres, padre e hijo, construyeron unaiglesia cristiana en Chansemgol en colaboración con otros cristianos burgueses. La iglesia de Guangmyong de la aldea Chansemgol era de mayor categoría y tenía más creyentes que la del pueblo.
La bisabuela falleció antes de la independencia.
El misionero Liu Yosop esperó sentado a la entrada del asilo de ancianos, parecida a la recepción de un pequeño hotel. Tomó agua en un vaso de papel. Había varias macetas de cicadáceas en el borde y también un acuario. Más allá del muro, del lado que parecía la recepción de un hospital, una mujer de edad mediana escribía algo en una computadora.
Cuando llegó a Los Ángeles, primero llamó a la agencia de viajes encargada de la visita a Corea del Norte. Allí se enteró del lugar y hora de la reunión que habría al día siguiente por la mañana. Después llamó a la señora Park Myongson. Ella dudó un momento, hasta que, por fin, le dio la dirección del asilo y el horario de visita. Yosop decidió hospedarse en casa de un condiscípulo menor, también misionero, donde dejó sus maletas. Salió de allí en busca del asilo. Una empleada le dijo que ella había salido a dar un paseo y que volvería en unos 20 minutos.
En el centro del edificio de forma rectangular se veía un jardín precioso, en cuyo centro había una fuente. Las palmeras se erguían con sus hojas largas extendidas hacia abajo. A veces unas ancianas pasaban por el pasillo. Era un asilo privado donde se cobraba el hospedaje.
—Ah, ya ha llegado usted.
Un yorkshire terrier le olfateaba las rodillas. Al levantar la cabeza, vio a la anciana que en la mano sostenía la cadena del perrito. Llevaba un vestido marrón liso que le quedaba un poco grande y gafas color ligeramente rojo. El perrito movía la cola golpeteando a su dueña y a Yosop. Él se levantó despacio e hizo una venia profunda, como si estuviera por caer hacia adelante.
—Encantado de conocerla. Soy el hermano menor del pastor Liu Yohan.
La abuela tomó con una mano la montura de las gafas y lo miró despacio de pies a cabeza. Después hizo una señal con la mano y comenzó a andar hacia el ascensor.
La habitación tenía la forma de un estudio y era suficientemente amplia. La cocina con fregadero estaba en el mismo espacio que el recibidor. Sin embargo, las sillas, la mesa, el televisor y un sillón estaban puestos manteniendo cierta distancia, por lo cual el estudio no parecía estrecho. Al lado de la cocina había una puerta, y la parte frontal de la sala estaba tapada por una cortina. Detrás de ésta debía estar la cama de la anciana. El cabello blanco estaba esponjado, daba la impresión de que hacía mucho tiempo que le habían rizado el cabello, pero su rostro estaba muy bien cuidado, tenía el pelo cortado a la altura de las orejas. Yosop echó un vistazo a la habitación y luego juntó sus manos entre las rodillas, como de costumbre, y murmuró una plegaria sentado en el sillón. La anciana, de pie delante del fregadero, le preguntó:
—¿Está rezando?
Yosop, sin contestarle, terminó la última oración y después levantó la cabeza. La anciana lo miraba con una sonrisa sarcástica en la comisura de la boca. Yosop preguntó:
—¿Qué me dijo?
—Le pregunté si estaba rezando.
—Sí. Soy misionero… ¿No es usted creyente?
—No sé si tiene derecho a preguntarme si soy cristiana o no —la anciana sacó de la nevera té frío de maíz y lo sirvió en un vaso—. ¿Quiere tomar una taza de café?
—No, gracias. Un vaso de agua, por favor.
Ella echó el té en otro vaso de cristal y lo dejó en la mesa de fumar donde estaba sentado y regresó a la mesa de la cocina a sentarse.
—¿Por qué quería verme?
—¿Conoció usted bien a mi hermano mayor?
La anciana dio media vuelta cerca de la mesa y se quitó las gafas.
—Conocí bien a su hermano y también a usted.
Yosop sintió un aire familiar en aquella cara arrugada; sin embargo, no pudo recordar con certeza.
—¿No conoció la casa del rico en hijas que estaba en el pueblo de Balsan?
Se acordaba de la anciana larguirucha de chogori y falda coreanos. Al fin vino a su mente la señorita que se hacía cargo del evangelio. Era la mayor, alta, la vicepresidenta que trabajaba con los jóvenes en la iglesia de Kwangmyong. Balsan era un pueblo vecino, cerca de la otra cordillera; sin embargo, los campos de cultivo de ambos pueblos se mezclaban y compartían alegrías y tristezas durante las cuatro estaciones. Recordó el nombre de una chica que tenía casi la misma edad que él.
—Ah… ¿acaso es usted la hermana mayor de Inson?
—Ella era la cuarta de nosotras.
Un día de verano en que se amontonaban cúmulos en el cielo, cuando las cigarras cantaban en las ramas altas del sauce, unos niños desnudos, apretándose la nariz con los dedos y tapándose las orejas con saliva, se tiraban en fila al arroyo debajo de la colina. Allí Inson era la única mujer entre los chicos. Una noche que los niños jugaban a atrapar ladrones, se oyeron grandes voces en el campo. “Inson, ¿quieres que mamá te regañe? Vuelve a casa para cenar.” Era la voz de la hija mayor, Myongson, de la casa famosa por su abundancia en hijas.
—¿Dónde vive ahora Inson? —le preguntó el misionero Liu Yosop con una sonrisa como si hubiera vuelto a la niñez. Ella, en lugar de responderle, abrió un cajón del armario y sacó un cigarrillo Lucky Strike sin filtro, como los que fumaban los soldados estadunidenses en la época de la guerra coreana. Aunque Yosop estaba sentado en el sofá un poco alejado de ella, reconoció el círculo rojo de la cajetilla. Myongson prendió el cigarrillo y echó el humo un par de veces.
—Mi hijo mayor vive en Filadelfia y el segundo aquí, en Los Ángeles.
Yosop, perdido en el rumbo de su pregunta, sólo oía la voz de su interlocutora; ella le preguntó:
—¿Ha muerto Yohan?
—Sí, con mucha paz, como si estuviera dormido en la noche. Al abrir la agenda de mi hermano mayor estaba escrito su nombre… Por eso le llamé por teléfono. Le había prometido visitarla.
La anciana arrojaba todavía un humo largo.
—Es que todo se acaba con la muerte —habló para sí y le preguntó a Yosop—: ¿Cuántos años tenía usted en la época de la guerra? ¿13 o 14…? Inson murió hace mucho tiempo. Todas murieron: Jinson, Yongson… y hasta la última hermana menor, Dokson.
Yosop recordó muy brevemente el sueño, rápidamente, como diapositivas pasaron las imágenes de tantas muertes en aquel invierno.
—Así ocurrió durante la guerra. Pero, ¿no era la familia que iba a la iglesia?
—Sólo mi madre y yo íbamos allí —masculló Park Myongson—. No sabía por qué Liu Yohan intentaba visitarme.
—¿No hablaron antes usted y mi hermano mayor?
—Probablemente el padre de mis hijos y él hayan tenido comunicación.
—¿Dónde vive ahora su marido?
—En Seúl. Tal vez lo reconozcas cuando lo veas…
Ya no se sorprendía Yosop. Entre los hermanos del marido había dos que tenían más o menos su misma edad. Sunho era alumno de la escuela secundaria; su hermano mayor, Sangho, era muy amigo de Yohan. Eran hijos de la casa de la huerta.
—¿El hermano mayor Sangho no ha venido a Estados Unidos?
—Me dijo que no le gustaba Estados Unidos, por eso decidió vivir en Seúl.
Los dos estuvieron sentados y distantes durante largo tiempo, sin hablarse. Park Myongson miró de reojo el reloj electrónico colgado en la pared opuesta a la mesa de la cocina. Yosop se levantó del sofá.
—A decir verdad, voy de visita a mi pueblo natal.
—¿A dónde? ¿Va a Corea del Norte?
—Sí, si quiere enviar sus recuerdos a algunos conocidos…
La anciana movió la cabeza débil y negativamente. Él dio la vuelta para salir, pero se paró delante de la puerta. Ella no lo siguió y sólo se levantó delante de la mesa.
—¿Ya no va a la iglesia ahora?
A la pregunta de Yosop contestó sacudiendo la cabeza negativamente, lo que fue el movimiento más seguro en el encuentro de 30 minutos:
—No. Ya no.
La niebla fría se deslizaba con lentitud hacia abajo desde las faldas de la montaña cubiertas de ramas desnudas que, al fin, quedaban en el suelo. Yo le seguía cargando a la espalda la mochila hecha a mano con pedazos de uniformes de soldados. La avanzadilla, que con suerte había subido al camión, partió la primera noche, y se decía que el resto de la gente tendría que ir a la playa a embarcarse en una lancha alquilada. El señor Sangho se puso el uniforme militar con gorro de invierno y llevaba una mochila, como yo. Iba vestido con una cazadora de campo, de su hombro colgaba una carabina corta a la inversa y todavía traía puesto un brazalete de la asociación de jóvenes. Yo transportaba sobre la espalda unos 20 kilos de arroz, por eso me costaba bastante seguirle de cerca. Él avanzaba rápido, volteó a verme, y dijo: “¡Ay de mí!” Aquella voz cargada de aburrimiento me apresuraba. Se veía nuestra aldea. Al entrar a la calle Gosad, percibimos un silencio absoluto en todas partes. Sangho bajó de su hombro el rifle con el que apuntó mientras caminaba lentamente. Esta vez yo andaba delante de él porque conocía mejor el atajo que conducía a la casa. Doblé una esquina con muro de piedras y entré abriendo la puerta. Algo detuvo mis pies. En ese instante casi me ahogo y no pude dar más pasos. Estaba de pie, temblando. Movió a mi madre ya muerta delante de la puerta. Pese a la oscuridad, se veía con claridad su chogori blanco. Iluminó con la linterna toda mi casa, los dos dormitorios y el portal, como si no hubiera pasado nada. Eché un vistazo al interior de un dormitorio. Mis hermanos menores estaban muertos y tirados uno junto al otro. Olía a sangre. Rápidamente apagó la linterna. Las figuras se escondieron en las tinieblas. Recuerdo con claridad la silueta de Dokson. Su muñeca delgada estaba extendida en el umbral del dormitorio. Estaba ante mí con la boca medio abierta. Él me sacó al patio. Yo aguantaba las lágrimas. La madre abandonada se movía un poco. Mamá, vuelve en ti. Me hizo señas con la mano para que me fuera pronto. ¿Quién te mató así?
Eran las 10 cuando Yosop volvió a su hospedaje. Al salir del asilo se dirigió al barrio coreano a cenar comida coreana. También tomó aguardiente coreano después de mucho tiempo de no hacerlo. El dueño del hospedaje, misionero menor, lo estaba esperando. Le abrió la puerta y parecía un poco perplejo por el olor a alcohol que exhalaba Yosop.
—¿Le ha pasado algo?
Yosop, sin contestar, sólo le sonrió. Borracho, levantó una mano y la sacudió como respuesta. El misionero, al pie de los peldaños, deseó que descansara bien.