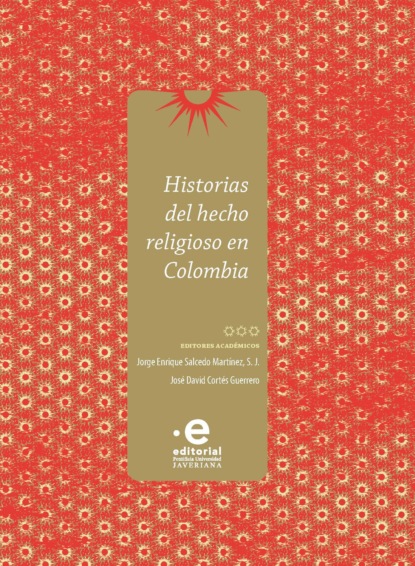- -
- 100%
- +
16 Lavrin, “Female Religious”, 169.
17 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 172-173.
18 El historiador Óscar Leonardo Londoño hizo un valioso estudio sobre el convento de Santa Inés desde su fundación hasta el siglo XVIII en el que trata el tema del patronazgo de los hermanos Chávez. “Habitar el claustro. Organización y tránsito social en el interior del monasterio de Santa Inés de Montepulciano en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII”. Fronteras de la Historia, 23 (2018), 184-215, 194.
19 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 128
20 Constanza Toquica, A falta de oro: linaje, crédito y salvación (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008), 69.
21 Juan Flórez de Ocáriz, Libro primero de las genealogías del Nuevo Reino de Granada (Madrid: s.e., 1674), 170. Jorge Gamboa confirma este dato, pues dice que los registros de las dotes canónicas en Pamplona se registran recién a partir de 1590. Jorge Gamboa, El significado de la dote dentro del sistema de prestaciones matrimoniales en el Nuevo Reino de Granada: El caso de la ciudad de Pamplona (Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002), 112.
22 Flórez, Libro primero, 170.
23 Informaciones: El convento de Santa Clara de Pamplona. 1603. Archivo General de Indias (AGI) SANTA FE, 128, N. 49, 6v-7v. Gamboa sostiene que entre 1600 y 1610 es cuando se registra el ingreso de las dotes más cuantiosas al convento, correspondiente al mayor nivel de producción de las minas de oro (Gamboa, El significado de la dote, 112). Posiblemente esa carta de 1603 intentaba poner de manifiesto el desamparo patronal por el que el convento pasaba desde la muerte de la fundadora y los temores propios ante las vicisitudes económicas.
24 Méritos Ortún Velasco e hijo: Nuevo Reino Granada. Archivo General de Indias (AGI). 1595-4-7. PATRONATO, 167, N. 1, R. 2.8.
25 La abadesa del convento de la Concepción de Pasto pide se les perpetúe un repartimiento. 1590 (AGI). QUITO, 83, N. 28, 5r.
26 Por esas fechas, para tener una referencia, una buena casa de “cal y canto” en la ciudad de Santa Fe tenía un valor de 1000 pesos, como puede verse en el libro de la fundación del convento de monjas descalzas por Elvira de Padilla en esta ciudad de Santafé de la madre Teresa de Jesús del Carmen. 1606 (AGN). Bogotá. Sección Colonia, Fondo Conventos, 56 AGN SC. C. T. 56, 177r.
27 La abadesa, 1590 (AGI). QUITO, 83, N.28.
28 Cartas de Gobernadores. 1605, Cartagena. AGI. SANTA FE, 38, R. 2, N. 74, 1r.
29 Manuel Ezequiel Corrales, Efemérides y anales del Estado de Bolívar. Tomo I (Bogotá: J. J. Pérez, 1889), 287.
30 Contador real, gobernador y capitán interino de Cartagena de Indias desde 1606. En 1610 fue nombrado gobernador de Popayán. Donaldo Bossa Herazo. Nota aclaratoria sobre don Nicolás de Barros y la Lama. Web (nov. 2018), https://cvc.cervantes.es/lengua/thesaurus/boletines/1957.htm
31 Brizuela, “El mayor escarnio”, 13.
32 Silvia María Pérez González, “Mujeres liberadas de la tutela masculina: de solteras y viudas a fines de la Edad Media”. Cuadernos Kóre. Madrid. Vol. 1, n.º 2. Universidad Carlos III (2010), 43.
33 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 115-134.
34 “Informaciones: Tomás Vaca”, 1630 (AGI) SANTA FE, 134, N. 23, 1r.
35 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 174.
36 Flórez, Libro primero, 172; Luis Carlos Mantilla, Las concepcionistas en Colombia 1588-1990 (Bogotá: Editorial Kelly, 1992), 90.
37 Donación del obispo de Popayán. 1578, Popayán (AGI) QUITO, 78, No. 20, 1v.
38 Luis Miguel Córdoba Ochoa, “Guerra, Imperio y Violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada. 1580-1620”, Tesis doctoral en Historia Moderna. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, España, 2013), 182-184. Asimismo, Asunción Lavrin plantea para el conjunto de Hispanoamérica el progresivo desarrollo del comercio que impulsó a este sector a apuntarse en la fundación de conventos y a disputar patronatos, como lo vemos en este caso en la ciudad de Santa Fe. Lavrin, “Female Religiuos”, 167.
39 Brizuela, “El mayor escarnio”, 12.
40 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 127-128.
41 Miura, Frailes, monjas y conventos, 131
42 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 8.
43 Adeline Rucquoi, “Los franciscanos en el Reino de Castilla”, en VI Semana de Estudios Medievales de Nájera (Actas), coordinado por José I. de la Iglesia Duarte, Francisco J. García Turza y José A. García de Cortázar (Nájera: Instituto de Estudios Riojanos, 1996), 82.
44 Brizuela, “Ponemos nuestras haciendas”, 130.
45 Flórez, Libro primero, 175.
46 Ibid.
47 María del Mar Graña Cid sostiene que la promoción religiosa que la reina Isabel I hizo de su devoción mariana e inmaculista se derivará en la fundación de la Orden de la Inmaculada Concepción que acabó convirtiéndose en el segundo instituto regular femenino adscrito a la Orden de San Francisco y el único de origen ibérico. Presenta como distintivos: ser una orden religiosa exclusivamente femenina dedicada al culto a la Virgen y ser una fundación femenina colectiva y cortesana, porque su nacimiento y primera difusión fueron obra de la reina y de sus servidoras de corte, que no cejaron en su empeño por lograr la consolidación institucional del proyecto. “Las damas de Isabel I de Castilla en los debates del humanismo sobre la autoridad y el poder de las mujeres”. Carthaginensia, XXXI (2015), 143-144.
48 La abadesa, 1590 (AGI) QUITO, 83, N. 28, 6v.
49 Brizuela: “Para reparo de tanta doncella”, 7-9.
50 Mantilla, Las concepcionistas, 3.
51 Sostiene Estrella Ruiz-Gálvez Priego que la creencia en la Inmaculada Concepción de la Virgen María provenía del siglo XIV y fue un tema que apasionó particularmente a la opinión española del siglo XVII. “La Inmaculada, emblema de la Firmeza femenina”. Arenal, 13.2 (2006), 292.
52 Asunción Lavrin, “Santa Teresa en los conventos de monjas de Nueva España”, en Hispania Sacra, LXVII 136 (2015), 506.
53 Lavrin, “Female Religious”, 168.
54 Ramos, Místicas y descalzas, 54.
55 Lavrin, “Female Religious”, 168.
56 Miura, Frailes, monjas y conventos, 158.
57 Heinrich Lutz, Reforma y Contrarreforma (Madrid: Alianza Editorial, 1992), 116-117.
58 Johan Huizinga, El Otoño de la Edad Media (Madrid: Alianza Editorial, 1994), 204.
59 Gisela Von Wobeser, Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España (México: UNAM, 2015), 15.
60 Von Wobeser, 152.
61 Jacques Le Goff, La Bolsa y la Vida (Barcelona: Gedisa, 1987), 108ss.
62 Ángela Atienza, “La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna”, Investigaciones Históricas, 28 (2008), 82.
63 Wolf, 34.
64 Luis Alberto Ramírez Méndez, De la piedad a la riqueza: El convento de Santa Clara de Mérida (1651-1874), tomo I (Venezuela: UNERMB, 2016), 121-126.
65 Mantilla, Las concepcionistas, 64.
66 Informaciones: Monjas del convento de Nuestra Señora de la Concepción, 1618. (AGI) SANTA FE, 131, N. 5, 4v.
67 Brizuela, “¿Cómo se funda un convento?”, 177.
68 Informaciones: Monjas del convento… (AGI) SANTA FE 131, N. 5, 1v.
69 Brizuela, “El mayor escarnio”, 11-28.
70 Informaciones: Convento de carmelitas descalzas de Santa Fe. 1608. (AGI) SANTA FE, 129, N. 27, 2r, 4r.
71 Informaciones: Carmelitas descalzas de Santa Fe. 1624. (AGI) SANTA FE, 133, N.16-1r.
72 Ibid.
73 Este dato fue tomado de una historia del monasterio de 1947, sin embargo, la parte en la que menciona el hecho del título de Real Convento expresa que el rey que otorgó el título es Fernando III. Un anacronismo que no se corresponde con el periodo que se estudia; al parecer un error de los autores. Rvdo P. Germán María del Perpetuo Socorro, Luis Martínez Delgado, Historia del monasterio de Carmelitas Descalzas de San José de Bogotá y noticias breves de las hijas del Carmelo de Bogotá (Bogotá: Cromos, 1947), 170.
74 La abadesa del convento de la Concepción de Pasto, 1590. (AGI) QUITO, 83, N. 28, 6v.
75 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 4.
76 Informaciones: Convento de Santa Clara de Tunja, 1628. (AGI) SANTA FE, 134, N. 3, 7r.
77 Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 17-18.
78 Cabildos seculares: Audiencia de Santa Fe. 1593. (AGI) SANTA FE, 62, N. 63, 4r.
79 Cabildos seculares.
80 José Maldonado, 1617. (AGI) CONTRATACION, 5356, N. 7, 1r; Flórez, 170.
81 Mantilla, Las concepcionistas, 61.
“DE ESPOSAS DE JESUCRISTO A ESPOSAS DEL DEMONIO”: EL CASO DE SACRILEGIO DEL CONVENTO DE NUESTRA SEÑORA DE LA ENCARNACIÓN DE POPAYÁN, 1608-1629 1
Carolina Abadía Quintero
INTRODUCCIÓN
El 14 de abril de 1610, Juan Montaño, deán del cabildo catedral de Popayán, dio al rey y a la Audiencia de Quito un reporte alarmante de dos sucesos que habían agitado la ciudad en los últimos años: por un lado, el extraño comportamiento del nuevo obispo, Juan González de Mendoza2, quien era tildado por indios, negros esclavizados y mulatos, de “brujo” o “hechicero”, pues con dos varillas que tenía podía determinar quién era más santo entre todos los santos o quién mentía más entre los presentes en una sala; por otro lado, denunciaba la indebida entrada nocturna de dos frailes de la orden de Santo Domingo en el convento de monjas agustinas de Nuestra Señora de la Encarnación3. Ambos sospechosos pasaron la noche entre treinta religiosas y al día siguiente se escondieron en el convento al saberse descubiertos por Montaño, quien, junto con algunos clérigos y uno de los alcaldes ordinarios de la ciudad, registró el dicho claustro sin encontrarlos. Furtivamente creyeron los frailes escapar de sus perseguidores al saltar la cerca del recinto en donde se escondían, siendo pillados por los hombres que había apostado el deán en las afueras del convento4.
De este acontecimiento se desprendió un periodo de escándalo, crisis y conflicto entre las autoridades eclesiásticas, los civiles y los vecinos de la ciudad de Popayán; un momento de tensión que tuvo como excusa el quebrantamiento de la clausura conventual y como protagonistas a las 33 monjas que vivían en el Convento de la Encarnación y quienes por cinco años fueron juzgadas y castigadas en múltiples ocasiones, por distintos jueces, terminando desterradas en otros conventos de Pasto y Quito.
Se podría pensar que en una época marcada por la extrema religiosidad y el control sobre las creencias religiosas, los casos de sacrilegio y amores prohibidos, muchos de estos de índole religiosa, en conventos femeninos no debieron ser abundantes. No obstante, lo que revela la vida cotidiana de los claustros, tanto femeninos como masculinos, es un extraordinario universo de prácticas amorosas, de contravenciones sexuales, de deseos ocultos y reprimidos, como bien lo revelan Asunción Lavrin para el caso de la Nueva España5 y Fernanda Molina para el de Perú6. La explicación de estas transgresiones la encontraba la Iglesia católica en la inevitable relación que desde la Edad Media se había construido en torno a la mujer y el demonio, el cual siempre la iba a atraer hacia el inevitable camino de la lujuria y, en general, del pecado; la única opción de la mujer para evitar su condición de pecadora era seguir la ruta de la castidad y el matrimonio con Jesucristo.
Si bien acerca del Nuevo Reino de Granada hay varios trabajos que abordan el universo de la espiritualidad y la vida religiosa femenina en los claustros7, estos se dedican más al gobierno interno y a la cotidianidad de estos espacios dominados por mujeres, así como a su significación como espacios de relativa liberación femenina. A partir del caso de las monjas agustinas de la Encarnación de Popayán, en este trabajo consideramos el convento como escenario de tensión en el que se representan los conflictos de una sociedad en gestación y las posibilidades de resistencia de un grupo de mujeres dedicadas a la vida religiosa, que vivieron en una época en que era frecuente que ellas se debatieran entre la norma y la práctica8. Como lo menciona Álvarez Díaz, el convento debe entenderse como un espacio contradictorio, en la medida en que fue un escenario de realización o de represión para las mujeres que lo habitaron9, mujeres que, como lo afirma Lavrin, representaron un rol protagónico en el afianzamiento del cristianismo en las Indias10.
La metáfora que mejor representa el claustro como epicentro de violencias se encuentra en la explicación dada por el deán Montaño respecto a los sucesos desatados en el Convento de la Encarnación de Popayán, cuando sentencia que al convento “entró el demonio con sus lazos”11. Sobre este acontecimiento Peter Marzahl12 hace mención, y referencia de manera muy general, sintética, y con algunas inexactitudes, a las sentencias contra las monjas y civiles culpados, pues si el escándalo inició con la acusación contra los tres frailes dominicos, luego se denunció la entrada de civiles; por su parte, María Alexandra Méndez Valencia, continuando con la versión de Marzahl, achaca a la reforma protestante la relajación de costumbres que se experimentó en el convento, destacando la actuación del obispo fray Juan González de Mendoza como juez de las monjas13; y María Isabel Viforcos Marinas expone, también brevemente, los hechos sacrílegos, sin brindar explicaciones más amplias al respecto14. Ninguna mención les dedican estos autores a las monjas implicadas ni a la continua resistencia que ejercieron para defenderse, ante el rey y la sociedad payanesa, de sus acusadores. ¿Cómo reacciona la sociedad ante un suceso de esta magnitud? ¿Es posible rescatar la voz de las mujeres protagonistas en un contexto en el que generalmente se les tilda de invisibilizadas?
Este texto tiene como objetivos estudiar los sucesos y protagonistas del sacrilegio del Convento de Nuestra Señora de la Encarnación de Popayán para comprender qué presuponía para la época el rompimiento de la clausura conventual en una sociedad local; analizar el papel del rumor, la devoción amorosa y la desobediencia eclesiástica en un claustro; y evidenciar las tensiones y enfrentamientos entre las monjas agustinas culpadas y las autoridades eclesiásticas payanesas, con el fin de comprender los procesos de juzgamiento de sacrilegios en conventos femeninos durante el periodo colonial. Además del expediente que contiene el caso de sacrilegio, fue posible revisar correspondencia variada, reales cédulas, provisiones y documentos de los gobernadores de Popayán que exponen la preocupación de las autoridades por el escándalo generado; y memoriales e interrogatorios que muestran, aparte del complejo mundo jurisdiccional eclesiástico colonial, las presiones y castigos a los que fueron sometidas las monjas. En términos generales, salvo las correspondencias, que están escritas en un tono más personal, buena parte de estos documentos son judiciales, por lo que la enunciación intenta dar cuenta de la inocencia o culpabilidad de los implicados; toda esta documentación proviene del Archivo General de Indias, del Archivo Histórico de Quito y del Archivo Nacional del Ecuador.
DEVOCIÓN Y SACRILEGIO EN POPAYÁN
La primera mención escrita que se hizo de este proceso se encuentra en una de las actas de reunión del cabildo catedral de Popayán, con fecha del 11 de mayo de 1609, que iba acompañada de una carta del deán Montaño en la que hizo referencia a los continuos rumores que desde el año anterior (1608) se habían extendido por la ciudad debido a las entradas continuas al convento, y a horas indecentes, de algunos frailes dominicos, cuyo convento colindaba en una esquina con el de las monjas agustinas. A pesar de las reconvenciones del deán y sus capitulares, las monjas habían decidido no obedecer, pues los frailes dominicos les habían explicado que no eran monjas profesas, sino mujeres recogidas y no sujetas a religión, y que solo el provincial de su orden podía juzgarlas y sentenciarlas. Esta inicial rebeldía obligó a Montaño, el 8 de agosto de 1608, a apostar espías en ambos claustros para comprobar si eran ciertas las entradas furtivas al convento y si había religiosas que se dirigían al convento de Santo Domingo a comer y merendar en altas horas de la noche. Esta explicación brindada por las monjas bien permite apreciar que, en términos de jurisdicción eclesiástica, los conventos femeninos estaban sujetos o a la autoridad de sus émulos masculinos o, en el caso de las fundaciones conventuales que se presentaron después del Concilio de Trento, a los obispos y arzobispos15. A pesar de estas consideraciones, los argumentos de las monjas revelan: 1) que no consideraban estar sujetas al ordinario, es decir, a la jurisdicción del obispo o de su correspondiente cabildo catedral, sino al provincial de la orden agustina, desconociendo con esto que su fundador había sido un anterior obispo de Popayán; y 2) que al no estar presente un provincial o, en este caso, el obispo, la profesión de fe de varias de ellas no se había realizado, por lo que no eran religiosas todavía y, por ende, no debían seguir la regla de clausura que por obligación debían acatar y respetar.
Así, frente al aviso de la presencia dominica en la Encarnación, llegó el deán a las puertas del convento, siendo recibido por la priora, quien le confesó que había dos frailes en el interior del espacio claustral, en la huerta, por lo que Montaño, junto con otros clérigos y el notario, entró al convento para apresarlos, momento aprovechado por las monjas para esconder a ambos frailes debajo de los colchones de una religiosa que se encontraba enferma. Esta situación dio inicio al primer proceso que juzgó a las monjas de la Encarnación y en el que se empieza a denotar su desafío a las autoridades eclesiásticas y su doble defensa, por un lado, de la pertenencia jurisdiccional de su convento y, por otro lado, de su rol como religiosas. Por no haber obispo —para 1608 aún no había sido nombrado nuevo prelado para Popayán— le correspondió a Montaño servir de juez al ser el provisor en sede vacante, encontrando a tres religiosas culpables de violar la clausura, a las que sentenció a seis años de cárcel, privadas del velo negro y del voto perpetuo. Respecto a los frailes, el cabildo eclesiástico no podía juzgarlos, dado que no tenía jurisdicción eclesiástica sobre las órdenes religiosas masculinas. Montaño mencionó que en general existían en el obispado 11 conventos que vivían en continua relajación, derrochando dinero y viviendo en el total escándalo al no guardar la clausura de forma debida. He aquí una primera clave que nos permite ir entendiendo la vida disoluta en la que se encontraban los claustros payaneses16, pues el encontrarse lejos de sus provinciales, ubicados en una zona geográfica que a principios del siglo XVII se caracterizaba por la dificultad de comunicación y la debilidad de las autoridades civil y eclesiástica, pudo haber permitido que la disciplina y la regla eclesiástica conventual fueran debilitándose poco a poco.
Como medida preventiva se colocó en la puerta de la iglesia del convento un auto en el que se señalaba la prohibición de visitas y conversaciones ordinarias entre las monjas del convento y cualquier persona seglar o eclesiástica de la ciudad, aunque fuera familiar de alguna de las religiosas. Sin embargo, el cabildo eclesiástico tenía la leve sospecha de que las religiosas mantenían sus vínculos con los frailes, pues se supo que ante los castigos que impuso el deán corrían las monjas a ser absueltas de las censuras por los dominicos.
Hablemos de las tres monjas acusadas: la priora del convento, María Gabriela de la Encarnación, y las monjas profesas, Margarita de Jesucristo y María Magdalena de la Purificación, quienes, en voz de la primera, por ser su priora, manifestaron en el primer interrogatorio que recusaban a su juez por no corresponderle la jurisdicción regular sino la ordinaria. A pesar de este recurso brindado por el derecho, el deán, junto con su cabildo eclesiástico, levantó 17 cargos de rompimiento de clausura, vida disoluta y relajamiento de las costumbres religiosas a las tres monjas —la mayor parte de los cargos recayeron en la priora—, ante lo cual fueron declaradas las siguientes sentencias:
1. Para las tres monjas mencionadas: despojo y privación de su hábito, quedando con el velo blanco; privación de voto activo y pasivo, con lo que no podían elegir ni ser electas en ningún cargo en el convento; pérdida de la antigüedad en el convento, coro y refectorio; prisión y aislamiento por seis años en una celda cuya puerta estuviera tapiada con lodo y con un torno para que pudieran comer; y, terminado este presidio, quedarían en condición de donadas, haciendo los oficios de la cocina.
2. A la priora y a todas las monjas del convento, por sus desobediencias con el cabildo, se les ordenó ayunar los miércoles y viernes con pan y agua; rezo los viernes de los salmos penitenciales con sus letanías; y prohibición para ser electas como prioras por un tiempo de seis meses.
3. A todas las monjas se prohibía por dos años la entrada al locutorio y entablar conversación con cualquier persona sin licencia episcopal; además de no permitírseles el tocado con copete ni ningún tipo de ornamento más allá del blanco y negro, ni que criaran cabello alguno. Aquella que fuere pillada con tocado o con cabello recibiría un castigo por seis meses continuos en el cepo17.
A pesar de estos evidentes castigos, las tres monjas habían continuado con sus apelaciones, dirigiéndose al cabildo catedral de Santa Fe, gracias a fray Antonio Badillo, prior del convento de san Agustín en dicha ciudad, quien presentó su caso ante esta corporación, que dio la orden de que fueran liberadas de sus prisiones18, dado que se consideró como insuficiente el derecho jurisdiccional del deán y se aceptó el argumento de no profesión por falta de provincial presentado por las religiosas. Este primer momento da cuenta de las continuas tensiones que se podían gestar por la falta de claridad y la incomprensión de la potestad jurisdiccional en los claustros femeninos, pero también indica la posibilidad que tenían las religiosas de pedir la procuración de cercanos que pudieran abogar por sus procesos.
Así, el electo obispo de Popayán, fray Juan González de Mendoza, encontró libres en 1610 a las religiosas de la Encarnación, iniciando con la llegada de este personaje reformador y autoritario un capítulo nuevo dentro del juzgamiento de las monjas, quienes le habían ganado el pulso del proceso al deán Montaño al ser liberadas. Llegado el obispo, como lo dispone el derecho común, este se dedicó a corregir, visitar y castigar a las monjas y a los dominicos implicados, dada la ausencia del superior regular de ambas órdenes19; además envió diversas cartas a la Audiencia de Quito y al rey, pidiendo ayuda para avanzar en el proceso judicial contra los implicados y excomulgó a aquellos vecinos que apoyaban a las monjas o a los que se comprobó que habían ingresado, como los dominicos, al convento.
Todo el proceso liderado por el prelado contó con dos interrogatorios realizados por el obispo a las monjas; un juicio civil ejecutado en 1611 por Diego de Zorrilla, juez pesquisidor enviado por la Audiencia de Quito; y una investigación hecha por el general de la provincia dominicana de Santa Catarina contra los frailes dominicos culpados de violar la clausura conventual y de sembrar ideas heréticas en la profesión de las monjas. ¿Por qué, dado el argumento de las monjas sobre la jurisdicción y la sentencia del cabildo eclesiástico de Santa Fe, continuó el obispo con el proceso? Porque el 7 de abril de 1611 el prelado recibió una carta del prior del convento de San Agustín de Cali, que sería, según los argumentos de las religiosas, su provincial, en la que le autorizaba y daba licencia para castigar a las monjas de la Encarnación20; y porque, según se da cuenta en un documento que revela el largo proceso cursado por los vecinos de Popayán contra el prelado en la Audiencia de Quito, en 1611, González decidió “resucitar las cosas antiguas del sacrilegio que diferentes personas así seculares como eclesiásticas habían cometido en el convento de monjas”21. Solicitó entonces a la Audiencia de Quito un oidor que revisara el caso y sirviera de juez, y presentó un informe en el que daba cuenta de los “desórdenes pasados” que se habían presentado en el convento y que eran conocidos por el virrey en Lima22.