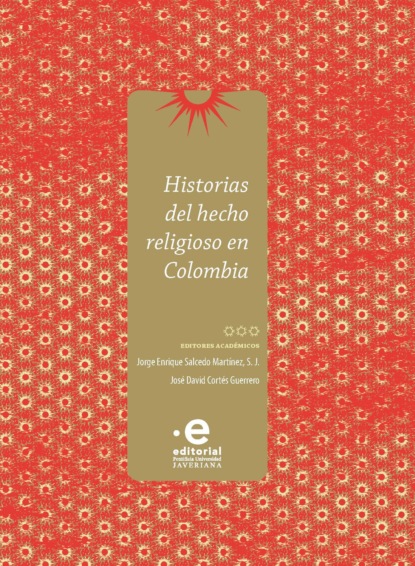- -
- 100%
- +
No obstante, el primer pulso entre González de Mendoza y las monjas de la Encarnación se dio en 1610, año en el que el obispo había decidido visitar el claustro para investigar los sucesos de sacrilegio y quebrantamiento de la clausura, encontrándose con que la priora suspensa le impidió la entrada al claustro porque ella, junto con varias de las religiosas del convento, no reconocían su autoridad. Tras esta visita, el prelado decidió castigar con el cepo a la priora suspensa María Gabriela de Salazar y a la profesa Isabel de Jesús, ambas hermanas de sangre, quienes no obstante la autoridad de su juez quemaron el cepo hasta que quedó hecho ceniza y se liberaron de su prisión. El administrador provincial y vicario general, Diego Rengifo, quien había quedado encargado de los asuntos del obispado en ausencia del obispo, fue informado de tal suceso, por lo que pidió entrar al convento para reconvenir e interrogar a las dos monjas. A la pregunta del porqué habían desobedecido la orden de su obispo, María Gabriela de Salazar contestó que no le conocía ni reconocía como tal, y que tampoco reconocía al provisor ni a la nueva priora encargada del convento, María de los Ángeles, lo cual iba en público desacato de la autoridad episcopal. En uno de los interrogatorios hechos a Salazar por el obispo, esta confesó que la quema del cepo fue un accidente, puesto que la primera noche de su castigo había hecho frío en el refectorio, por lo que pidió junto con su hermana les trajeran unas brasas para calentarse, pero quemaron el cepo accidentalmente, el cual abandonaron para salvarse.
La priora encargada por el prelado, en su testimonio mencionó que su convento se encontraba dividido entre quienes seguían y obedecían al obispo, y quienes, además de no obedecerle, lo recusaban como su juez, como ya habían hecho con el deán Montaño. Con esto se decidió poner presas a ambas hermanas, junto con Andrea María de la Encarnación, Juana de Ávila y Brígida de la Concepción, haciéndose la salvedad de que María Gabriela e Isabel llevarían el peso de los grillos en sus pies. No obstante, fue aumentando el número de prisioneras, extendiéndose el encierro perentorio a Isabel de San Juan, Isabel de San Agustín, Catalina de San José, María de la Encarnación, Catalina de Santiago, Michaela, que era donada, Ana de los Reyes, Ana de la Cruz, Catalina de San Pedro, Francisca del Espíritu Santo y Juana de los Ángeles23. No sobra decir que además de la prisión habían recibido pública excomunión por sostener la idea de ilegitimidad del prelado.
El escenario permanente de encuentro entre las obedientes y las desobedientes llevó a las monjas a enfrentarse continuamente en el coro del convento; tensión que obligó a la priora María de los Ángeles a llamar a las segundas impertinentes y rebeldes. A pesar de esto, meses después, el 2 de agosto de 1610, aún sin saber bajo qué argumentos, las desobedientes decidieron escribir una carta al obispo aceptando y reduciéndose a su jurisdicción y competencia dando inicio a los interrogatorios y torturas que el obispo Juan González de Mendoza les aplicó, antes de desterrarlas a otros conventos de la Audiencia de Quito. No sobra anotar que este cambio de decisiones, así como la división entre las religiosas, se presentó en varios momentos de su proceso de juzgamiento, como signo inequívoco de que la colegialidad, es decir, el grado de consenso y cohesión de un grupo de personas pertenecientes a una corporación24, se había roto, afectando por obvias razones su vida en comunidad.
González de Mendoza retomó y fortaleció las acusaciones de devoción amorosa, embarazo, relaciones carnales y rompimiento de la clausura conventual hechas contra las monjas, quienes se veían enfrentadas a merecer la pena de destierro; pero cabe anotar que también era una actitud sacrílega de parte de las religiosas no cumplir con su voto de obediencia y no aceptar la jurisdicción episcopal25. El voto de obediencia estaba referido a la “renuncia de la propia voluntad y la subordinación incondicional a la autoridad de los prelados y a la abadesa del convento”26, mientras el voto de pobreza aseguraba la renuncia de los bienes materiales y el voto de castidad se refería a “la pureza en cuerpo y alma”27; los tres debían ser cumplidos en los claustros femeninos, pues aseguraban la disciplina de las monjas y novicias en el enclaustramiento —seguido solo por los conventos femeninos28—, que fue el mejor mecanismo para lograr una adecuada profesión religiosa. En el caso de las agustinas payanesas, el rompimiento de los votos de obediencia y castidad connotaba graves faltas que el obispo capitalizaría rápidamente con el destierro. ¿Quiénes fueron las monjas culpadas? ¿Es posible tener acceso tanto a sus nombres de profesión como a los terrenales? La tabla 1 relaciona el nombre de las monjas agustinas habitantes del convento de la Encarnación en el momento de los sucesos, lo que permite empezar a brindarles rostro a las protagonistas de estos hechos sacrílegos.
TABLA 1. Listado de las monjas del convento de la Encarnación, 1610
MONJAS PROFESASMaría de los ÁngelesFrancisca del Espíritu SantoLeonor de la TrinidadMargarita de JesucristoMaría Gabriela de la EncarnaciónCatalina de San JosephBrígida de la ConcepciónMaría Magdalena de la PurificaciónIsabel de JesúsAndrea de San PedroBeatriz de Santa ClaraCatalina de SantiagoElvira de Santo DomingoJacinta Lara de JesúsJuana de los ÁngelesMaría de la EncarnaciónIsabela de San AgustínIsabel de San JacintoJuana de Ávila del Espíritu SantoAna de la CruzMariana de Aguirre y JesúsJuana del SantísimoAna de San Juan BautistaInés de JesúsBlanca de JesucristoCatalina de San PedroBarbola de San MiguelJuana de San AntonioAna de los ReyesIsabel de San JuanMONJAS DE VELO BLANCO PROFESASBarbola de San FranciscoMichaela de Santa AnaNOVICIASMariana de San LorenzoAna de Santa CruzFrancisca de San IldefonsoJuana de San NicolásFUENTE: tabla elaborada por la autora a partir de la información contenida en el Archivo General de Indias.
Este castigo final recibido por las monjas provocó una fuerte oposición de los vecinos payaneses, quienes se enfrentaron al prelado para evitar el alejamiento de sus hijas y parientes, enviando a Quito a tres representantes: Francisco de Vega, escribano del cabildo, el capitán Pedro Sánchez Trigueros y Cristóbal de Mosquera, quienes iban con documentos en los que se probaban los desmanes obispales y la posibilidad de que el prelado quisiera vengarse en las monjas de las prominentes familias payanesas que se habían opuesto a sus medidas. No obstante, para marzo de 1613, el obispo González de Mendoza retornó de Quito con las provisiones de la audiencia que aprobaban la condenación final de las monjas, llamando de nuevo a los testigos para que ratificaran sus acusaciones y profiriendo la sentencia final contra las culpadas: destierro a los conventos de la Concepción en Pasto; Santa Clara, Santa Catarina y la Concepción en Quito, por la cercanía y por pertenecer Popayán a la jurisdicción vicepatronal quiteña; ayuno; encierro; penitencia y labores de criadas sin derecho al disfrute de su dote en sus nuevos claustros; todo en un periodo que variaba entre cinco y diez años, según la culpabilidad de cada monja. La primera reacción a la vuelta del prelado fue el miedo que se adueñó de siete de las religiosas acusadas, quienes para frenar la pena obispal negaron los testimonios firmados a Vega, Mosquera y Sánchez en los que inculpaban al obispo de querer vengarse a través de ellas de algunos de sus enemigos y de inducir a varias para que se declararan culpables, además de afirmar haberse visto obligadas a mentir. Sin embargo, uno de los testigos del proceso declaró que tal autoincriminación y perjurio se dio más por el ánimo de salvar a sus amantes, pues ellas, según les había escuchado, “no habían de ser causa de que ahorcasen a nadie ni de su deshonra”29.
Con esto, los meses de enero a abril de 1613 estuvieron teñidos de gran agitación y tensión, y el día en que se cumplió la sentencia de destierro contra 21 de las monjas, mientras Juan Gallegos, padre de Brígida de la Concepción y de Catalina de San José les gritaba a sus hijas que no salieran del convento sino hechas pedazos, y que si fuere necesario se echasen de las mulas, un gran lío se armó en Popayán, pues una turba descontenta conformada por varios vecinos, “parientes y amigos de las monjas y de los sacrílegos”30, al parecer apoyados por el gobernador del momento, Francisco Sarmiento, se dirigieron a la casa arzobispal dispuestos a dar muerte al obispo y a su mal visto sobrino31. De la escaramuza resultó herido el notario eclesiástico, quien recibió una cuchillada en la cabeza que no pasó a mayores gracias al cintillo del sombrero que llevaba, y fue apresado un sombrerero, que intentó herir con una daga al prelado. Estos sucesos, más la indiferencia y desprecio de la población y de ciertas autoridades, llevarían a González de Mendoza a pedir una promoción, viendo que su vida y la de sus familiares corría peligro32. Mientras tanto, en la ciudad se escucharon durante los meses siguientes al destierro de las monjas, las voces: “¡Obispo insolente! ¡Alborotador de la república! ¡Provocador de mil maldades!”33.
El castigo no terminó con el destierro de las monjas, pues las acusaciones de sacrilegio, rebeldía y ocultamiento que se siguieron en el juicio civil contra 33 hombres de diverso rango social del obispado fueron conseguidas con los testimonios de varias monjas y de siete negras, quienes como criadas de las religiosas conocían la vida del claustro, situación fundamental para que sus testimonios fueran considerados como relevantes al concebirlas como testigos de hecho de los pecados de las religiosas. Para los 33 culpados, las penas de primera instancia fueron depuestas en su mayoría por apelación en la Audiencia de Quito; así, por sacrilegio fueron condenados a pena de muerte Manuel Núñez de Castro, mercader portugués; Andrés Ruiz de Peralta, mercader; y Francisco de Espinoza, castigo que solo le fue confirmado a Núñez, quien vía tormento admitió haber cometido acto carnal en su tienda con Margarita de Jesucristo, por lo que se le condenó a muerte, sentencia cumplida el 13 de agosto de 1611, cuando fue sacado de la cárcel en una “bestia […] con soga a la garganta, los pies y manos atadas”, hasta la plaza pública, donde se había levantado una horca de tres palos de la cual fue colgado teniendo “los pies altos del suelo”. Terminada su ejecución se decidió dejar su cadáver todo el día en el patíbulo para que luego se le cortara la cabeza y fuera puesta “en la esquina del convento de las monjas en una jaula de hierro”34.
A los otros dos acusados les fue revocada la sentencia, siendo Ruiz de Peralta condenado a destierro perpetuo, como parte del cual debía cumplir dos años en las guerras de Chile por su cuenta; no obstante, el castigo no se cumplió porque huyó con la complicidad de su carcelero; y Espinoza fue castigado con el tormento ante su negación de los cargos, y condenado a vergüenza pública, a diez años de destierro y a servir también en las guerras de Chile. A 27 de los 33 implicados, que pertenecían a la gente “más granada del pueblo”35, se los acusó de rebeldía y se los condenó a muerte, sanción que se combinó con la pérdida de sus bienes, el pago de sanciones de dinero y destierros de dos años a cumplir en las guerras de Chile y de los pijaos; la mayor parte de estas sentencias fueron revocadas después, siendo absueltos varios de los implicados o sancionados tras el pago de dinero36.
Por otra parte, fray Diego de Guzmán y fray Rodrigo de la Cruz, dominicos implicados en el sacrilegio, vía tormento admitieron al obispo haber enseñado a las religiosas que “sus sensualidades no harán más de fornicaciones simples y de ninguna manera sacrilegios y que podían con suma conciencia salirse de la clausura cuando se les antojare y casar por ser inválidos los votos que profesaron en manos del ordinario, [que] se debían prometer en las de prelados de la orden de San Agustín”37. Además, uno de los indios criados de los frailes denunció que Guzmán y De la Cruz, junto a Juan de Castro, también dominico, salían en las noches del convento dominico con hábito de soldados al claustro de la Encarnación, y en dichas salidas furtivas cada fraile “llevaba su monja a la celda”38. Entre ambos religiosos, Guzmán fue continuamente señalado por los testigos de tener relaciones con tres de las monjas, y además de haber tenido un hijo con Margarita de Jesucristo, el cual “llevaron a Buga y lo entregaron a una mulata hija del cura”39. A los tres frailes se les quitó el hábito, los desterraron perpetuamente de Popayán y del Perú y condenaron a galeras a los dos más culpados, Guzmán y De la Cruz40.
Sin embargo, en 1614 un nuevo provincial dominico, fray Marcos de Flórez, le pidió al cabildo catedral de Quito, por haber sede vacante, permiso de interrogar a las monjas desterradas en los conventos de Pasto y Quito, para comprobar la culpabilidad de los frailes y de conocer cuáles fueron sus procederes en la ciudad. Los nuevos testimonios de las monjas, como se verá en el siguiente acápite, dan cuenta de la supuesta inocencia de los frailes y de la animadversión del obispo contra las órdenes religiosas del obispado. Los dos frailes que violaron la clausura, si bien por mandato real fueron requeridos por la Inquisición en Sevilla, según el obispo huyeron con apoyo de sus ordinarios a Perú y Nueva España41, situación que llevó al rey a pedir su apresamiento inmediato y que fue perfecto argumento para que González de Mendoza probara la desobediente y “disoluta voluntad”42 en la que vivían las órdenes religiosas en el obispado. Después de los interrogatorios realizados a las monjas payanesas, el capítulo provincial decidió regresarles a ambos frailes sacrílegos su hábito y permitirles seguir con su vida religiosa muy lejos de Popayán.
Frente a acusaciones y hechos tan diversos, el derecho canónico estipulaba que existía sacrilegio “cuando un lugar sagrado es violado con la efusión del semen y la iglesia es profanada […] o cuando una persona dedicada a Dios por el voto de castidad o por las sagradas órdenes comete un pecado carnal”43, siendo el castigo para el clérigo que corrompe una monja el de despojarlo de su beneficio, deponerlo de su orden religiosa y verse “compelido a recluirse en un monasterio para hacer penitencia”44; por su parte, la religiosa acusada de consentir la relación carnal debía ser “excluida en un monasterio más estricto, con sus cosas, o en cárcel perpetua”45; en el caso de haber laicos implicados se estipulaba la excomunión, mientras el derecho civil establecía la condena a muerte. Las penas dadas por el juez Zorrilla respondían entonces a lo estipulado por los cuerpos de derecho; no obstante, la conmutación de la mayoría de las sentencias por apelación en la Audiencia de Quito puede responder a la necesidad de evitar que la tensión en Popayán llevara al estallido de la violencia entre corporaciones y vecinos.
¿Cuál es el lugar de la clausura frente al sacrilegio del convento? El derecho canónico define el claustro, máxima expresión material y espacial de la clausura, como “todo aquel lugar sean las celdas, el huerto, o el espacio, en donde están las monjas y a donde suelen entrar”46, el cual está vedado a todo tipo de extraños, más si estos son hombres. La clausura, además, iba añadida al voto de castidad absoluta y perpetua con la que monjas, clérigos y sacerdotes debían hacer una renuncia total de las necesidades sexuales, dado que “el uso de la cópula carnal distrae el ánimo de la entrega completa al servicio de Dios”47. A su vez, el III Concilio Provincial Limeño dispuso que solo el obispo podía brindar la licencia para que seglares y familiares de religiosas visitaran los locutorios; no obstante, debía limitarse cualquier tipo de contacto con el mundo exterior, definiéndose incluso un ceremonial estricto en la visita que los obispos y visitadores hacían a los conventos femeninos48.
¿Qué fue de las ocho religiosas que quedaron en el convento en Popayán? Merecieron el desprecio obispal, no precisamente por haber participado del sacrilegio, sino por ser “inútiles”, viejas y enfermas para dirigir el coro y el claustro. Esta incapacidad femenina la determinaba González de Mendoza por la vejez, “cortos entendimientos y menos habilidad”49, condiciones que según el obispo las libró de haber caído en conductas disolutas. Estos encasillamientos muestran cómo la funcionalidad de una religiosa estaba determinada por su edad y agudeza, elementos que permitían que una monja fuera hábil o tenida por inútil para las labores que se le encomendaban; sin mayores talentos, estas mujeres eran entonces una carga inicialmente para sus familias y luego para los conventos. Frente a esta situación, el obispo propuso a la Audiencia de Quito y al rey trasladar también a dichas monjas a otros conventos del arzobispado de Santa Fe o, en caso contrario, que se fundara un convento de carmelitas descalzas que debería contar con la presencia de tres o cuatro religiosas reformadoras que se encargarían de darles alivio espiritual a las inútiles religiosas payanesas50. Con esto queda claro que el interés de González de Mendoza era la extinción del convento.
Cuerpo, perjurio y tormento: testimonios del proceso
Resulta de particular interés la imagen que los testigos brindan del comportamiento sexual y de las contravenciones existentes en la época con referencia a los placeres prohibidos del cuerpo; es así como una charla en la puerta seglar, un saludo mutuo o una cercanía cotidiana se convierten, con las presiones adecuadas, en crímenes y sacrilegios religiosos. En el caso de los testimonios dados por las criadas indias y negras, puede asomar una sombra de duda frente a las acusaciones que lanzan contra sus antiguas amas, pues provienen de ellas los señalamientos de acto carnal y preñez de las religiosas, dado que acompañaban y servían a las monjas en los claustros. No se puede olvidar, frente a la lectura de estos testimonios, un hecho determinante: la amenaza de tormento, cuya aplicación termina siendo la más efectiva argucia del obispo para recopilar pruebas en contra de las y los culpables.
La devoción, mayor acusación contra las monjas, se entiende como las “visitas de hombres a las rejas y locutorios conventuales para hablar con las monjas de su elección y entablar amistades espurias o algún tipo de cortejo”51. Un beso en la portada de la iglesia, la toma sensual de manos frente al confesionario, los saltos nocturnos de los muros del convento, los pequeños orificios hechos en las paredes para el susurro de las palabras de amor eran manifestaciones factuales que simbólicamente se convertían en las exteriorizaciones de las pasiones femeninas conventuales, en la esperanza vital que iluminaba la lúgubre y rígida vida de la clausura, en la intrepidez mujeril capaz de sobrepasar obstáculos, fueros y sanciones para vivir la dicha sexual y emocional. Así que cualquier tipo de cercanía cotidiana con cualquier hombre podía jugar en contra de la reputación de religiosas de intachable conducta por la generación de habladurías y escándalos.
Veamos algunas de las acusaciones “devocionales” referidas en los expedientes del proceso. Don Cristóbal de Mosquera fue visto “infinitas veces en la puerta seglar abrazándose y besando a la dicha doña Ana de los Reyes”52; doña Isabel de Jesús había sido sacada de su clausura por don Domingo de Aguinaga, “llevándola al locutorio […], donde la había tenido más de dos horas […], y se habían estado todo aquel tiempo encerrados y que es fácil de colegir lo que hacían a solas y encerrados”53; ya en otra ocasión habían sido vistos por Gabriel de Morales, vecino de la ciudad, quien por la puerta entreabierta del convento había visto a la dicha religiosa que “tenía alzadas las faldas” y Aguinaga “la estaba besando y él pegado con ella un cuerpo con otro de suerte que le parece a este testigo que estaba en acto carnal con ella”54. Respecto a estos dos se informó también que estando Aguinaga enfermo, la religiosa salió del convento a verle y fueron más de tres las veces que vieron al mencionado amante entrar y salir del claustro. También fue vista consumando acto carnal en el gallinero del convento a la monja donada, Ana de Santa Lucía, con Francisco Gutiérrez, “mala vida” y sirviente que era del escribano Francisco de Vega55. Otras implicadas en este tipo de señalamientos fueron doña Blanca de Maldonado, doña Elvira de Vargas y Juana de Ávila.
Un asunto más vino a colación: los embarazos furtivos y la presencia de criaturas nacidas de estas relaciones carnales, de quienes muy poco dicen los documentos respecto de su destino. Uno de los testigos del proceso, Álvaro Botello, cura beneficiado de Popayán, a quien el deán Montaño definió como “clérigo díscolo y desecho del obispado”56, señaló a Brígida de la Concepción de tener “devoción muy apretada” con Martín de Verganzo, del cual había quedado preñada; la india Juana, testigo también, al respecto afirmó que la dicha religiosa estaba muy gorda “siendo ella muy flaca”57 y que su parto fue asistido por su madre, Ana de Alegría, quien fue señalada en otros testimonios como la partera de las monjas y la encargada de cuidar de los recién nacidos. Isabel de San Jacinto también fue relacionada por la testigo de tener relaciones ilícitas con el padre Juan de Castro, de salir del convento en repetidas ocasiones y de quedar embarazada y parir en el convento, pues le constó a la dicha india Juana el escuchar “llorar a la criatura”. Esta misma acusación fue levantada contra Bárbara de Francisco –hija del antiguo gobernador de Popayán don Pedro de Velasco–, Margarita de San Francisco, Andrea de San Pedro y Mariana de San Lorenzo; de esta última la india confirmó que le había sido quitada su virginidad, pues en “la mañana de la noche que sucedió lo susodicho esta testigo vio la sangre”58.
Iguales y contundentes testimonios dieron Germana, Magdalena, Catanota y Juanilla, india y negras esclavas criadas de varias religiosas del convento. Acusadas además serían Ana de San Juan por devoción con don Cristóbal Ponce de León, quien entraba al convento por una escalera puesta en la huerta; la priora doña María Gabriela de Salazar por devoción con fray Antonio Guerrero, prior de Santo Domingo; y María de los Ángeles Mosquera por devoción con Antonio de Acosta, quienes fueron vistos encerrándose en el aposento del torno “y estuvieron juntos solos harto tiempo”59. Pensar en las anteriores acusaciones debe ubicarnos en el universo de las representaciones de lo sexual y del cuerpo femenino, pues pertenecer al género considerado como inferior implicó para las mujeres del antiguo régimen habituarse en la mayoría de los casos a los roles sexuales asignados por la Iglesia, la sociedad y la familia. Estas acusaciones permiten además pensar en el sentir de las mujeres dedicadas a la vida religiosa.
En el nuevo interrogatorio que las religiosas payanesas ya instaladas en los conventos de Pasto y Quito rindieron ante el provincial dominico, el arcediano y el secretario de la catedral de Quito, se evidencian elementos reveladores con respecto al caso, las acusaciones y los testimonios. Inicialmente, varias de las monjas revelaron ante sus nuevos jueces que, estando ya en libertad, lejos del obispo, podían hablar con la plena verdad para así echar para atrás los perjurios y mentiras que habían levantado contra sí mismas y contra los religiosos dominicos: “Unas de temor de tormentos que les dio el señor obispo de Popayán y el dicho provisor y otras por amenazas que se les hacían de que se le habían de dar”60. Según la declaración de las monjas, dos fueron los instrumentos de tormento ubicados en el refectorio del convento de la Encarnación para torturar y amenazar a las religiosas: “Un burro de dar tormento […] un palo que llaman mancuerda con un negro que apretaba unos cordeles por los brazos y pechos”61. Para la ocasión tenía preparado el obispo un memorial en el que se incluían los delitos cometidos, documento que era leído por su sobrino Diego ante cada religiosa que decidía según la valentía aceptar cada cargo; adicional a esto, González de Mendoza indujo en el confesionario a varias de las monjas con las siguientes palabras: “Si vosotras declaráis contra estos dominicos que han predicado y enseñado que no sois monjas ni válida dicha vuestra profesión y que el pecado de deshonestidad que hubiereis cometido no es sacrilegio sino simple fornicación no os desterraré de este convento y no seré tan riguroso en vuestras sentencias como las demás”62. Así, la tortura, las insinuaciones, las amenazas y el miedo jugaron en contra de varias monjas que, arguyendo ser flacas y miserables y por ende débiles, decidieron admitir las acusaciones del obispo y acusar a civiles y frailes dominicos.