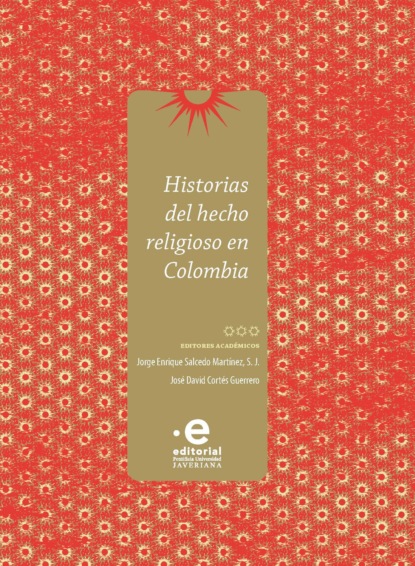- -
- 100%
- +
3 En un artículo de 1993, el historiador Gonzalo Sánchez llama la atención sobre cómo la historia profesional relegó de sus intereses el estudio de las estructuras que conservan, por ejemplo, esclavitud, hacienda, religión, Iglesia, entre otras. Gonzalo Sánchez, “Diez paradojas y encrucijadas de la investigación histórica en Colombia”, Historia Crítica, 8 (1993), 75-80.
4 Algunas obras representativas de estos historiadores son: Fernán González, Poderes enfrentados. Iglesia y Estado en Colombia (Bogotá: Cinep, 1997); Christopher Abel, Política, Iglesia y partidos en Colombia. 1886-1953 (Bogotá: FAES, Universidad Nacional de Colombia, 1987); Rodolfo Ramón de Roux, Una Iglesia en estado de alerta. Funciones sociales y funcionamiento del catolicismo colombiano, 1930-1980 (Bogotá: Servicio Colombiano de Comunicación Social, 1983); Jorge Villegas, Colombia: enfrentamiento Iglesia-Estado, 1819-1887 (Bogotá: La Carreta inéditos, 1981); Luis Javier Ortiz, Fusiles y plegarias. Guerra de guerrillas en Cundinamarca, Boyacá y Santander, 1876-1877 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, 2004); Ana María Bidegain, Iglesia, pueblo y política. Un estudio de conflictos de intereses. Colombia, 1930-1955 (Bogotá: Pontificia Universidad Javeriana, 1985); Patricia Londoño, Religión, cultura y sociedad en Colombia. Medellín y Antioquia, 1850-1930 (Bogotá: Fondo de Cultura Económica, 2004).
5 Los veintidós capítulos están ordenados cronológicamente, como en una línea del tiempo. Por ello van desde la temprana Colonia hasta la actualidad.
6 No lo podemos afirmar sin hacer una revisión exhaustiva, pero sí creemos que sobre la historia del hecho religioso en Colombia se han escrito más balances bibliográficos que sobre otros temas en Colombia. Para muestra los siguientes títulos: José David Cortés Guerrero, “Balance bibliográfico sobre la historia de la Iglesia católica en Colombia, 1945-1995”, Historia Crítica, 12 (1996), 17-28; Ana María Bidegain, “De la historia eclesiástica a la historia de las religiones. Breve presentación sobre la transformación de la investigación sobre la historia de las religiones en las sociedades latinoamericanas”, Historia Crítica, 12 (1996), 5-15; Grupo de Investigación Religión, Cultura y Sociedad, Historiografía sobre religión, cultura y sociedad en Colombia producida entre 1995 y el 2000 (Medellín: Universidad Nacional de Colombia, Universidad de Antioquia, Universidad Pontificia Bolivariana, Universidad Luis Amigó, 2001); Ricardo Arias, “La historiografía de la Iglesia católica en Colombia”, en Balance y desafíos de la historia de Colombia al inicio del siglo XXI, compilación de Diana Bonnett y Adriana Maya (Bogotá: Universidad de los Andes, 2003), 155-162; William Plata, “Entre ciencias sociales y teología: historiografía de la Iglesia católica en Colombia y América Latina”, Franciscanum, 52.153 (2010), 159-206; José David Cortés Guerrero, “Balance historiográfico sobre las relaciones Estado-Iglesia en Colombia desde la Independencia hasta finales del siglo XIX”, Historia y Sociedad, 18 (2010), 163-190; Helwar Figueroa, “Historiografía sobre el protestantismo en Colombia. Un estado del arte, 1940-2009”, Anuario Colombiano de Historia Social y de la Cultura, 37.1 (2010), 191-225; Joan Manuel Largo Vargas, “Del análisis de las relaciones entre el Estado y la Iglesia católica, al estudio conceptual y lingüístico de la secularización en los siglos XIX y XX en Colombia: una revisión historiográfica y una propuesta”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 23.2 (2018), 25-50.
¡LLEGARON LOS OBSERVANTES!: PRIMEROS FRANCISCANOS EN EL NUEVO REINO DE GRANADA, SIGLO XVI
Antonio José Echeverry Pérez
INTRODUCCIÓN
El presente texto es el resultado parcial de un proyecto de investigación más extenso sobre la orden franciscana en el Nuevo Reino de Granada entre 1550 y 1630. Para este capítulo, que tiene un carácter introductorio, se ha querido registrar el primer proceso de llegada e instalación de la orden de los fran-ciscanos, que gracias a la reforma cisneriana1 llegan al Nuevo Mundo unificados desde la perspectiva de los observantes. La orden franciscana es la más importante por su presencia en el continente, pues tuvo el doble de misioneros que las demás órdenes religiosas llegadas en el siglo XVI. Su residencia en palacio facilitaba sus trámites de traslado ante el Consejo de Indias. Su celo, su primera acción misionera y de doctrina, además de la creación de los primeros diez conventos franciscanos, son los asuntos centrales del presente trabajo.
La documentación está triangulada entre las fuentes existentes en el Archivo General de Indias, los primeros cronistas de la orden y la historiografía al respecto. Se pueden notar inconsistencias e incluso contradicciones entre estas fuentes, que se han querido evidenciar aquí.
HACIA UN CONTEXTO COLONIAL
La historia de la Iglesia en Améica tiene sus inicios jurídicos en las bulas alejandrinas. El Papa ordenó a los reyes enviar al Nuevo Mundo varones honrados, temerosos de Dios, doctos, peritos y experimentados, para instruir a los mencionados moradores y habitantes de la fe católica.2
Baradas señala que “la Iglesia en América tenía asignada una misión práctica: activar la sumisión y la europeización de los indios y predicar la lealtad a la Corona de Castilla”3.
En el periodo histórico de la Conquista y la Colonia en Hispanoamérica, las relaciones entre la Iglesia y el Estado español eran reguladas por el derecho de Patronato, figura que convertía al rey en vicario papal, patrono de la jerarquía eclesiástica, responsable del nombramiento de obispos, fundación de diócesis y patrocinador de la evangelización cristiana. El derecho de Patronato Regio es instaurado a partir de la bula Universal Ecclesiae, expedida el 28 de julio de 1508, por el Papa Julio II.
Juan Pablo Restrepo indica que los primeros indicios del derecho del Patronato se dan durante el reinado de los Reyes Católicos en el siglo XV; para esta época España reinició la empresa de la Reconquista, con el objetivo de expulsar a los moros, judíos y herejes que ocupaban la Península Ibérica. Los Reyes eran conscientes de que para lograr una verdadera recuperación territorial debían echar mano de instrumentos como la fe y la religión, y así lograr una consolidación de las políticas reales en los nuevos territorios. Bien lo dice Restrepo al referir que este era el tiempo en el que “el cetro era sostenido por la cruz y la cruz defendida por el cetro”4. En las ciudades que eran conquistadas, los reyes fundaban iglesias y donaban las rentas y bienes suficientes para sostener el culto, como manifestación real de los beneficios brindados por la Iglesia a la Corona. Finalmente, el derecho del patronato se implanta desde la Edad Media en España, para la evangelización en las Islas Canarias y la conquista de Granada, territorios que habían sido recién incorporados al reino ibérico.
La Santa Sede, ante esta situación de beneficio para el clero español, le concede ciertos derechos y prerrogativas a la Corona, siendo esta decisión la primera evidencia del derecho de Patronato, que jurídicamente hace su primera manifestación en la Ley 18, título 5, partida 1.ª:
Antigua costumbre fue de España, e dura todavia, e dura oy dia, que quando fina el Obispo de algun lugar, que lo fazen saber el Dean e los canonigos al rey por sus mensajeros de la Iglesia, con carta del Dean e del Cabildo, como es finado su Prelado, e que le piden por merced, que le plega que ellos puedan fazer su eleccion desembargadamente, e que le encomiendan los bienes de la Iglesia: el Rey debe gelo otorgar, e enviarles recabdar, e después que la eleccion ouieren fecho, presentenle el elegido, e el mandele entregar aquello que recibió. E esta mayoria e honra han los Reyes de España, por tres razones. La primera porque ganaron las tierras de los Moros, e finieron las Mezquitas Iglesias, e echaron de y el nome de Mahoma, e metieron y el nome de nuestro Señor Jesu Christo. La segunda, porque las fundaron de nuevo, en logares donde nunca los ouo. La tercera porque las dotaron, e demas les fizieron mucho bien: e por esso han derecho los Reyes, de les rogar los Cabildos, en fecho de las elecciones, e ellos de caber su ruego.5
Es el rey, por tanto, quien posee el derecho de intervenir en la elección de eclesiásticos, por tres razones: 1) por la expulsión de los moros y haber edificado iglesias; 2) porque estas fundaciones se hicieron en lugares donde no había presencia de la religión; y 3) porque supo dotar a estas de suficientes recur-sos para su sostenimiento.
El derecho del patronato termina totalizando una serie de concesiones por voluntad propia realizadas por el papado al gobierno temporal, en este caso a la monarquía española, en pago de ciertos beneficios que la Iglesia había recibido de esta. En un principio el derecho de Patronato confería a los reyes, como ya se mencionó anteriormente, el poder para intervenir en la elección de los miembros del clero; este derecho poco a poco se fue ampliando, con medidas como la revisión y el permiso real de circulación de las bulas papales, antes de su ejecución por el territorio ibérico. El deber o, más bien, obligación que tenía la monarquía con la Santa Sede al ejercer el derecho del Patronato era el de dotar las iglesias sometidas al Patronato y defender los derechos de la Santa Sede contra todo género de ataques.
La bula del Papa Julio II dispone, por tanto, que cualquier tipo de fundación, levantamiento, construcción y dotación de instituciones y emplazamientos religiosos deba estar precedido de un permiso del rey. Esto se entiende teniendo en cuenta que, con los recién descubiertos territorios de Indias, la Corona necesitaba afianzar su poder no solo territorial, sino ideológico sobre los habitantes americanos, y qué mejor forma que la fe como método para conseguir fieles súbditos y vasallos. Como expone Baradas,
A cambio de la legitimación de los derechos que reivindicaban sobre un continente solo conquistado o explorado parcialmente, los Reyes Católicos estaban obligados a promover la conversión de los habitantes de las tierras recién descubiertas y a proteger y mantener a la Iglesia militante bajo el patronato real. La corona de Castilla asumió el control de la vida de la Iglesia en un grado desconocido en Europa (excepto en la región conquistada de Granada). La política eclesiástica se convirtió en un aspecto más de la política colonial, coordinada a partir de 1524 por el Consejo de Indias. La corona se reservaba el derecho de presentar candidatos para los nombramientos eclesiásticos en todos los niveles y se responsabiliza de pagar los salarios y de construir y dotar catedrales, iglesias, monasterios y hospitales con los diezmos de la producción agrícola y ganadera. La corona también se reservaba el derecho de autorizar el traslado del personal eclesiástico a las Indias, y en 1538 ordenó explícitamente que todas las comunidades entre Roma y las Indias tendrían que llevarse al Consejo para su aprobación.6
Tal sumisión de la Iglesia a la Corona española era permitida por el papado, debido a la casi imposibilidad de Roma de organizar y financiar la propagación de la fe en el Nuevo Mundo. Ya concedidas las bulas y dispuestas las legislaciones, la evangelización americana inicia tomando como centro las Antillas hasta la tierra firme, pues
[…] una vez se hubo establecido la autoridad española, entraron en escena las órdenes misioneras para evangelizar los pueblos conquistados. A su vez los frailes estaban respaldados por la espada represiva de la autoridad […]. De este modo, primero vino la conquista militar y política, a la que siguió después la conquista “espiritual”. Tanto la Iglesia como el Estado se vieron necesitados de unos servicios que se prestaban mutuamente.7
Ante este derecho concedido a los reyes, Castañeda muestra que la importancia y el papel de las órdenes religiosas en el siglo XVI8 en Hispanoamérica radica no solo en
[…] la importancia que las órdenes religiosas tuvieron como responsables de la evangelización americana desde el siglo XVI, sino en el peso específico que, aun en la jerarquía de la Iglesia diocesana, tuvieron estos obispos-fraile; peso a nivel cuantitativo y cualitativo, puesto que la Corona les convirtió virtualmente en los creadores y primeros gestores de la Iglesia y, en cierta medida, ajustada a unas necesidades misioneras que entendieron como prioritarias.9
Baradas señala que los reyes españoles, en el momento de escoger las órdenes que irían a evangelizar en Indias, se decidieron por las mendicantes que fueran “reformadas” u “observantes”, pues “no solo se disponía de ellos para la aventura de predicar el evangelio, sino que no conocían de pretensiones señoriales, tenían el voto de pobreza y se mostraban deseosas de obtener conversiones”10.
Fueron entonces las órdenes religiosas las que tuvieron una mayor participación en los procesos de evangelización en América, debido a su “mayor celo misionero y [a su] mayor manejabilidad de una cantidad concreta de trabajadores. En cambio, la gran masa del clero secular era moral e intelectualmente decadente y su trabajo era difícil de coordinar”11.
La llegada de las primeras órdenes religiosas a América estuvo marcada por la necesidad de la metrópoli de: 1) establecer las mismas dinámicas políticas, económicas y socioculturales presentes en la península ibérica; 2) iniciar rápidamente el proceso de evangelización de los naturales americanos. El Nuevo Mundo era visto por los frailes como una oportunidad de la providencia para edificar un verdadero reino evangélico y de pura cristiandad: “Así, la Iglesia del Nuevo Mundo fue el producto de la fusión de dos corrientes. Una fue el traslado de las características de la península ibérica en la era de los descubrimientos, la otra fue la ratificación de estas características por parte del Concilio de Trento”12.
El trabajo misionero de los franciscanos estuvo caracterizado por el afán de, como menciona Mantilla: “demostrar cómo desde su llegada al Nuevo Reino los franciscanos asumieron una posición clara y definida en favor del indio, que los coloca inequívocamente dentro de lo que se llama “movimiento indigenista combativo”13.
Las tres primeras diócesis creadas en América (Santo Domingo, Concepción de la Vega y San Juan de Puerto Rico) se estipulan a partir de la bula Romanus Pontifex, del 18 de agosto de 1511, expedida por el Papa Julio II. En 1513, el Papa León X erige las diócesis de Santa María la Antigua del Darién y Jamaica.
Terminado el primer tercio del siglo XVI, la orden franciscana ya se había establecido en una gran zona del Caribe (Santo Domingo, Cuba, Puerto Rico, Jamaica y Panamá), circunscripción geográfica que “sirvió de base y punto de partida o de tránsito para las primeras expediciones a Tierra Firme”14. Esta comunidad religiosa
[…] había demostrado una experiencia diferente, si no en el terreno de la preparación doctrinal sí en materia misional. Había realizado y lo seguía haciendo la gran compañía de evangelización en el antiguo reino nazarí, en el norte de África y en Canarias. Estuvieron pronto en México (los famosos doce apóstoles) y su afán misionero les llevaba pocas jornadas y menos leguas por detrás de las huestes de conquista, cuando no iban a la par o incluso les precedían.15
Acerca de la creación de obispados en Latinoamérica, Pacheco señala que
[...] en los comienzos se establecieron sedes episcopales en aldeas que prometían convertirse en ciudades; como un factor importante no solo para la vida religiosa de la región, sino también para su progreso material se buscaba además con el nombramiento de un obispo darles a los indios un protector interesado en la conversión de estos al cristianismo.16
Los obispados, por tanto, se configuraron como los centros administrativos autónomos encargados de los sacramentos, los nombramientos y la función judicial de la Iglesia, además de ser la figura responsable del trabajo misionero y de la formación de los seminaristas. La llegada de los prelados a Hispanoamérica trajo consigo un nuevo panorama y una nueva tarea de evangelización:
Los obispos seculares se encontraron con una feligresía indígena a la que a duras penas entendían, una sociedad blanca española que les consideraba poco menos que extraños y era adversa al control social que, desde las sedes, estos nuevos obispos —peninsulares todos— pretendían ejercer sobre una élite en trance de solidificarse […]. En fin, unos prelados seculares enfrentados inclusive a las autoridades civiles por problemas de jurisdicción o protocolo.17
En estos primeros años de establecimiento, las instituciones religiosas en América no solo se vieron opacadas por los enfrentamientos con el poder civil, sino que a la vez afrontaron disputas en el seno de la organización eclesiástica, pues, como muestra Castañeda, los conflictos entre el clero regular y secular no se hicieron esperar, en parte porque: “las órdenes empiezan a cobrar importancia en el episcopado, creciendo hasta límites que el clero secular entendió casi como oprobiosos, y en clara contravención a lo establecido por el código canónico. Sumando todos los obispos seculares, su número quedaba por debajo del de los obispos nombrados en el seno de una sola orden religiosa”18.
Después de este primer panorama general, véase como se concreta la llegada de los primeros franciscanos en el Nuevo Reino.
PRIMEROS FRANCISCANOS EN EL NUEVO REINO
El historiador franciscano Gregorio Arcila señala que el primer franciscano que tocó tierra colombiana fue fray Alejaldre, capellán de Colón en 1502. Para 1509 llegó un nuevo grupo de religiosos con Diego de Ojeda, a la Nueva Andalucía, territorio que se extendía desde el Golfo de Urabá hasta el Cabo de la Vela19.
Por otro lado, el jesuita Juan Manuel Pacheco expone que el 14 de abril de 1508, el rey Fernando envía una carta al Capítulo General de los franciscanos que se celebra en Barcelona, pidiéndole destinar a las Indias un número de religiosos20. Finalmente, el 22 de septiembre de 1508 se embarcaron en la nao “guecha” ocho religiosos dirigidos por el padre Antonio de Jaén. A los 3 meses les seguían 4 franciscanos más, entre ellos fray Pedro de Avilés y fray Fernando de Sepúlveda.
En esos primeros años del siglo XVI, fundan los franciscanos un pequeño convento en Santa María la Antigua del Darién: “Hay hecho un monasterio de franciscos muy devotos por los primeros que pasaron a Tierra Firme antes que fuese la armada. Son los frailes muy devotos y muy pobres”21. En dicho convento viven para los años de 1512 y 1517 entre 3 o 4 franciscanos.
Poco después de instalado este convento, el rey Fernando le pide al Papa León X crear el obispado de Santa María la Antigua del Darién, presentando como candidato a dicho cargo al religioso franciscano Juan de Quevedo, superior de la provincia de Andalucía y predicador de la corte. Del padre Quevedo, Gregorio Arcila menciona que era natural de la diócesis de Santander; es el primer obispo residencial en el Nuevo Mundo y luego es primer obispo de Panamá, cuando el obispado del Darién se traslada a esta ciudad22.
El Papa accede a dicha candidatura y por la bula Pastoralis officii debitum, del 28 de agosto de 1513, crea dicha diócesis y nombra a tal obispo. Respecto del nuevo obispo, Pacheco menciona que
Fray Juan de Quevedo había nacido en la pequeña población de Bejorís, en la actual provincia de Santander (España). Recibió el hábito franciscano en el convento de San Francisco de Sevilla. En 1502, en el capítulo provincial celebrado en Ecija, había sido elegido definidor provincial, y en el de 1507 ministro provincial. Era amigo del cardenal Cisneros. Las Casas le llama “solemne y afamado predicador”.23
El nuevo obispo Quevedo se embarca en la expedición de Pedrarias de Ávila, el 11 de abril de 1514, junto a 17 clérigos, 2 capellanes y 6 franciscanos, para ayudar en el proceso de adoctrinamiento indígena, que traía como comisario a fray Diego de Torres. Arcila muestra que entre estos frailes se encontraban: fray Juan de Escobar, fray Sebastián de Rivadeneira y fray Juan de Mendaña. Además, como lo menciona este autor, “desde el año inicial de 1509 habían seguido arribando a diversos lugares y provincias que después entrarían a formar el Nuevo Reino de Granada, exploradores, capellanes y misioneros de la orden seráfica, pero sin constituir, por supuesto, aquí, cuerpo orgánico y jerárquico aparte, supuesto que dependían aún de sus respectivas provincias españolas”24. En 1532 el rey envía seis religiosos a Santa Marta.
Después de seis meses de su llegada a Santa María, el obispo Quevedo describe en una carta al rey la situación tan precaria de su obispado: “Son muertos más de la mitad de la gente; otra parte es vuelta a Castilla. De 17 clérigos que fueron solo han quedado cinco; unos se han ido, otros muerto de hambre”25. Con la llegada de esta expedición, el convento franciscano de Santa María adquiere nueva vida, aunque su situación inestable y frágil no varía por las muchas necesidades que pasan los frailes que lo habitan: “Se ha hecho un monasterio de San Francisco, en que hay seis religiosos, escribían las autoridades de la Colonia a la corte en mayo de 1515, y pasado han muchas necesidades; suplican que porque son personas que han hecho y hacen mucho provecho les manden dar limosna en dinero o en otra cosa”26.
Frente a esta situación, el gobernador de Santa María la Antigua, Pedrarias de Ávila, informa el 28 de diciembre de 1515 que “el monasterio de San Francisco está en muy buen lugar y bien hecho, y que el padre fray Diego de Torres lo hace muy bien y los religiosos también, y que le parece que vuestra alteza los debe proveer de alguna limosna y les hace merced de algunos indios pequeños de los que se hubieren en las entradas”27.
El fin del obispado de Santa María la Antigua se da en 1515, cuando muchos de los franciscanos del convento, por enfermedad, parten hacia España; el obispo Quevedo viaja también en 1519 y finalmente en 1524, por decisión del rey, la primera ciudad fundada en las Indias es trasladada a Panamá. Respecto a este traslado, Gregorio Arcila Robledo comenta:
Ha habido en Colombia solo dos diócesis que han desaparecido rigiéndolas aun su primero y único prelado: la de la Antigua del Darién y la de Casanare, ambos obispos eran franciscanos, a saber: Fr. Juan de Quevedo en la primera, y Fr. Antonio José de Chávez en la segunda. // También es curioso que dos de nuestras sedes episcopales que han sido trasladadas de una ciudad a otra, esto es: la del Darién a Panamá, y la de Santa Marta a Santa Fé de Bogotá, lo hayan sido en personas de dos frailes de San Francisco como lo fueron el señor Quevedo, trasladado de la Antigua a Panamá, y al excelentísimo señor Barrios, a quien le tocó pasar la silla episcopal de la ciudad de Bastidas a la de Quesada.28
FUNDACIÓN DE LA CUSTODIA DE SAN JUAN BAUTISTA
Para el 1.° de julio de 1549, el emperador Carlos V fijaría la constitución y estructura de la Audiencia de Santafé del Nuevo Reino de Granada, con la elección de los respectivos oidores que erigirían esta institución en la capital del Nuevo Reino; con ellos partirían igualmente los primeros grupos de religiosos dominicos y franciscanos a fundar conventos e iniciar su trabajo espiritual entre naturales e ibéricos:
Y así el mismo año que determino el Emperador Carlos V viniesen de España Oidores, y se plantara Audiencia en este Nuevo Reino [...] ordenó también pasasen en compañía de los Oidores buena copia de religiosos de ambos estados y órdenes para que en el gobierno espiritual y temporal tuviesen con estos medios el crecimiento que en todo se deseaba en estas dilatadas Provincias.29
Ante la orden del rey, el general de la orden franciscana, padre fray Andrés “Insulano o de la Insula”, comisiona al padre fray Francisco de Victoria, para que
[...] siendo comisario como lo nombró, pasara con gran número de frailes a estas provincias del Nuevo Reino, y distribuyéndolos por todas ellas y otras convecinas para la predicación evangélica, plantase una Custodia con título de San Juan Bautista, sujeta inmediata y totalmente al Ministro General, no a ningún provincial de ninguna provincia de las de estas partes de Indias ni España.30