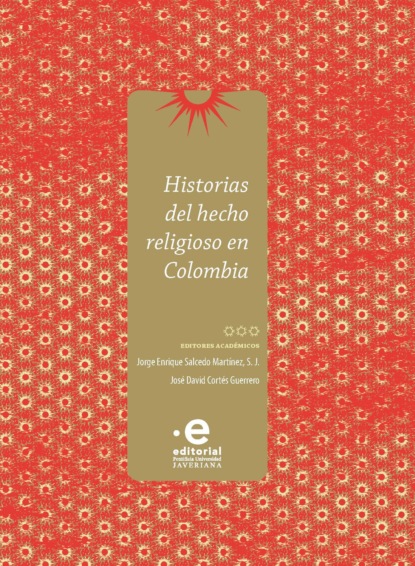- -
- 100%
- +
Paralelamente al proyecto de proclamación de la fe cristiana, el arzobispo introdujo en su obispado un programa de aniquilación de las manifestaciones religiosas de los indígenas, ya que estas eran contrarias a la fe y a la moral católica. Se procedió entonces a la destrucción de los santuarios muiscas, de los ritos, de las ceremonias y de los ídolos, a la persecución de los jefes religiosos, a la prohibición de ciertos juegos y supersticiones, de los sacrificios humanos, de los entierros tradicionales y de la venta y posesión de materiales para sahumerios y sacrificios49. Desde entonces se luchó constantemente por destruir las marcas tangibles de las expresiones religiosas prehispánicas. Para Germán Colmenares la cruzada contra la religión de los indígenas de 1577, en la que participaron Francisco de Auncibay y Cortés de Mesa, oidores de la Real Audiencia, así como el arzobispo Zapata de Cárdenas, fue la más violenta y la más generalizada de todo el periodo colonial50.
Pese a la violencia de las acciones contra la población indígena, esta continuó aferrada a sus ritos y creencias, como se deduce de los testimonios de Pedro de Marmolejo, del propio arzobispo y del fiscal Francisco Guillén. El primero declaró que, en cuanto a las cosas de la Iglesia, “ni se hace cosa de que se sirva Nuestro Señor, ni las doctrinas se hacen, por el poco favor que vuestro presidente y oidores dan al prelado para que quite las idolatrías y ritos y ceremonias que estos desventurados tienen”51. Por su parte, Zapata de Cárdenas fue mucho más negativo en su apreciación y aseveró que, en cuanto a la conversión de los indígenas, “está hecha hoy menos que el día que entraron los cristianos en esta tierra, porque los indios se están en sus ritos y barbarismo como solían, y tienen más lo malo que han tomado de los cristianos”52. Era de esperar que dos años después de la publicación del Catecismo poco fuera logrado en ese aspecto, pero el paso del tiempo no mejoró la situación, pues en 1583 el fiscal Francisco Guillén decía que “la mayor parte de los indios de todo el Reino son idólatras y jamás se les ha po-dido quitar el usar de sus ritos y ceremonias”53. Estos testimonios quedaron corroborados durante las visitas eclesiásticas de Diego Ugarte y Velasco a las provincias de Tunja y Santafé realizadas en 1585, las cuales demuestran definitivamente que poco se había conseguido con la predicación de la fe, pues los indígenas seguían aferrados a sus prácticas religiosas ancestrales54.
La realidad de la recepción del Catecismo, en cuanto a la proclamación de la fe, se hace más clara cuando se acude a las constituciones del sínodo convocado por Bartolomé Lobo Guerrero en 1606. En efecto, este sínodo ignoró la obra de Zapata de Cárdenas y ordenó que en todo el arzobispado se enseñara la doctrina según el Catecismo del Concilio Limense, el cual se hizo traducir al mosca y a otras lenguas del reino55. En lo que sí tuvo probablemente un impacto el Catecismo sobre el sínodo fue que este exigió la enseñanza de la doctrina en lenguas nativas, pero esta afirmación hay que acogerla con prudencia, porque los concilios limenses de 1567 y 1583 ya habían reconocido la importancia de la enseñanza de la doctrina en dichas lenguas.
Treinta años después de la publicación del Catecismo, el sínodo de Lobo Guerrero legisló de nuevo sobre la embriaguez, la pintura sobre los cuerpos, las buenas costumbres y la cortesía; mandó rezar antes de acostarse y al levantarse, ir a la iglesia antes de presentarse al trabajo, confesarse una vez por año y tener imágenes religiosas y rosarios. También legisló sobre los jeques, los santuarios, los amancebamientos, las supersticiones, la venta de moque, la idolatría y otros pecados. En términos generales, se repite lo mismo que Zapata de Cárdenas había prescrito en su Catecismo, lo que parece indicar que las acciones asociadas a la predicación de la fe no produjeron los resultados esperados, al menos inmediatamente. Sin embargo, hay que decir que Zapata de Cárdenas realizó constantes esfuerzos para hacer aplicar las disposiciones de su Catecismo. Como lo señaló Mercedes López en su estudio sobre los frailes doctrineros en el Nuevo Reino de Granada, hacia 1585 Diego de Ugarte y Velasco aceptaba el auto del arzobispo por el cual lo nombraba visitador eclesiástico de las provincias de Tunja y Santafé. Se le pidió al clérigo castigar la infidelidad de los naturales, averiguar si en cada pueblo el encomendero había puesto un sacerdote, si las iglesias poseían los ornamentos adecuados para el servicio de la misa y enmendar las idolatrías, incestos y sacrificios que los indígenas hacían al demonio56. Como se deduce de lo anterior, Zapata de Cárdenas utilizó las visitas eclesiásticas como medio para hacer cumplir las disposiciones adoptadas en su catecismo. Pero realizar un cambio de esa envergadura no era fácil, ya que producir modificaciones en el imaginario de los indígenas era una tarea que llevaba mucho tiempo, por tratarse de transformaciones asociadas a la cultura de los pueblos prehispánicos. Afirma Hermes Tovar Pinzón que del complejo mundo indígena “quedaron grupos reducidos en tierras de comunidad, intentando reproducir en silencio y en la clandestinidad sus tradiciones […]. Las procesiones, las danzas, los rituales, fueron la piel que cubrió de esperanza la vida y el lugar por donde marchaban las mortajas de los ritos y los afectos de otros tiempos”57.
Como complemento de la campaña de destrucción de las idolatrías, las disposiciones del Catecismo proponían la construcción de templos cristianos y la reconfiguración territorial mediante la nucleación. Se ordenó a los sacerdotes y religiosos que se ocuparan como era debido de los templos y que procuraran que estos se hicieran en lugares cómodos, bien obrados, limpios y ornamentados y con la capacidad suficiente para albergar todo el pueblo en ellos. “Y a la puerta se hará (si fuere posible), un portal donde estará un púlpito para predicar a los infieles, que aún no han entrado en el número de los catecúmenos”58. Como lo señaló Guadalupe Romero Sánchez en su tesis doctoral, “quizás sea la antecapilla la seña de identidad más clara de los complejos evangelizadores y la que aporta el componente estético externo que mejor caracteriza a las iglesias doctrineras de Nueva Granada”59. Apunta la historiadora del arte que en la inmensa mayoría de los contratos de obra que analizó en su estudio se especificaba la construcción del soportal. De hecho, con el estudio de Romero Sánchez se corrobora que la construcción, en reiterados casos, de los templos doctrineros se realizó siguiendo lo prescrito en el Catecismo, lo cual se puede constatar aún hoy día visitando algunas iglesias doctrineras del altiplano cundiboyacense. Sin embargo, cabe mencionar que este impacto no se debió exclusivamente a la medida adoptada por el arzobispo, sino que a ello contribuyeron también algunas disposiciones civiles60.
De acuerdo con el concepto de recepción establecido al inicio de este artículo, la recepción práctica se puede apreciar igualmente en las formas institucionales surgidas de las prescripciones establecidas en el Catecismo. Entre las instituciones impulsadas por el arzobispo, la escuela es sin duda la más importante. Se ordenó que en las principales doctrinas se debía construir un bohío que sirviera de escuela para instruir allí a los hijos de los caciques y de los capitanes y de otros principales; allí se les enseñaba a leer y a escribir, además de todo lo relacionado con las buenas costumbres. Cada escuela debía albergar al menos unos veinte muchachos, que permanecían internados durante todo el proceso de formación61. Por su parte, el sínodo de 1606 ordenó prácticamente lo mismo62. Evidentemente, el sínodo de Lobo Guerrero conservó el modelo escolar propuesto por Zapata de Cárdenas, con el cual se favoreció la instrucción de los hijos varones de la élite indígena.
También se prescribió en el Catecismo la construcción de otro bohío en cada doctrina, de modo que sirviera de prisión63. Según Zapata de Cárdenas, había que castigar con penas de prisión a los culpables de diversos delitos, pues estaba convencido que la única forma de remediar los vicios era el castigo64. Con esta decisión, el Catecismo contribuyó a su manera a la institucionalización del sistema carcelario colonial. Si las prisiones eran lugares de reclusión para los delincuentes, las enfermerías fueron espacios creados para curar a los enfermos y velar por el bienestar de los adultos mayores. Fue así que se decidió que hubiese en cada doctrina una casa que sirviera de sitio para cuidar de los ancianos y de los enfermos65. “La construcción de una enfermería no era un asunto meramente urbanístico. Para Zapata de Cárdenas este establecimiento debía ser signo de caridad y de testimonio del amor del doctrinero por sus fieles”66. Como en los casos anteriores, con la habilitación de las enfermerías se esboza un sistema de salud propio para los pueblos de indios.
Más allá de la implantación de los sistemas de educación, carcelario y de salud, el Catecismo también orientó el desarrollo económico de las doctrinas. En esa lógica, el arzobispo ordenó al clero persuadir a los indígenas de hacer una labranza común tan grande como pudieran, para que con su producción se cubrieran los gastos propios de la doctrina y los asociados al cuidado de los enfermos y de los ancianos67. La propuesta del prelado se inscribe en la óptica de la economía solidaria, pues quienes estaban en condiciones de producir se debían solidarizar con aquellos que por su condición física o edad no podían hacerlo. Si se consideran los testimonios de Juan de Avendaño y de fray Pedro Aguado, esta iniciativa debió tener poco éxito, ya que los indígenas estaban tan sobrecargados de trabajo por mandato de los encomenderos que no les quedaba tiempo para cultivar sus propias sementeras para el sustento familiar68. Pese a ello, se sabe que la creación de sementeras comunales fue igualmente estimulada por las autoridades civiles, pero no se ha podido confirmar si con ello se buscaba cubrir los gastos de la enfermería y de la doctrina69.
Otra institución que puede revelar el impacto del Catecismo en la sociedad neogranadina son las cofradías. Según Germán Mejía Pavony, estas instituciones “fueron en esencia organismos de protección para sus miembros, ya que su objeto era, entre otras cosas, educar a sus miembros especialmente en materia religiosa, ayudar a los cofrades en los casos de necesidad extrema y, en particular, garantizar la buena muerte; esto es, un entierro digno y una tumba apropiada a sus asociados”70, aspectos que se pueden ver claramente en los testamentos de los indígenas colonizados. La cofradía fue el vehículo a través del cual los indígenas adaptaron, en parte, las prácticas piadosas propuestas en el Catecismo, lo que refleja la asimilación de los contenidos doctrinales enseñados a través de la predicación y de la instrucción catequística. Analizando los testamentos indígenas –a los cuales ya hicimos alusión–, se tiene que para el periodo correspondiente al ministerio de Zapata de Cárdenas existían en Santafé al menos cuatro cofradías en las cuales había presencia indígena: la de Nuestra Señora del Rosario, la de Santa Lucía, la de La Santa Vera Cruz y la del Santo Nombre de Jesús, que sirvieron para que los indígenas coloniales expresaran su fe y vivieran como auténticos cristianos. Se constató que algunos indígenas pertenecían hasta a tres cofradías al mismo tiempo. Por otra parte, “el carácter acomodaticio y flexible para organizar confraternidades permitió imprimir en el ámbito local dinámicas propias de adaptación al sistema colonial por parte de la comunidad indígena, al lograr la reproducción de unidades sociales a través de identidades de grupo”71. Estas organizaciones se fueron consolidando lentamente durante el siglo XVI para llegar a su máxima expresión en el siglo XVIII72.
No se puede terminar este apartado sobre las formas institucionales sin dar cuenta del matrimonio y de la familia. Es indiscutible que la introducción de la monogamia, a través del matrimonio católico, fue un elemento mayor en la reorganización social de las sociedades precolombinas, esencialmente polígamas hasta entonces. En el Nuevo Reino de Granada, como en América española en general, la élite indígena resistió a la introducción del matrimonio preconizado por la Iglesia, pero este se impuso lentamente en el espacio colonial. De hecho, las decisiones publicadas en el Catecismo reestructuraron el concepto de familia, que como fundamento de la sociedad fue redefinida a partir de la doctrina y de la moral católica. El Catecismo dio un lugar de preferencia al matrimonio, pues Zapata de Cárdenas era consciente que transformando esta institución se podía transformar la sociedad entera.
Para finalizar con los elementos propios de la recepción práctica del Catecismo, se da cuenta ahora de la manera como este fue asimilado en las prácticas de gobierno eclesial. Siguiendo lo establecido en los decretos del Concilio de Trento, el Catecismo de Zapata de Cárdenas convirtió al sacerdote doctrinero en el responsable del gobierno espiritual en los pueblos de indios. Si este no actuaba según el espíritu evangélico, el proceso de cristianización podía fracasar. El arzobispo estaba convencido de que, entre los medios más importantes para lograr la conversión de la población indígena, el testimonio y el buen ejemplo eran los más eficaces. Llevando una vida ejemplar y a través de sus propias acciones, el doctrinero podía imponerse como modelo de amor y caridad, tal como lo solicitaban los decretos conciliares73. Pero, como bien se sabe, los religiosos no gozaron siempre de buena reputación y en muchas ocasiones, por sus hábitos y costumbres, se convirtieron en antitestimonio del espíritu evangélico, lo que llevó al arzobispo a solicitar la autorización para proceder a su corrección74.
Sin lugar a dudas el aporte más importante del Catecismo a las prácticas de gobierno eclesial fue la afirmación de la autoridad del obispo sobre el clero de su diócesis. Según el obispo, los impedimentos para cristianizar a los indígenas eran numerosos; pero el hecho que los religiosos no reconocían su autoridad para nombrarlos, corregirlos, examinarlos y visitarlos era uno de los mayores75. El conflicto generado fue tal que Zapata de Cárdenas decidió ordenar criollos y mestizos, cosa que no dejó de hacer durante su ministerio76. En esas circunstancias, el arzobispo decidió sustituir a los religiosos doctrineros por clérigos seculares que él mismo había ordenado77. El impacto de la medida del arzobispo trascendió los límites de su propio arzobispado, pues el obispo de Cartagena denunció las ordenaciones de criollos y mestizos ante las autoridades metropolitanas78. La Corona tomó en serio la denuncia y le solicitó al arzobispo cesar dicha práctica79. En su estudio sobre las lenguas indígenas, Thomas Gómez muestra estadísticamente el impacto real de las ordenaciones de mestizos en la configuración del clero del Nuevo Reino de Granada80, aspecto que también ha sido abordado por otros autores como Alberto Lee López, Mercedes López, Juan Fernando Cobo y Diana Bonnett Vélez81.
Aunque a su muerte, en 1590, el clero del Nuevo Reino de Granada era aún mayoritariamente regular y español, Zapata de Cárdenas había debilitado la posición hasta entonces dominante de los religiosos españoles. La verdadera razón de las protestas del clero no fue la llamada incompetencia de los mestizos, como trataron de hacer creer, sino su temor a perder el control de las doctrinas que tenían a su cargo y ser desplazados por un clero local y secular mucho más obediente. En la óptica de Zapata de Cárdenas: “Con un clero secular sometido a su autoridad episcopal conseguiría mejores resultados en la obra de cristianización de los indígenas que con religiosos rebeldes que poco conocían las lenguas autóctonas”82. El hecho de que la Corona aceptara en 1588 la ordenación de mestizos constituyó una gran victoria para el arzobispo, que lo convirtió de algún modo en el padre de la secularización del clero en el Nuevo Reino de Granada83.
No cabe duda de que Zapata de Cárdenas se inscribe en la generación de los obispos que después del Concilio de Trento comenzaron a reclamar el derecho a nombrar los clérigos y los religiosos para las parroquias y doctrinas de sus diócesis, además de solicitar el control sobre los salarios de los doctrineros y sobre los honorarios, que provenían de los servicios pastorales. De cierta forma, contribuyó a que el clero secular accediese a la vida pastoral en las mismas condiciones y derechos que el clero regular. De esta manera, el pastor contribuyó a la construcción de una estructura diocesana que no fuera un simple instrumento pastoral, sino también un instrumento de control político y religioso.
Como acto de autoridad apostólica, el Catecismo contribuyó directamente a la implantación de una estructura diocesana y de un gobierno eclesiástico conforme con los decretos del Concilio de Trento; lo que se tradujo en una imposición de una disciplina eclesiástica mucho más rigurosa, que todo clérigo debía guardar y cumplir inviolablemente en la administración de sus oficios y cargos84.
CONCLUSIÓN
A través del presente trabajo se quiso responder dos preguntas que aún no tenían respuesta sobre el Catecismo de Zapata de Cárdenas: nos referimos a la acogida y al impacto real que pudo tener en la sociedad colonial en el Nuevo Reino de Granada. Para dar respuestas a estas preguntas se pusieron como referentes las prescripciones contenidas en el Catecismo para contrarrestarlas con los testimonios encontrados en la correspondencia del arzobispo y de otros actores sociales con las autoridades metropolitanas sobre lo prescrito en el Catecismo. Si bien para dar respuesta, aunque parcial, a dichas preguntas la correspondencia fue fundamental, las constituciones del sínodo de 1606, los testamentos indígenas y los datos sobre algunas visitas eclesiásticas también jugaron un rol importante.
Como quedó demostrado en el análisis de los documentos que sirvieron de base a este estudio, se puede decir, de forma general, que el Catecismo de Zapata de Cárdenas no tuvo el impacto que muchas veces se le ha querido atribuir. Si se examinan los estudios sobre el Catecismo queda claro que todos han abordado el discurso allí contenido, pero no su impacto real en la sociedad. Si nos quedamos en el discurso, el catecismo constituye, sin lugar a dudas, un magnífico documento que quería conducir a los indígenas hacia la salvación mediante su civilización y cristianización, lo cual implicaba cambios radicales en los modelos de comportamiento social, cultural, moral y religioso de los indígenas. Esos cambios siempre fueron deseados, pero como ello implicaba la transformación de las representaciones sociales y del imaginario colectivo de los indígenas la tarea no fue fácil. Fundamentalmente, la resistencia de los indígenas a esos procesos culturales y el tiempo que ello requería fueron los dos factores que no permitieron que el discurso contenido en el Catecismo se concretara inmediatamente en la cotidianidad de los indígenas, aunque sí la afectó de forma contundente. Sin embargo, como lo señaló Hermes Tovar Pinzón, “los indígenas derrotados en su fe por la prédica y la vigilancia le abrieron paso a la nueva sociedad de mestizos”85.
El Catecismo logró algunos cambios en la manera de enseñar la doctrina cristiana, en la organización de las doctrinas como espacios de civilización y cristianización, en la administración de los sacramentos y en algunas expresiones culturales de los indígenas, lo que indica que tuvo un impacto en la implantación de la Iglesia y de la sociedad colonial en el Nuevo Reino de Granada, pero ese impacto fue parcial y en ciertos casos efímero. En cuanto a los sujetos que debían encarnar los cambios propuestos, el Catecismo no llega a alcanzar los resultados deseados. Si algo se pudo cambiar fue insuficiente, porque los indígenas siguieron de un modo u otro con sus ritos, ceremonias y prácticas prehispánicas; los encomenderos continuaron explotando a los indígenas y no les daban el tiempo necesario para acudir a la enseñanza de la doctrina o la misa y los religiosos persistieron en su escandalosa forma de vida y en la desobediencia86. Los relativos resultados de la aplicación del Catecismo no fueron la consecuencia de un proceso unilineal, sino, más bien, de un proceso dialéctico, de idas y venidas, de altos y bajos, de deconstrucción y construcción.
Sin haber transformado completamente la sociedad para la cual estaba destinado, se puede asegurar que con la publicación del Catecismo Zapata de Cárdenas logró inducir algunas transformaciones en el modo de vida de los indígenas y de la sociedad en general, lo que condujo a un cambio de identidades y de mentalidades para la implantación de la Iglesia católica y el establecimiento definitivo de la sociedad colonial en su arzobispado. Sus prescripciones abarcaban desde el corte del cabello hasta las formas de gobierno y administración de los pueblos de indios, sentando así las bases de cambios significativos que se cristalizaron los unos antes que los otros. Así entendido, la doctrina y el pueblo de indios aparecen como espacios propios del indígena colonizado, en donde se instaura una nueva temporalidad, una nueva identidad y un nuevo orden sociocultural. Los procesos lanzados por Zapata de Cárdenas con la publicación de su catecismo imprimieron su sello sobre la vida indígena, colonizando sus tiempos y sus espacios, como ya lo había expresado Mercedes López87. En ese sentido la doctrina no es únicamente un espacio de deconstrucción, sino que se presenta, antes que nada, como un espacio de construcción de una nueva realidad: lo colonial; a la cual el Catecismo hizo su propia contribución.
El hecho que el sínodo de Don Bartolomé Lobo Guerrero (1606) haya sido convocado treinta años después de la publicación del Catecismo y diez y seis luego de la muerte del arzobispo pesó en el impacto que pudo tener la obra sobre el sínodo, pues las constituciones de este no hacen alusión ni a Zapata de Cárdenas ni al Catecismo; lo que parece indicar que para la época tanto la obra como el personaje ya habían sido olvidados.
Si volvemos al objetivo planteado para este estudio nos damos cuenta de que era bastante ambicioso y aún queda trabajo por hacer. Para ir más lejos se hace necesario, entre otras cosas, trabajar la documentación correspondiente a las visitas eclesiásticas y civiles de la época para verificar de forma mucho más precisa el impacto del Catecismo en las comunidades eclesiales del arzobispado de Zapata de Cárdenas. En realidad, esta primera aproximación abre nuevos horizontes para abordar la recepción del Catecismo y la historia de la evangelización en Colombia.
OBRAS CITADAS
Fuentes primarias
Archivo General de Indias (AGI), Sevilla, España. Audiencia de Santafé. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Archivo General de la Nación (AGN), Bogotá, Colombia. Sección Colonia, Curas y obispos. Ministerio de Gobierno.
El sacrosanto y ecuménico Concilio de Trento. Barcelona: Imprenta de Ramón Martín, 1564.
Friede, Juan. Fuentes documentales para la historia del Nuevo Reino de Granada: desde la instalación de la Real Audiencia en Santafé. Bogotá: Biblioteca Banco Popular, 1971-1976.
Zamora, Alonso. Historia de la provincia de San Antonio del Nuevo Reino de Granada, 2.a ed., vol. 2. Bogotá: Editorial ABC, 1945.
Zapata de Cárdenas, Luis. Primer catecismo en Santa Fé de Bogotá, ed. Alberto Lee López. Bogotá: CELAM, 1988.
____. Catecismo. Madrid: Biblioteca del Palacio Real, manuscrito II/2859.
Fuentes secundarias
Bonnett Vélez, Diana. “Los conflictos en un arzobispado: de Juan de los Barrios a Luis Zapata de Cárdenas (1533-1590)”. Entre el poder, el cambio y el orden social en la Nueva Granada colonial. Vol. 6. Eds. Diana Bonnett Vélez, Nelson Fernando González Martínez y Carlos Gustavo Hinestroza González. Bogotá: Universidad de los Andes, 2013.
____. “La implantación del orden colonial en el Nuevo Reino de Granada”. Istor: Revista de Historia Internacional, 10.37, 2009.
Cobo Betancourt, Juan Fernando. Mestizos heraldos de Dios. Bogotá: ICANH, 2012.
Colmenares, Germán. La provincia de Tunja en el Nuevo Reino de Granada. Ensayo de historia social (1539-1800). Santafé de Bogotá: TM editores/Universidad del Valle, Banco de la República/Colciencias, 1997.