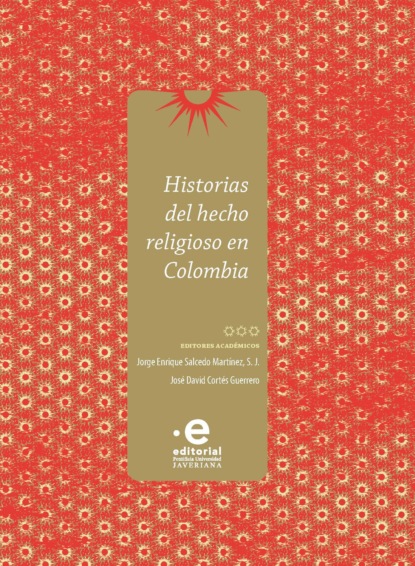- -
- 100%
- +
Sin embargo, las fundaciones conventuales trascendían la esfera religiosa y se convertían en instrumentos de prestigio y promoción del linaje, además de ser una garantía de reconocimiento social. Ángela Atienza sostiene que “durante el Antiguo Régimen ninguna familia de la nobleza que se preciara desechó la oportunidad de ejercer su patronato sobre una o más entidades eclesiásticas”, siendo justamente los conventos una de las piezas más prestigiadas del patrocinio religioso62. De acuerdo con la cultura y la mentalidad hispánicas, el patronazgo era una de las atribuciones de la monarquía y sus familiares, de la nobleza, de los municipios o de aquellos que querían incrementar su honor. No resulta extraño que estas prácticas se trasladaran a los nuevos dominios americanos, en donde las élites emulaban las prácticas nobiliarias peninsulares.
La relevancia de estas obras servía a los nuevos señores americanos para manifestar su poderío y realzar su prestigio; o, como lo analiza Wolf, el patronato era también una estrategia de “lucha contra el anonimato”63. En este sentido, no fueron extrañas las disputas por la obtención de las titularidades. La fundación del Convento de Santa Clara en Mérida, por ejemplo, dividió a la élite emeritense en dos bandos rivales, comandados por dos familias que se disputaban la titularidad del convento. Los enfrentamientos en este caso terminaron en muertes violentas, demorando la fundación unos 30 años más hasta que se aplacaran los ánimos y se decidieran a resolver el problema de la apertura64.
Otro enfrentamiento tuvo lugar entre la comunidad religiosa del convento santafereño de la Concepción y los sucesores de Luis López Ortiz. Al parecer, una vez fallecido el fundador, la familia demandaba el reconocimiento de su patronazgo; por su parte, las monjas argumentaban con razón que los fondos del convento no procedían en su totalidad de lo entregado por López Ortiz, recabando en que la dotación del edificio e Iglesia correspondía a un capital dejado para ese fin por otro vecino fallecido. La familia inició numerosos pleitos por el control del convento, llegando hasta la agresión física de la abadesa Beatriz de la Concepción propinada por uno de los familiares65. El fiscal de la Cancillería Real, Aller de Villagómez, a su vez hermano de tres monjas, interpuso una demanda para que se modificara la titularidad del convento y se le reconociera al Rey el título de patrón. Entre los argumentos de la demanda se insistía en que, desde 1576, se planeaba la instalación del primer monasterio en la ciudad para lo que el Rey había dispuesto una partida, producto de lo recaudado por las medias anatas, para la construcción de este. En efecto, en el tiempo que Luis López Ortiz asumió el patronato, el gobernador Antonio González le entregó en 1592 y 1595 fondos provenientes de las medias anatas, declarando además que estas pertenecían al monasterio en virtud de lo ordenado por cédula real que nombraba administrador al mencionado López Ortiz66. La sentencia finalmente salió favorable al fiscal Villagómez, estipulando que el convento quedaba bajo el patrocinio real, mientras que a Ortiz y sus descendientes se les reconocía solo como fundadores67. La tutela del Rey se demostró una vez más en 1618, con ocasión de problemas en la edificación. Para la urgente reparación de la iglesia y parte del monasterio se solicitó el auxilio económico de la hacienda real para que se le otorgaran los beneficios económicos derivados de la media anata, tal como se había asignado en ocasión anterior68.
El Real Convento de San José, también de la ciudad de Santa Fe, fundado por la mencionada Elvira de Padilla en 1606, resulta sumamente interesante para entender este tipo de conflictos entre las familias de la élite69. La peculiaridad de su fundación radica en su inusual apertura sin licencia real, contando con la sola autorización del presidente de la Audiencia Juan de Borja y del arzobispo Lobo Guerrero. En ello incidió posiblemente que no se contara en el momento de su apertura con fondos suficientes para su fundación, salvo la propia casa de Elvira de Padilla y las rentas de una parte de la encomienda de Fusagasugá (por la que le entregaban de las Cajas Reales unos 400 pesos). La escasez de recursos que caracteriza esta fundación constituye una notable excepción en comparación con los otros conventos aquí estudiados. Lo cierto es que, a solo dos años de fundado el convento, se solicitó auxilio económico a la Corona para que “le hiciera merced y le diera limosnas en vino, aceite para alumbrar al Santísimo, médico para atender a las enfermas y botica”. Al parecer, la comunidad no alcanzaba a cubrir los gastos de las monjas y la situación de pobreza había llegado al extremo que al mediodía se mandaba a las monjas a “pedir pan para comer o pedían vino en los vecinos para celebrar la misa”70.
Hasta el momento, no se ha podido dar con las fuentes que muestren el camino por el que se obtuvo el título de monasterio real. Sin embargo, en 1624, a dieciocho años de fundado el convento, la priora solicitó al Rey la merced “como Patrón universal de todos los conventos de Indias de aceite, cera y vino, como se hace y se ha hecho con las casas de religiosos y religiosas”71. Agregaba la superiora que el convento hasta el momento no había pedido auxilio y solicitaba mercedes como las efectuadas a los otros “con medias anatas o repartimiento de indios como lo dado a las monjas de la Concepción y Tunja que desde el principio tuvieron más justas fundaciones”72. Asimismo, en 1628, una petición similar permite ver que las mercedes no habían llegado. Finalmente, al parecer hacia mediados del siglo XVII el monasterio encontró poderosos benefactores y colaboradores eficaces que gestionaron, además de los auxilios económicos para las reformas del edificio, el reconocimiento del título honorífico de “monasterio real”73.
Las disputas en torno al patronato dejan en claro que los conventos, como instituciones, hacían parte de las estrategias de poder de ciertos grupos sociales. Formaban parte de sus intereses y en torno a ellos se dibujan otros actores que intervenían o mediaban en esas disputas.
Con menos frecuencia y con poca influencia en las decisiones, participaban también otros sectores sociales en lo relativo a las fundaciones. Así sucedió con el Convento de la Concepción de Pasto, del que se dice que
[...] con las dotes y limosnas que hace personas pías suficientemente se podría hacer y fundar el monasterio y muchas gentes de esta ciudad han comenzado a poner en ejecución lo que hasta ahora se había propuesto y para que todos se animen las doñas [mujeres] se han congregado, metido y juntado en una casa de honesto sitio74.
En la fundación del Convento de Santa Clara en Tunja, destacados vecinos, encomenderos y compañeros de armas de Francisco Salguero apoyaron la petición de permisos para la apertura. No solo pesaba la relevancia de los personajes, sino el consenso social que se generaba en torno a la fundación75. El interés por este primer convento de la jurisdicción no dejó ajenos a los miembros del gobierno, quienes se aprontaron a tomar partido por los beneficios que aportaría a las hijas y nietas de conquistadores, y a las mujeres “víctimas de la pobreza”, problemas que la Corona debía resolver por una razón de justicia debido a los méritos de aquellos antepasados.
También destacaron los oidores la promoción de las buenas obras, la devoción y ejemplaridad que traía consigo una casa religiosa, aspecto de total incumbencia para el Patronato Real. Estos argumentos le valieron a la Audiencia para nombrar al convento como “Santa Clara la Real”76, y disponer además del amparo de la Corona para la primera fundación monástica del Nuevo Reino de Granada. A cambio, como sucedía en estos pactos, se establecieron algunas obligaciones que el convento debía atender. La primera exigía la disponibilidad de dos plazas para el ingreso de dos doncellas seleccionadas por los miembros de la Audiencia a las que el convento debería otorgarles el hábito, la profesión religiosa —con los gastos propios de la ceremonia— y la alimentación. Las dos seleccionadas solo debían aportar su ajuar y su cama, sin exceder el valor de 100 pesos. Esas vacantes siempre estarían completas, de modo que, si se producía la muerte de alguna de las dos o de las dos, debían ser reemplazadas por otras candidatas77.
De alguna manera la estructura de poder se refleja con nitidez en el momento de las fundaciones conventuales. Este tipo de obras atañía primeramente a los vasallos españoles, pues eran sus hijas las destinadas en principio a los conventos. La aprobación social con que partían las fundaciones convocaba (y obligaba de hecho) a la injerencia de los funcionarios reales. Ante el consenso de los notables de la ciudad, los representantes del Rey no podían permanecer ajenos o indiferentes, en tanto que se trataba de un asunto de interés valioso para el conjunto de los súbditos. La intervención de la autoridad política se puede apreciar mejor en el caso de la donación dejada por Catalina de Cabreros, en 1592, “para que se funde un monasterio de la Orden de San Francisco y con advocación de Nuestra Señora de la Concepción”78. La testadora había ordenado que la titularidad del patronato se adjudicara a los gobernadores de la ciudad; por otro lado, estipulaba que el convento estuviera sujeto a la orden franciscana y que el arzobispado le diera su autorización. El gobernador le escribió al Rey, como Patrón de Indias, para consultarle si se podía conmutar la obra del monasterio por un hospital para la atención de la numerosa cantidad de enfermos que se registraban de la armada y la flota. Sostenía, asimismo, que el dinero donado (30 mil pesos), tres casas principales y otros remanentes no alcanzaban para el monasterio, pero sí eran suficientes para la atención de los enfermos79.
La voluntad de Catalina de Cabreros tuvo que esperar hasta 1618, fecha en que se fundó el Convento de Santa Clara de Cartagena. Que el convento se fundara y estuviera sujeto a la orden franciscana no fue olvidado por los mendicantes. Así, en 1617, fray Guillén de Peraza fue a España con poderes, y consiguió la bula pontificia, la cédula del Rey y la autorización de sus prelados para traer religiosas del convento de Santa Inés de la ciudad de Sevilla para que lo fundasen. De ese modo llegaron a Cartagena, con el franciscano José Maldonado, Catalina María de la Concepción (como abadesa), Inés de la Encarnación (como vicaria) junto a Leonor del Espíritu Santo y dos criadas, Luisa Gutiérrez y Celedonia de Camus80.
Se podrían mencionar otras situaciones en las que la intervención de las autoridades fue muy activa en torno a las fundaciones conventuales. Los funcionarios reales, en sus distintas instancias, mediaron (o se implicaron) en muchas ocasiones en los conflictos entre patrones y órdenes o en la promoción de las instituciones religiosas. Los conventos, como se ha insistido, no solo aportaban prestigio y honorabilidad a las ciudades y a sus élites. Ellos mismos eran instrumentos de poder con los que se garantizaba el consenso social, como se ha visto en el convento de Tunja con las dos plazas permanentes. La Audiencia, con ese privilegio, podía colocar a dos hijas de vecinos notables con algún apremio económico. Un hecho del que un gobernante hábil sin duda sacaba un rédito político.
Hubo intervenciones menos felices. En 1600, Fray Martín de Sande, provincial de los franciscanos y hermano del presidente de la Audiencia, con el apoyo de los oidores y el alguacil mayor, ordenó cerrar “la puerta de la iglesia con llave y la del convento la tapiaron con piedra y lodo, dejando apostados diez guardias” hasta que las monjas acatasen su autoridad en detrimento de la del obispo, que era la reconocida por las constituciones de la comunidad81. La intervención de los gobernantes locales podía en muchos casos ser decisiva para la vida conventual. De ello dan cuenta buena parte de sus actuaciones que, por otra parte, confirman la importancia de los conventos femeninos en el marco de la sociedad colonial.
CONCLUSIONES
La fundación de los conventos de monjas marca el inicio de una etapa nueva en los dominios americanos de la Monarquía hispánica, caracterizado por la consolidación de la malla urbana y el control de los territorios conquistados. Las fachadas de estas instituciones reforzaron la primacía de las ciudades. Los conventos —como los cabildos— fueron también un espacio donde las familias de los conquistadores y sus descendientes expresaron el grado de poder que habían adquirido a la vuelta de unas pocas décadas de consolidada la conquista del territorio. Su prestigio, estatus y riqueza fueron exaltados y exhibidos mediante la fundación de estos claustros, un hecho que se confirma con los conflictos en torno al patronazgo de los conventos. En ellos, por otra parte, se lee su preocupación por fundar (y resguardar) sus linajes. Con esa lógica, algunas mujeres de estas familias se destinaron a los conventos, en algunos casos para protegerlas, empoderarlas como abadesas o patronas, al tiempo que se daba lustre al linaje de los fundadores y patronos de estas casas. Los casos aquí revisados permiten establecer cierto patrón en el surgimiento de la vida conventual femenina en el Nuevo Reino de Granada y otros dominios de la Monarquía hispánica. En un lapso de menos de tres cuartos de siglo se fundaron unos trece claustros femeninos. Un aspecto que permite abordar algunos elementos de la mentalidad religiosa y demás expresiones de la religiosidad de la sociedad colonial. Sin duda, la “voluntad de fundar” estos claustros respondía a un modelo aceptado entonces, en plena efervescencia dentro de la cristiandad. La salvación del alma —cosa que frecuentemente se olvida— fue motivo de preocupación recurrente entre los hombres y mujeres de esa sociedad. No debe extrañar que, en cierta forma, orientaran sus vidas en función de alcanzarla.
El estudio de los patronazgos es algo sumamente interesante para la comprensión de la sociedad colonial americana en la medida en que, a través de los conventos, se revela el entramado de vínculos y de intereses existentes en su vértice, así como los conflictos que se desarrollan en su seno. Su estudio, por otra parte, permite conocer otra faceta de las relaciones entre la Monarquía, las élites americanas, las órdenes mendicantes y los funcionarios reales. Los conventos de monjas, asimismo, aportan una dimensión privilegiada para entender, por ejemplo, el ejercicio del Patronato Regio en los dominios americanos desde otra perspectiva. La Corona favoreció y promovió ciertas órdenes como parte de su política para cohesionar su control, y los conventos que contaban con su apoyo (o su título) eran considerados de mayor jerarquía que otros monasterios. Las advocaciones reflejan en parte esa política o, como se ha visto en el caso de los franciscanos, el empoderamiento de ciertas órdenes en su calidad de patronos espirituales de las fundaciones femeninas.
Lo analizado en estas páginas pretende ser un aporte más a los estudios sobre monjas y el mundo de los claustros femeninos, en una perspectiva de conjunto que incluye a todos los claustros fundados en el territorio de la actual Colombia para una mejor comprensión de la historia religiosa. La mirada renovada de la vida conventual continuará sin duda haciendo aportes significativos a la historia social, económica y cultural del mundo colonial americano.
OBRAS CITADAS
Fuentes primarias
Archivo General de Indias, Sevilla (AGN). Fondos: Santa Fe, Quito, Patronato.
Archivo General de la Nación, Bogotá (AGN). Sección Colonia.
Fondos: Capellanías-Cundinamarca, Conventos.
Documentos impresos y manuscritos
Corrales, Manuel Ezequiel. Efemérides y anales del estado de Bolívar. Tomo I. Bogotá: J.J. Pérez, 1889.
Flórez de Ocáriz, Genealogías del Nuevo Reino de Granada. Libro I. Joseph Fernández de Buendía. Madrid: Impresor de la Real Capilla de su Magestad, 1674.
Fuentes secundarias
Atienza López, Ángela. “La apropiación de patronatos conventuales por nobles y oligarcas en la España Moderna”. Investigaciones Históricas, 28 (2008), 79-116.
____. Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna. Madrid: Marcial Pons-Universidad de La Rioja, 2008.
Brizuela Molina, Sofía. “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”. Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 22.2 (2017), 165-192.
____. “Para reparo de tanta doncella. El origen de la vida conventual femenina en Tunja (1571-1636)”. Theologica Xaveriana, 187 (2019), 1-28.
____. “El mayor escarnio que en esta tierra ha habido. Abuso de poder, persecución y violencia en torno a la Fundación del Carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”. Fronteras de la Historia, 24.1 (2019), 8-34.
____. “Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros cora-zones. La familia Chávez y la Orden Dominica en los orígenes del convento de santa Inés de Montepulciano de Santa Fe (1630-1645)”. Boletín Americanista, año LXIX, 1, n.º 78, (2019): 115-134.
Bossa Herazo, Donaldo. “Nota aclaratoria sobre don Nicolás de Barros y la Lama”. Web. Nov. 3, 2018.
Córdoba Ochoa, Luis Miguel. “Guerra, imperio y violencia en la Audiencia de Santa Fe, Nuevo Reino de Granada. 1580-1620”. Tesis doctoral en Historia Moderna. Universidad Pablo de Olavide (Sevilla, 2013), 182-184.
Gamboa Mendoza, Jorge Augusto. El significado de la dote dentro del sistema de prestaciones matrimoniales en el Nuevo Reino de Granada: El caso de la ciudad de Pamplona. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, 2002.
Graña Cid, María del Mar. “Las damas de Isabel I de Castilla en los debates del humanismo sobre la autoridad y el poder de las mujeres”. Carthaginensia, XXXI (2015), 137-171.
Huizinga, Johan. El otoño de la Edad Media. Madrid: Alianza Editorial, 1994.
Lavrin, Asunción. “Female Religiuos”. Cities & society in colonial Latin America, editado por Louisa Schell Hoberman, Susan Midgen Socolow. Alburquerque NM: University of New Mexico, 1986.
____. “Santa Teresa en los conventos de monjas de Nueva España”. Hispania Sacra, LXVII. 136 (julio-diciembre 2015), 505-529.
Le Goff, Jacques. La bolsa y la vida. Barcelona: Gedisa, 1987.
Londoño, Óscar Leonardo. “Habitar el claustro. Organización y tránsito social en el interior del monasterio de Santa Inés de Montepulciano en el Nuevo Reino de Granada durante el siglo XVIII”. Fronteras de la Historia, 23 (2018): 184-215.
Loreto López, Rosalva. Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII. México: El Colegio de México, 2000.
____. “La iglesia en Nueva España. problemas y perspectivas de investigación”. Serie Historia Novohispana 83. UNAM. Instituto de Investigaciones Históricas (2010): 237-265. www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/iglesiane/iglesiane.html.
Lutz, Heinrich. Reforma y Contrarreforma. Madrid: Alianza Editorial, 1992.
Matilla, Luis Carlos. Las concepcionistas en Colombia (1588-1990). Bogotá: Editorial Kelly, 1992.
Miura, José María. Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana Bajomedieval. Sevilla: Diputación, 1998.
Pérez González, Silvia María. “Mujeres liberadas de la tutela masculina: de solteras y viudas a fines de la Edad Media”. Cuadernos Kóre, 1.2 (2010), 31-53.
Quevedo Alvarado, María Piedad. “La práctica de la interioridad en los espacios conventuales neogranadinos”. Historia de la vida privada en Colombia. Tomo 1, eds. Jaime Borja Gómez, Pablo Rodríguez Jiménez. Bogotá: Taurus, 2011.
Ramírez Méndez, Luis Alberto. De la piedad a la riqueza: El convento de Santa Clara de Mérida (1651-1874). Tomo I. Venezuela: UNERMB, 2016.
Ramos Medina, Manuel. Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España. México: Condumex, 1997.
Ruiz-Gálvez Priego, Estrella. “La Inmaculada, emblema de la Firmeza femenina”. Arenal, 13.2 (julio-diciembre 2006), 291-310.
Rucquoi, Adeline. “Los franciscanos en el Reino de Castilla”. En VI Semana de Estudios Medievales de Nájera. Actas. Editado por José I. de la Iglesia Duarte, Francisco J. García Turza y José A. García de Cortázar. Nájera: Instituto de Estudios Riojanos, 1996.
Rvdo P., Germán María del Perpetuo Socorro, Martínez Delgado, Luis. Historia del monasterio de Carmelitas Descalzas de San José de Bogotá y noticias breves de las hijas del Carmelo de Bogotá. Bogotá: Cromos, 1947.
Toquica, Constanza. A falta de oro: linaje, crédito y salvación. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia, Ministerio de Cultura, Instituto Colombiano de Antropología e Historia, 2008.
Von Wobeser, Gisela. Cielo, infierno y purgatorio durante el virreinato de la Nueva España. México: UNAM, 2015.
Wiesner, Luis Eduardo. Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII. Tunja: UPTC, 2008.
Wolf, Eric. “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”. Antropología de las sociedades complejas. Editado por Banton Michael. Madrid: Alianza, 1999.
1 Asunción Lavrin, “Female Religiuos”, en Cities & society in colonial Latin America, ed. por Louisa Schell Hoberman, Susan Midgen Socolow (Alburquerque: University of New Mexico, 1986), 167.
2 Rosalva Loreto López, La Iglesia en Nueva España. Problemas y perspectivas de investigación. Serie Historia Novohispana 83. Universidad Nacional Autónoma de México (2010), 237-265. www.historicas.unam.mx/publicaciones/publicadigital/libros/iglesiane/iglesiane.html
3 Angela Atienza López, Tiempos de conventos: una historia social de las fundaciones en la España moderna (Madrid: Marcial Pons-Universidad de La Rioja, 2008), 16.
4 María Piedad Quevedo Alvarado, “La práctica de la interioridad en los espacios conventuales neogranadinos”, en Historia de la vida privada en Colombia, tomo 1, ed. por Jaime Borja Gómez y Pablo Rodríguez Jiménez (Bogotá: Taurus, 2011), 144.
5 Los resultados parciales se publicaron en Sofía Brizuela Molina, “¿Cómo se funda un convento? Algunas consideraciones en torno al surgimiento de la vida monástica femenina en Santa Fe de Bogotá (1578-1645)”, Anuario de Historia Regional y de las Fronteras, 22.2 (2017), 165-192; “Para reparo de tanta doncella”. El origen de la vida conventual femenina en Tunja (1571-1636)”, Theologica Xaveriana, 187 (2019), 1-28; “El mayor escarnio que en esta tierra ha habido. Abuso de poder, persecución y violencia en torno a la fundación del carmelo de Santafé de Bogotá (1597-1608)”, Fronteras de la Historia, 24.1 (2019), 8-34. “Ponemos nuestras haciendas y con ellas nuestros corazones. La familia Chávez y la Orden Dominica en los orígenes del convento de Santa Inés de Montepulciano de Santa Fe (1630-1645)”, Boletín Americanista, LXIX.79 (2019), 115-134.
6 La fundación de este convento se trató en: Brizuela, “Para reparo de tanta doncella”, 1-28.
7 Luis Eduardo Wiesner, Tunja, ciudad y poder en el siglo XVII (Tunja: UPTC, 2008), 14. Agradezco a la Dra. Olga Acuña el haberme facilitado esta bibliografía.
8 José María Miura, Frailes, monjas y conventos. Las órdenes mendicantes y la sociedad sevillana bajomedieval (Sevilla: Diputación, 1998), 149.
9 Rosalva Loreto López, Los conventos femeninos y el mundo urbano de la Puebla de los Ángeles del siglo XVIII (México: El Colegio de México, 2000), 17.
10 Manuel Ramos Medina, Místicas y descalzas. Fundaciones femeninas carmelitas en la Nueva España (México: Condumex, 1997), 31.
11 Miura, Frailes, monjas y conventos, 125.
12 Miura, ibid., 126.
13 Archivo General de la Nación (AGN), “Expediente relacionado con el expediente y capellanía que don Luis López Ortiz fundó a favor del Monasterio de las Monjas de la Concepción en Santafé, del cual fue fundador. 1594-1599”, Bogotá, Sección Colonia, Capellanías–Cundinamarca, CAPELL-C/MARCA:SC.9,1, D.24, f. 715r.
14 Miura, Frailes, monjas y conventos, 127.
15 Eric Wolf, “Relaciones de parentesco, de amistad y de patronazgo en las sociedades complejas”, Antropología de las sociedades complejas, ed. Michael Banton (Madrid: Alianza, 1999), 34.