Gestionando el multiculturalismo
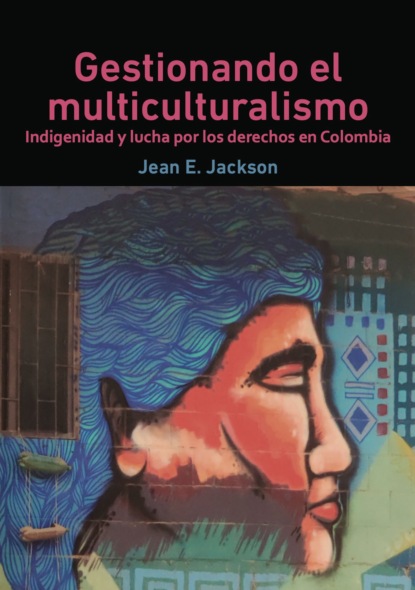
- -
- 100%
- +
Cultura
La cultura es quizás la categoría más proteica de todas. Se han presentado tal cantidad de definiciones de cultura que Alfred Kroeber y Clyde Kluckhohn llenaron un libro completo titulado Cultura: Una revisión crítica de conceptos y definiciones (Culture: A Critical Review of Concepts and Definitions), sin más.93 Desde la publicación de este libro, en 1952, las definiciones y sus aplicaciones académicas han aumentado exponencialmente. Hace mucho tiempo que el concepto rebasó los límites de la antropología, para aparecer con frecuencia en la literatura de la sociología, de la historia y (sobra decir) en los estudios culturales, así como en el mundo más amplio del discurso popular, tanto que en 2014 el diccionario Merriam-Webster declaró cultura como la palabra más importante del año.94 La gran expansión del término hacia los discursos de desarrollo participativo ejemplifica perfectamente el proyecto cultural del neoliberalismo. La cultura, como dice Collins, se ha vuelto cada vez más fungible,95 resultando en un concepto muy ambiguo y flexible, que en la medida en que se torna cada vez más “conveniente”96 mencionarlo en una amplia variedad de contextos —constituciones, reportes anuales de las ONG, propuestas de financiamiento, reuniones comunitarias— corre el riesgo de volverse casi vaciado de significado.
Una plétora de definiciones da lugar a un exceso de temas y debates. A lo largo de los años, la antropología se ha involucrado en interminables discusiones sobre qué es cultura y cómo estudiarla: cómo evoluciona una cultura determinada a lo largo del tiempo, cómo se diferencian y se parecen las culturas entre sí y cómo se deban clasificar. Por consiguiente, la historia de mi viaje también incluye comentarios sobre la relación altamente dinámica, y a veces polémica, entre la antropología y su concepto clave. Como antropólogo, uno entra al campo con una propuesta de investigación y una carpeta mental llena de conceptos analíticos y de sus definiciones. A medida que avanza la investigación uno descubre todas las formas en que dichos conceptos no encajan; bueno, a veces finalmente se hacen encajar, pero solo después de una gran cantidad de reajustes. No digo que debemos dejar esa carpeta en casa, puesto que uno necesita teorías y conceptos, no solo con el propósito de impresionar tanto a los comités orales como a los posibles financiadores. En las páginas que siguen, mis forcejeos con el concepto cultura muestran algunas de las principales características del proceso de trabajo de campo, es decir, de cómo funciona la antropología.
En este libro me limito a explorar cómo funciona el concepto de cultura en contextos multiculturales, lo que se ha llamado la política de la cultura. El multiculturalismo introdujo un abanico de aplicaciones políticas del concepto junto con actores interesados en explorarlas y utilizarlas. La contradicción fundamental de la política de la cultura, según Kapila, es la necesidad de reconocer la diferencia de manera tal que se asigne un apropiado grado de justicia redistributiva.97
En el discurso popular se entiende que la cultura incluye tradición, etnicidad, sistemas de valores y lenguaje, suposiciones que también dominan en las autodescripciones indígenas en términos de su autoctonía, arraigo, tradición, cercanía a la naturaleza, ruralidad y espiritualidad. Muchos autores han señalado la construcción de la cultura indígena como el polo opuesto de la vida moderna: no occidental, no eurocéntrica, no moderna, no urbana y así sucesivamente.98 La política a menudo requiere que la cultura indígena sea vista en su esencia como radicalmente diferente de la comprensión occidental del mundo.
La política cultural necesariamente depende de la percepción de que hay un derecho a la cultura. Dentro de un régimen multicultural, las personas y las comunidades indígenas ya no están bajo la tutela del Estado o de la Iglesia; son ciudadanos con todos los derechos y obligaciones que conlleva este estatus. En efecto, han ganado el derecho a tener derechos.99 Además, sus derechos incluyen el reconocimiento oficial de sus culturas y compromisos para protegerlas. Con esos derechos y privilegios viene una demanda implícita de autenticidad, ya que para asegurar la tierra y los recursos naturales propios, así como para beneficiarse de una consideración preferencial en cuanto a los proyectos de desarrollo y para justificar una exención del servicio militar, uno debe demostrar una cultura auténtica y merecedora. Al mismo tiempo, el reconocimiento oficial pone en movimiento una maquinaria para salvaguardar esa cultura a través de programas especiales “etno-” en educación y salud. Esta circularidad —la cultura como un derecho, pero también como el sitio desde el cual reclamar los derechos— es ineludible en la política cultural de la indigenidad.
Además, la autenticidad cultural se articula con lo que Joanne Barker denomina legitimidad jurídica.100 Los pueblos indígenas en Latinoamérica han aprendido la conveniencia de establecer y cada tanto de reestablecer su legitimidad —tanto la jurídica como de otro tipo— a través de una retórica y un performance de la diferencia cultural auténtica y de la continuidad con pasados y lugares tradicionales. Tales performances afirmativas de su autenticidad aseguran a sus líderes autoridad para hablar y ser escuchados, aumentando así sus posibilidades de alcanzar un éxito político.
En estas páginas describo cómo cambió mi comprensión de la cultura como consecuencia de mi investigación, primero en el Vaupés y posteriormente en otras partes del país. Los ejemplos de mi trabajo de campo inicial muestran que cuanto había absorbido en mis cursos en la Universidad de Stanford con respecto al concepto de cultura simplemente no me permitía describir y analizar lo que estaba aprendiendo sobre la cultura tukanoana, en particular las consecuencias de la institución de la exogamia lingüística. A su vez, los ejemplos de mis esfuerzos iniciales para entender el proceso organizativo en el Vaupés muestran cómo me esforcé para analizar y escribir sobre los intentos de los jóvenes activistas tukanos para representar su cultura de una manera que fuera entendida, aceptada y aprobada por los foráneos. Para mí sus esfuerzos producían representaciones inauténticas, en una palabra, incorrectas de la cultura tukanoana. ¿Qué pasaba? ¿Era esto lo que ellos realmente creían? Estos jóvenes supuestamente sabían mucho más sobre la cultura tukanoana de lo que yo sabía o llegaría a saber. Tuve que enfrentar una situación en la que la cultura se estaba politizando, algo para lo cual mi entrenamiento en el posgrado no me había preparado para nada.
Cualquier persona que busque explorar la política de la cultura, al menos cuando esté trabajando con movimientos indígenas, necesita tener una piel de cocodrilo y una buena disposición para enfrentar las críticas que inevitablemente se presentan. Yo, por mi parte, experimenté controversias de primera mano; por ejemplo, en 1984, cuando presenté un proyecto de investigación a la National Science Foundation de Estados Unidos para estudiar el proceso organizativo indígena en el Vaupés, un evaluador me acusó de buscar financiación para “hacer política”. Aunque estudiar el proceso de organización política en lugares como el Vaupés fue después más aceptado, yo batallé para escribir sobre todo este tema sin que me “dieran palo”, ya que en las presentaciones de mis resultados de investigación recibía críticas tanto de colegas antropólogos como de activistas indígenas.101 Me encontré con varios problemas éticos (y epistemológicos) familiares para cualquier investigador que trabaje sobre la movilización indígena alrededor de los derechos culturales. Por una parte, surgían nuevos paradigmas de investigación que abordaban asuntos éticos de larga data asociados con todo tipo de investigación etnográfica, por ejemplo, la situacionalidad del investigador o las relaciones asimétricas de poder, entre otras. Un ejemplo es el llamado de Lynn Stephen a “una etnografía activista colaborativa”, una forma de investigación de campo políticamente situada y responsable que no subordina “el rigor analítico a las conclusiones orientadas por una agenda política preestablecida”.102
En suma, cultura es una palabra altamente polisémica. Si bien una discusión de la evolución humana podría describir de manera provechosa y precisa a la cultura como adaptativa, en cierto modo como la piel o las garras, en circunstancias en que el cambio cultural es extremadamente dinámico, podría ser útil ver la cultura menos como la piel de un animal y más como el repertorio de un jazzista. Es cierto que las piezas individuales surgen de una tradición, pero el músico improvisa en todas sus presentaciones, tomando en consideración las propiedades acústicas del lugar, las características del instrumento o de los instrumentos, su conocimiento sobre las intenciones de sus compañeros músicos, así como inferencias sobre lo que la audiencia quiere oír. Esta analogía enfatiza aspectos de agenciamiento cultural; no podemos decir que un músico de jazz “tiene” jazz, y por lo general, decir que las personas “tienen” cultura, oculta la interacción entre estas personas y sus tradiciones. La analogía del jazz también destaca los aspectos interactivos de la cultura, pues así como la música de un intérprete de jazz depende de conectarse con una audiencia y con sus colegas músicos, la existencia de una cultura depende de la interacción. Considero esta perspectiva como una visión más genuinamente respetuosa de los esfuerzos de las comunidades indígenas actuales para lograr su autoestima, autodeterminación y autonomía.
Indigenidad
La palabra indigenidad apareció solo recientemente.103 Sin embargo, la historia de la indianidad y de los intentos de dramatizarla y apropiarla es larga. El libro de Philip Deloria, Jugando a ser indio (Playing Indian) muestra a los blancos norteamericanos apropiándose de la identidad indígena ya desde el Motín del Té (Boston Tea Party) que tuvo lugar en Boston, en 1773. Este fue un acto de protesta contra Gran Bretaña, llevado a cabo por un grupo de colonos norteamericanos disfrazados de indígenas.104 La autorrepresentación de los pueblos indígenas se produce hoy en día prácticamente en todas partes del mundo. Los pueblos latinoamericanos, tal como los pueblos indígenas de otros lugares, han aprendido desde la década de 1970 que tienen que probarles a los foráneos poderosos que ellos son “naturalmente” un pueblo y cuando sus aseveraciones son juzgadas, la naturaleza de tal “naturaleza”, es decir, sus componentes esenciales y distintivos deben ser explicitados, una cuestión que ha generado una considerable literatura. Tales afirmaciones pueden ser más fáciles de sostener en el hemisferio occidental que en cualquier otro lugar,105 dada la presencia de pueblos autóctonos en el continente americano mucho antes de la conquista europea.106 Esta prioridad histórica no significa que en casos particulares los criterios para establecer la identidad indígena siempre hayan sido fáciles de especificar, aun en relación con las definiciones oficiales.107 Tal como se señaló antes, en la práctica, las respuestas a la pregunta “¿En este momento es usted indígena, en lugar de ser meramente de ascendencia indígena?” pueden ser cuestionadas y no solamente por los adversarios. Cuando esto sucede, las definiciones en sí mismas no constituyen el problema, pues las que se consideran aceptables sin ninguna duda pueden ser formuladas.108 Algunas veces el problema es que la definición no encaja en un caso específico. Por ejemplo, mirando solo los países de Suramérica, podemos afirmar que la mayoría de la población boliviana es indígena, pero lograr que todas estas personas estén de acuerdo con los criterios para tal designación ha sido difícil, por lo menos en el pasado.109 En otros casos, el problema yace en reconciliar las identidades locales con aquellas de otros pueblos o con el concepto global de indígena. La noción de que hay un pueblo indígena único y general en el hemisferio occidental que abarca grupos tan distantes y diferentes el uno del otro, como son el ona de Tierra del Fuego y el cree del bosque boreal de Canadá, fue una idea nueva y extraña para los indígenas colombianos en las décadas de 1980 y 1990. Incluso hoy en día, algunos pueblos indígenas siguen siendo reacios a considerar la idea de que, de algún modo, son todos un pueblo. Varios grupos, entre los que se destaca el arahuaco en el norte del país, a menudo parecen recalcar su identidad única mucho más que celebrar conexiones.
Las quejas en el sentido de que los indígenas se están mistificando, romantizando u orientalizando a sí mismos —al presentarse como un Otro no occidental que encubre hechos inconvenientes o distorsiona una autenticidad “nativa”— pueden provocar respuestas acaloradas. Una respuesta es la de criticar las formas en que los actores no indígenas han mistificado y exotizado a los nativos.110 Durante mucho tiempo, los antropólogos han sido acusados de prácticas similares, de querer fijar a los nativos en la naturaleza, retratarlos como si no tuvieran historia y desalentar su modernización. Tales actitudes se fomentaron en nombre de los objetivos de la investigación científica,111 o porque la conservación de la cultura y de las prácticas tradicionales se consideraba lo mejor para los propios pueblos indígenas. Muchas veces estas luchas involucran el tema de la autenticidad, y los antropólogos a menudo sirven como sus árbitros. Veremos ejemplos de la falta de voluntad de los funcionarios estatales, algunos de ellos antropólogos, para aceptar ciertas reivindicaciones de los reclamantes sobre el derecho a la cultura, acompañados por una falta de voluntad semejante de parte de las comunidades indígenas cercanas, quienes perciben que un resultado negativo en una negociación determinada los beneficiaría. En fin, el asunto de quién califica como indígena y quién lo decide ha producido algunos de los trabajos latinoamericanistas más interesantes hoy en día.112
Otro problema recurrente surge en la retórica de la política cultural expresada en términos posesivos e individualistas. Richard Handler, en referencia al nacionalismo quebequense, escribe que “la nación y sus miembros ‘tienen’ una cultura, la existencia de la cual se deriva de y prueba la existencia de la nación en sí misma”.113 Handler argumenta que las ideologías nacionalistas de todo tipo, involucran relatos “de la cultura e historia únicas que se adhieren y emanan de las personas que ocupan [la nación]”.114 Para las poblaciones indígenas lo que generalmente se considera que comparten y poseen es una historia de opresión colonial y neocolonial, parentesco genético, arraigo geográfico y una cultura primordial. Las contradicciones emergen fácilmente, como lo muestran Joanne Rappaport y Robert Dover al criticar los criterios derivados de la antropología que usa la Organización Nacional Indígena de Colombia, los cuales están marcados por la noción de “cultura como un objeto poseído” como lo señala Handler. En cuanto a lo positivo, las listas de rasgos esencializados pueden facilitar la producción de “productos” étnicos capaces de adquirir valor de cambio y capital político, capital que ha aumentado considerablemente en los regímenes multiculturalistas actuales.115 La desventaja es que cuando los individuos, las comunidades y las etnias cambian, se exponen a acusaciones de que “ya no son indígenas”.116 Shannon Speed señala que las ideas esencializadas de los pueblos indígenas, así como su ancestral y sagrada conexión con la tierra, pueden dejar a algunas de estas personas sin la capacidad de ajustarse a los estereotipos “y por lo tanto [incapaces] de ‘calificar’ para tener derechos sobre la tierra”.117
Las autoconcepciones indígenas también pueden cambiar frente a la acción del Estado. Tales cambios pueden ser benignos o incluso útiles, como sucede con algunos (no con todos) los proyectos iniciados por el gobierno y designados para promover el turismo o visualizar la tolerancia y la cualidad humana del Estado,118 o su papel positivo frente al medio ambiente. En 1988, por ejemplo, el entonces presidente Virgilio Barco promovió una legislación para la titulación de tierras como un arma contra la degradación ambiental, para que los indígenas “sigan amándolas y cuidándolas como hasta ahora”, porque solo ellos “conocen sus secretos sus bondades, sus debilidades, y hasta sus más sutiles actitudes”.119 Veremos que la construcción genérica de la indigenidad, lo indígena, por parte del Estado, se reconfiguró para retratar a los pueblos indígenas como protectores del medio ambiente, una mirada tan esencializadora y homogeneizante como la que la precedió.120
Los acuerdos de paz firmados por los Estados, a veces, reconocen a los grupos indígenas de nuevas maneras y les otorgan una mayor autonomía, como lo ilustran los acuerdos entre los miskitos y el gobierno de Nicaragua,121 o entre los gunas (antes conocidos como kunas) y el Estado panameño.122 Sin embargo, la coexistencia con gobiernos nacionales y regionales demanda que incluso los grupos indígenas que disfrutan de la mayor autonomía, deban ser percibidos como ciudadanos leales y respetuosos de la ley de los Estados en los que residen, lo que significa que deben renunciar a la resistencia armada o incluso a cualquier indicio de que puedan contemplar la secesión. El término pacificación —involuntariamente irónico— solía ser usado para referirse a los medios de ningún modo pacíficos empleados para hacer cumplir tal cooperación.123 El nuevo y más moderado enfoque que se aplica hoy en día es el que confina en reservas a grupos previamente independientes, donde pueden mantener su diferencia cultural, aunque con el paso del tiempo este carácter distintivo entra cada vez más en una relación dialógica con la cultura nacional. Las agendas de las ONG o de agencias como el Banco Mundial también pueden desempeñar un papel y es así como una extensa literatura examina “en qué medida no solo los regímenes legales nacionales sino también internacionales […] dictan los contornos y el contenido de los reclamos e incluso de las identidades”.124
Estructura del libro
Capítulo uno: Colombia indígena
Este capítulo empieza con una breve historia del proceso organizativo indígena, seguido por discusiones sobre la Constitución Política de Colombia de 1991 y especialmente sobre su importancia para los pueblos indígenas del país. El capítulo concluye con una breve introducción a los afrocolombianos.
Capítulo dos: La cultura tukanoana y el asunto de la “cultura”
En este capítulo examino los desafíos que plantea el proceso de organización política en torno a los derechos culturales y étnicos a las teorías antropológicas sobre la cultura. La evolución del CRIVA ilustra muchas de las dificultades que enfrentan los activistas (además de las ONG y los funcionarios estatales) cuando despliegan la cultura con fines políticos. También abordo preguntas posmodernas sobre la reflexividad de los autores y la representación etnográfica, al hacer un recuento de mi búsqueda por un enfoque analítico que evitará dar la impresión de que yo juzgaba las representaciones del CRIVA sobre la cultura tukana de una manera totalmente negativa. ¿Cómo investigamos estos temas tan sensibles sin incitar al oprobio de nuestras comunidades objeto de investigación, así como de las comunidades más amplias de activistas y estudiosos?
Capítulo tres: Aumenta la presencia del Estado en el Vaupés
Este capítulo examina casos de la implementación local en el Vaupés, de políticas oficiales multiculturistas, desarrolladas a nivel nacional después de que esta región previamente abandonada se volvió el foco de un gran interés nacional e internacional debido a su alta proporción de habitantes indígenas. Un caso trata de las tensiones interétnicas que surgieron cuando funcionarios oficiales ignorantes e incompetentes trataron de lidiar con una crisis muy desafiante. Analizo cómo el estatus hasta hace poco denigrado de los nukaks cambia debido a la reciente valoración de su identidad como auténtica y a ellos como Otros radicalmente indígenas, así como el impacto de los nuevos discursos de igualdad y de hermandad indígena que ingresaban a la región. También discuto las consecuencias de los grados diferenciales de indigenidad que posteriormente son atribuidos a los nukaks y a otros dos pueblos indígenas que vivían en el departamento de Guaviare, contradiciendo la suposición general del Estado de que todos los pueblos son igualmente indígenas. Este caso muestra la utilidad analítica de la distinción entre indigenidad e indigenousness.
Además, analizo dos programas multiculturalistas llevados a cabo en el Vaupés que ilustran las consecuencias no intencionadas que pueden seguir a la implementación en áreas remotas de proyectos diseñados en la metrópoli, en especial las numerosas contradicciones expuestas vívidamente en las intersecciones dramáticas y a menudo confrontacionales, entre las nociones occidentales de etnodesarrollo y los patrones tradicionales de autoridad, producción del conocimiento y toma de decisiones colectiva. Vale la pena señalar que estas contradicciones resuenan con el concepto de fricción elaborado por Anna Tsing.125 Estos dos ejemplos también muestran cómo los agentes de desarrollo pueden terminar compitiendo encarnizadamente por los clientes indígenas.
Capítulo cuatro: El movimiento indígena y los derechos
Empiezo este capítulo describiendo una crisis nacional durante la cual activistas indígenas se tomaron numerosas oficinas del gobierno, tanto en Bogotá como en otras ciudades del país. Los debates que provocó esta acción revelan vívidamente las presiones sobre el movimiento indígena para que cambiara su discurso de militancia indígena genérica por uno de reclamo de derechos basado en la diferencia cultural específica a nivel local, así como en el liderazgo tradicional. La forma en que se desarrolló (y finalmente se resolvió) esta crisis ilustra muchos de los asuntos que han surgido en toda América Latina en los enfrentamientos entre el Estado y los activistas indígenas que intentan involucrar al gobierno en la política del reconocimiento.
Enseguida describo y comento dos ejemplos de enfrentamientos entre la ley penal occidental y las tradiciones de las comunidades indígenas con respecto a juzgar, sentenciar y castigar a los malhechores, que se desprenden del reconocimiento de la jurisdicción especial indígena por parte de la Constitución de 1991. Estos ejemplos ilustran muchas de las complejidades del pluralismo jurídico y demuestran la necesidad de examinar la vernacularización de los discursos de derechos humanos,126 para ir más allá de los conceptos trascendentes como el de los derechos humanos universales, y explorar cómo una comunidad rechaza tales discursos o los revisa y los adopta. Un aspecto particularmente interesante de estos dos casos es la cobertura mayoritariamente positiva por parte de la prensa nacional, la cual a veces argumenta que los valores e instituciones indígenas en áreas como la jurisprudencia, la espiritualidad, la gobernanza y los valores comunitarios son superiores a los valores occidentales, un giro bastante sorpresivo en un país que hasta no hacía mucho consideraba que sus comunidades indígenas requerían con urgencia su asimilación a la sociedad dominante.
El último caso analizado en este capítulo trata de derechos relacionados con la fabricación y marketing de productos que llevan la marca, por así decirlo, de la indigenidad, a lo que John y Jean Comaroff se refieren como “Etnicidad, S. A.” (Ethnicity, Inc.).127 Los esfuerzos de una compañía indígena para comercializar productos derivados de la hoja de coca expuso acciones estatales contradictorias que surgieron de las garantías constitucionales de autonomía de los pueblos, de los tratados antinarcóticos internacionales firmados por Colombia y de los poderosos intereses corporativos internacionales.
Capítulo cinco: Reindigenización y sus desencantos
Este capítulo expone varios ejemplos de comunidades colombianas que trabajan para recuperar su identidad indígena.128 Tal como he señalado, a diferencia de muchos tipos de personas que reclaman derechos y son miembros de categorías bastante claras (v. gr., mujeres o niños), se puede cuestionar a las personas que reclaman los derechos indígenas, ya sea por no ser indígenas o por no ser lo suficientemente indígenas. Dado que la Constitución fracasó en el sentido de que no provee criterios para determinar el grado de indigenidad (indigenousness) de las personas, y se recibían cientos de peticiones que solicitaban reconocimiento oficial de la indigenidad, el gobierno respondió emitiendo periódicamente requisitos cada vez más estrictos. El hecho de que los pueblos indígenas muy reconocidos también pueden oponerse a proyectos de reindigenización, se hace evidente en mi primer ejemplo, extraído de la investigación de la antropóloga Margarita Chaves en el departamento de Putumayo. Este ejemplo ilustra el argumento de varios estudiosos de que, en general, cuanto mayor es la cantidad de capital (simbólico, cultural, político o económico) que se adhiere para establecer el indigenousness, más se vigilan estrechamente esas fronteras.






