Gestionando el multiculturalismo
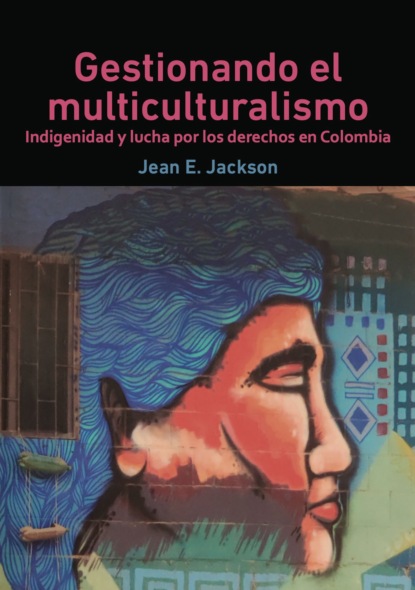
- -
- 100%
- +
Mi segundo ejemplo se refiere a la crisis que surgió cuando una comunidad perteneciente a un pueblo reindigenizado abrió ilegalmente un camino que atravesaba parte de un parque arqueológico declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. Varias contradicciones importantes, inherentes a los discursos y prácticas relacionados con la política indígena, se hicieron plenamente visibles, algunas surgidas de una noción inestable de indigenidad. Analizo los crecientes vínculos que se vienen estableciendo entre los discursos de indigenidad y patrimonio, así como de marketing y patrimonio y en particular la noción de la Unesco de patrimonio cultural inmaterial.
Después discuto los proyectos de reindigenización urbana al observar los esfuerzos de recuperación en dos cabildos que se autoidentifican como muisca, un pueblo que existió en las épocas precolombina y colonial. Dichas comunidades desafían la suposición común en Colombia de que los derechos indígenas están atados a un territorio, lo que Bocarejo denomina el excepcionalismo espacial de los derechos multiculturales.129 Continúo con la discusión de mis reacciones inicialmente ambivalentes a estos dos proyectos y luego contrasto los desafíos que enfrentan los cabildos muiscas con aquellos que encara una comunidad de refugiados tukanos que vive en Bogotá, que a su vez han formado un cabildo y también están buscando formas de hacer performance de la indigenidad en entornos urbanos. Estos dos ejemplos en su conjunto permiten profundizar en la exploración del asunto de la autenticidad y en particular del papel de los antropólogos como autenticadores. A modo de conclusión, si algún lector cuestionara la utilidad de escribir sobre la indigenidad y los movimientos indígenas, lo remitiría a un ensayo de Marshall Sahlins, en el que señala como una de las “mayores sorpresas” para la antropología de finales del siglo XX, la explosión de la sobrevivencia, la autoafirmación, la organización y el empoderamiento indígena.130 Una segunda pregunta podría ser la siguiente: dado que cerca del 30 % de los ciudadanos colombianos son de ascendencia africana y solo una muy pequeña minoría, menos del 4 % son indígenas, ¿se debería escribir un libro sobre la indigenidad en Colombia? Las respuestas que incluyen, entre otras, un importante cambio constitucional, un amplio apoyo nacional a los derechos indígenas y una situación excepcional en lo que respecta al pluralismo jurídico, se hacen evidentes en las páginas a continuación. A través del examen de cuatro nociones fundamentales para las luchas indígenas en todo el hemisferio (multiculturalismo, cultura, derechos e indigenidad), de la forma en que estas nociones se han desarrollado en un país determinado, en una época específica de cambio transformador y tal como fue visto y entendido por una etnógrafa en particular, abarco esta historia y estos conceptos clave de dos maneras: en primer lugar, a través de una serie de casos etnográficos, cada uno objeto de un comentario histórico y teórico; en segundo lugar, a través de una mirada reflexiva sobre mi propio trabajo de campo y mi trabajo investigativo y analítico, es decir, de la trayectoria profesional de una antropóloga que trabaja para darle sentido a lo que ha observado a lo largo de cincuenta años en un país que llegó a importarle profundamente. Inevitablemente, son inseparables las historias de los casos y el cómo llegué a conocerlos.
Notas
1 Un departamento colombiano es equivalente a un estado en Estados Unidos.
2 Véase Sieder 2002, 4-5 y Yashar 1996 y 2005.
3 Nótese que Colombia, considerada una democracia, no pasó por este proceso.
4 Múltiples movilizaciones y otras formas de protesta tuvieron lugar más temprano en el siglo XX; véase por ejemplo, Becker 2008.
5 Neoliberal se refiere a la noción que parte de la presunción que limitar la interferencia del Estado en el mercado aumenta la libertad personal.
6 Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela. Véase Hooker 2005, 285.
7 Aquí discurso se refiere a la noción de Foucault de modos de representación que él argumenta construyen realidades sociales. “Las formaciones discursivas constituyen (más que simplemente limitan) las formas que tienen las personas de concebir el mundo, a ellas mismas y a otros a su alrededor […] formas más o menos coherentes de representación de un ámbito dado de actividad y experiencia” (Wade 1997, 97).
8 En 1993 tuvo lugar un tercer encuentro en Río de Janeiro.
9 Varios autores han analizado este vínculo: por ejemplo, Varese 1996; Brysk 2000; Conklin y Graham 1995; Conklin 1997 y 2002; Ramos 1998 y Ulloa 2004.
10 Véase “Los 82 pueblos indígenas de Colombia: Por la autonomía, la cultura y el territorio” 1996, 25. Por ejemplo, en 1997 el proyecto de recolección de muestras de sangre de la Pontificia Universidad Javeriana fue fuertemente criticado como biopiratería (“No patentamos genes: U. Javeriana” 1997).
11 Un Estado corporativista negocia con grupos de interés, como sindicatos y empresas para manejar una economía política nacional. Además, es mucho más intervencionista que un Estado neoliberal y a través de la asimilación busca lograr una identidad nacional homogénea.
12 Véase, por ejemplo, Warren 1998.
13 Véase Hooker 2005, 285.
14 Entre los acuerdos posteriores está la Declaración de las Naciones Unidas del 2007 sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
15 Van Cott 2000.
16 Postero 2013, 108.
17 Turner 1999, 69.
18 Yo uso la palabra pueblo, una palabra que puede significar tanto “grupo” como “población” para indicar tanto una comunidad indígena local como un grupo más grande y oficialmente reconocido. Este término es reconocido internacionalmente; véase Lucero 2006, 41.
19 “Ojo a los indígenas” 2004.
20 Véase Bergquist, Peñaranda y Sánchez 2001.
21 Véase Jackson 2005; Villa y Houghton 2005 y Mercado 1993.
22 Las convenciones para usar el término indio varían en los estudios latinoamericanos. Muchos autores evitan la palabra porque sigue siendo altamente peyorativa en distintos contextos. Canessa usa la palabra indian (cognado de indio) —y él no escribe la palabra con mayúscula— precisamente para recordarles a los lectores la larga historia de opresión colonial y arguye que mientras indigenous (indígena) puede adquirir cada vez más un valor simbólico, muchas personas no tienen acceso a este y permanecen indios (2012, 7). La última palabra la tiene Clifford: “no hay un nombre universal satisfactorio: indígena, nativo, aborigen, tribal, Indio, Nativo Americano, Primera Nación […] Dependiendo de dónde uno se encuentre y de quién esté prestando atención, uno se arriesga a ofender o a parecer culturalmente insensible” (2013, 10).
23 Rathgeber 2004, 115: “Resguardo indígena cierra sus puertas a los violentos” 1999.
24 “Tregua indígena con ‘paras’” 1998.
25 Kirk, 2003.
26 En ese momento el Vaupés colombiano era una comisaría con un gobierno designado por el gobierno central. Hoy es un departamento.
27 Téngase en cuenta que “grupo del complejo cultural tukanoano” se refiere a una unidad social, un clan patrilineal. Algunos de estos grupos (por ejemplo, el tukano, el bará, el siriano, el tatuyo, el cubeo, el carapana) están afiliados a la familia lingüística tukanoana oriental; otros, por ejemplo, el tariana, a la familia arawak.
28 No por falta de intentos; véase de Friedemann 1984b, 412-414.
29 También se pueden encontrar contraataques por parte de antropólogos que critican el movimiento de recuperación cultural de los Native Americans en Estados Unidos. Véase, por ejemplo, Clifford 1990.
30 Nótese que los antropólogos también han ayudado a los pueblos indígenas en muchas luchas largas y sangrientas por los derechos a la tierra y a la autodeterminación. William Sturtevant declaró a favor de los wampanoag en un juicio que discute Clifford (1998). Además, algunas veces el historiador o etnógrafo es también un miembro del grupo que se está estudiando. La problemática y compleja naturaleza de la oposición entre los conceptos nativo y antropólogo, a menudo se examina mejor mirando las instancias en las que se superponen; véase por ejemplo, Sanjek 1983.
31 Westerman 1969.
32 Deloria 1969.
33 Clifford 1968. James Howe aborda este tema en un libro sobre las numerosas personas de afuera (y más recientemente, de adentro) que han escrito sobre los guna de Panamá (2009, 238-251).
34 Friedman 1994, 140.
35 Field 1999.
36 Algunos académicos, entre ellos Ruth Benedict y Margaret Mead (quienes pertenecían a una escuela de pensamiento surgida en Estados Unidos y conocida como cultura y personalidad) abordaron algunos aspectos de la identidad, pero bajo la rúbrica de la personalidad.
37 Véase Lawler 2008, 7.
38 Lawler 2008, 2.
39 Brubaker y Cooper 2000, 8.
40 Bucholtz y Hall 2004, 374.
41 Brubaker y Cooper 2000, 8
42 Clifford 1997, 48.
43 Véase Hall 1996, 4.
44 Lawler 2008, 3.
45 Véase Wade 2000, 97.
46 Estos sistemas ordenan el mundo social mediante la creación de categorías estandarizadas que designan a los otros relevantes, tanto individuos como grupos. Junto con sus principios subyacentes de inclusión y exclusión, ellos reflejan el sistema social más amplio y casi siempre expresan disparidades de poder.
47 Gooding-Williams 1998, 23.
48 Brubaker y Cooper 2000, 23.
49 Collins 2001, 687.
50 Kaltmeier y Thies 2012, 237.
51 Latorre 2013, 68.
52 Véase la discusión de Faudree sobre la distinción entre indigenidad e indigenousness (2013, 103).
53 Chatterjee 2014.
54 Tanto Faudree (2013, 31) como Clifford (2007, 211) utilizan la frase “multiculturalismo gestionado”.
55 Povinelli 2002, 25.
56 Kapila 2008, 118.
57 Niezen 2009, 40.
58 La sociedad civil hace referencia a las instituciones no gubernamentales y no comerciales de un país, incluyendo la familia.
59 Vale anotar el agudo punto de Mehta sobre cómo los sistemas políticos basados en el liberalismo incluyen a todos como ciudadanos, pero excluyen a aquellos que las clases dominantes no consideran capaces de gobernarse a sí mismos (1999).
60 Véase Rajagopal 2003, 264. Aunque Eriksen ve que el proyecto de formación del sujeto del neoliberalismo es “‘el individuo responsable, limitado, autónomo y maximizador’, que es simultáneamente un agente moral y una persona racional, aunque plenamente responsable por sus acciones”, de hecho está caracterizando el objetivo del liberalismo (2015, 917).
61 Bocarejo 2011, 98.
62 Eriksen 2015, 914.
63 Véase Nash 2001 y Stephen 2002.
64 Véase, por ejemplo, Bessire 2014, 187.
65 McCormack 2011, 282.
66 Véase Ong 2006.
67 Burman 2014, 253.
68 Goodale 2010, 493.
69 El liberalismo sostiene que proteger y ampliar la libertad individual debe ser la preocupación central de la política.
70 Goodale 2009, 29.
71 Véase Bonner 2014.
72 Muchos, aunque no todos los puntos que sostengo, se aplican también a la movilización afrodescendiente.
73 Orta 2013, 109-110.
74 Orta 2013, 110.
75 Radcliffe 2010, 302.
76 Hale 2006, 219.
77 Larson 2014, 241.
78 Orta 2013, 118.
79 Eriksen 2015, 916.
80 Hale 2011, 198.
81 Véase Martínez Novo 2009, 120-121.
82 Eriksen 2015, 915.
83 Hale 2002, 491.
84 Bessire 2014, 177.
85 Martínez Novo 2009, 22.
86 Larson 2014, 241.
87 Postero 2006, 18 y 225.
88 French 2009.
89 Sujatha Fernandes, Who can Stop the Drums?, 23 (citado en Gustafson y Fabricant 2011, 7).
90 Postero 2006, 8.
91 Eriksen 2015, 916.
92 Hale 2002, 493.
93 Kroeber y Kluckhohn 1952.
94 Dressler 2015, 20; véase también Hippert 2011, 91 y 96.
95 Collins 2001, 687.
96 Yúdice 2003.
97 Kapila 2008, 120 y 121.
98 Véase Rojas 2011, 191.
99 Escárcega 2012, 207.
100 Barker 2011.
101 Véase Briggs 1996; Veber 1998 y Jackson 1999.
102 Stephen 2007, 322. También véase Hale y Stephen 2013; Hale 1997; Fabian 1999; y Escobar 2008. Para una discusión muy instructiva de estos temas tal como se presentaron en una situación de investigación concreta en Cauca, véase Gow 2008, 21-58.
103 Si bien el término indígena y sus cognados han existido desde hace tiempo, el término indigenidad emergió como una categoría legal y jurídica durante la era de la Guerra Fría; véase Graham y Penny 2014, 4. Como ya se anotó, mi utilización del concepto de indigenousness (grado de indigenidad) también recientemente acuñado, se refiere a calidad y cantidad.
104 Deloria 1998.
105 Por ejemplo, véase la discusión de Merry sobre los hawaianos nativos (1998).
106 El hecho de que no hubiera “pueblos indígenas” antes de la llegada europea demuestra que el concepto ha sido construido.
107 Véase Lucero 2006; Canessa 2007.
108 Por ejemplo, la Subcomisión para la Prevención de la Discriminación y Protección de las Minorías de las Naciones Unidas define “indígena” de la siguiente manera: “Son comunidades, pueblos y naciones indígenas los que, teniendo una continuidad histórica con las sociedades anteriores a la invasión y precoloniales que se desarrollaron en sus territorios, se consideran distintos de otros sectores de las sociedades que ahora prevalecen en esos territorios o en partes de ellos. Constituyen ahora sectores no dominantes de la sociedad y tienen la determinación de preservar, desarrollar y transmitir a futuras generaciones sus territorios ancestrales y su identidad étnica como base de su existencia continuada como pueblos, de acuerdo con sus propios patrones culturales, sus instituciones sociales y sistemas legales. (“Estudio del Problema de la Discriminación contra los Pueblos Indígenas” Doc.ONU https://www.un.org/esa/socdev/unpfii/documents/workshop_data_background_es.htm).
109 Véase Canessa 2012.
110 Véase Berkhofer 1979.
111 Véase Bodley 1990.
112 Un excelente ejemplo es la discusión de Rappaport sobre “desindigenización” en Cumbal, Colombia (1994). Hay una vasta literatura sobre Native Americans (indígenas de Norteamérica) con respecto a este tema; véase por ejemplo, Barker 2011; Lomawaima 1993; Sturm 2002; Strong y Van Winkle 1996.
113 Handler 1988, 51.
114 Handler 1988, 154.
115 Rappaport y Dover 1996, 27-30. Cabe notar que indigenousness (o grado de indigenidad) también tuvo a veces un valor en periodos anteriores. Sumado a la discusión de Deloria de los blancos “jugando a ser indios” (1998), en el musical de Broadway Annie Get Your Gun, la protagonista (evidentemente blanca) canta “¡Yo también soy india!”. Basso describe cómo los turistas en el territorio tradicionalmente considerado indio en Estados Unidos hablan sobre sus tatarabuelas que supuestamente habían sido princesas cherokee (1979, 61).
116 Gros 1991, 206-214.
117 Speed 2006, 72-73. Véase también Occipinti 2003.
118 La Ley NAGPRA de 1990 en Estados Unidos (Ley de Protección a las Sepulturas Nativas y la Repatriación) es un ejemplo.
119 Henríquez 1988.
120 Véase del Cairo 2012. Cf. Conklin 2006 sobre el asunto de la relación entre ambientalismo y comunidades indígenas.
121 Véase Hooker 2005, 294 y Beyerlin 2015, 343.
122 Howe 1998.
123 Véase Bodley 1990 y Maybury-Lewis 2002.
124 Cowan, Dembour y Wilson 2001, 11.
125 Tsing 2005.
126 Merry 2006.
127 Comaroff y Comaroff 2009.
128 Véase la clasificación de Nagel sobre los tipos de revitalización de la cultura: renovación, revisión, recuperación y restauración (1997, 46). ¿Cuáles caerían bajo la rúbrica de “reindigenización”? es una pregunta interesante.
129 Bocarejo 2012, 669.
130 Sahlins 1999.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.






