- -
- 100%
- +



Título original: The Row
Traducción del inglés: María Victoria Boano
Revisión de Débora Martínez Domingo
Primera edición: abril de 2021
© 2016, J.R. Johanson
© 2021, VR Europa, un sello de Editorial Entremares, S.L.
C/ Vergós, 26, 08017 Barcelona - www.vreuropa.es
Publicado en virtud de un acuerdo con Farrar Straus Giroux Books for Young Readers, un sello de Macmillan Publishing Group, LLC, a través de Sandra Bruna Agencia Literaria S.L.
Todos los derechos reservados.
ISBN: 978-84-123146-2-5
Depósito legal: B-1.349-2021
Maquetación: Tomás Caramella — Adaptación de cubierta: Carolina Marando
e-book: María Victoria Costas
Para Bill Chipp. Gracias por considerarnos siempre de los tuyos. Te queremos.
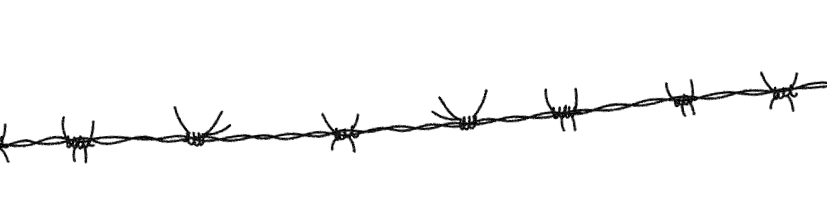
ENTRO EN EL EDIFICIO DE ADMINISIONES y me maravilla que huela siempre igual. Ese olor intenso a lejía, que nunca logra tapar el tufo a moho y podredumbre, es muy difícil de olvidar.
Durante más de diez años, he pasado las tardes de todos los viernes, de tres a cinco, en la Unidad Polunsky, a excepción de las dos semanas de diciembre que tardó el alcaide en aprobar mis «visitas humanitarias». Todavía hoy me sigue pareciendo una locura que el alcaide Zonnberg —el mismísimo director del corredor de la muerte— tuviera que dar el visto bueno a que yo fuera a ver a mi propio padre sin que estuviera mi madre presente. Fue un proceso muy engorroso, teniendo en cuenta que en ese momento me quedaban apenas diez meses para cumplir la mayoría de edad. Pero como dice mi madre: «Diecisiete años son diecisiete años, lo mires como lo mires». Por eso, cuando mi madre ya no pudo venir conmigo debido al trabajo, el alcaide me declaró caso humanitario para aprobar mis visitas en solitario. Tengo los papeles y todo. No hay nada como que te pongan una etiqueta para hacerte sentir bien contigo misma.
Para que luego vengan esos adolescentes estúpidos que participan en los realities y se crean que sus problemas con papá son importantes.
Mi madre me ha dado una carta para él, como siempre. Me pregunto qué le habrá escrito, pero no la leo. Es suficiente con que los funcionarios de prisión las examinen al detalle. Que yo también fisgonee sus notas sería tan bien recibido como una mofeta en una fiesta al aire libre.
Casi por inercia, camino hacia la entrada y me empiezo a preparar para cruzar el control de seguridad. Cuando me acerco a registrarme, ya me he quitado los zapatos y el cinturón, y vaciado los bolsillos. Como siempre, he dejado el bolso en el coche y en una única bolsa de plástico con cierre hermético llevo un juego de ajedrez de papel, mi documento de identidad, cambio para las máquinas expendedoras, las llaves del coche y la carta de mi madre. Nada que cause problemas. Tal vez no sea una estudiante de matrícula, pero en el corredor de la muerte soy una visitante modelo.
Mi madre debería comprarse una pegatina para el parachoques con ese lema.
Nancy, la agente que ocupa el mostrador de la entrada, sonríe cuando levanta la vista y me ve registrándome.
—¿Ya estás lista? Seguro que eres la más rápida en el aeropuerto, Riley.
Bajo la cabeza.
—Seguro que sí, si alguna vez decido ir a algún sitio. Me habéis preparado bien.
—¿Nunca has viajado en avión?
—Nunca he salido de Texas.
—¡Dios mío, ¿y eso?! —exclama con expresión sorprendida.
Me pongo una mano en el pecho y sonrío de oreja a oreja.
—Porque me encanta Texas. No soportaría tener que irme.
—A todo el mundo le encanta —dice Nancy asintiendo con una sonrisa y sin captar mi sarcasmo.
Le doy la respuesta que está esperando.
—Por supuesto.
Nancy abre la carta de mi madre y la lee en diagonal. Cuando termina, la guarda en la bolsa y lo pasa todo por la máquina de rayos X. Le entrego mi carnet de conducir para que lo inspeccione como ya ha hecho tantas otras veces.
—Aún no has cumplido los dieciocho, ¿no? —me pregunta.
Se estira para alcanzar la carpeta roja que está detrás de su escritorio, donde sé que guarda mi permiso de visita humanitaria. La montaña de papeleo que tuve que rellenar para conseguir ese permiso está archivada en algún lugar seguro en el despacho del alcaide. Juro que me pareció que el sistema penitenciario se hubiese cargado al hombro la responsabilidad de mantener en funcionamiento la industria papelera.
—No. He decidido que voy a retrasar mi entrada en la edad adulta todo lo humanamente posible.
—Ajá. —Nancy anota algo en la carpeta—. ¿Estáis preparados para la audiencia?
—Sí —respondo tratando de sonar segura y de tragar el miedo que me atenaza la garganta cada vez que pienso en la apelación final de mi padre, que está prevista para la semana siguiente.
—¿Qué día es? —pregunta mientras me hace pasar por el detector de metales y me cachea.
—El jueves.
Me he acostumbrado a charlar con la gente mientras me cachean, pero no por eso me resulta menos incómodo. El truco está en evitar el contacto visual hasta que termina. Miro al frente mientras me pasa las manos por las piernas.
—Bueno, entonces, buena suerte. Nos vemos la semana que viene, Riley —dice Nancy.
Me despido con la mano mientras me dirijo a la recepción para que me den la placa de visitante e inspeccionen aún más la carta de mi madre.
Mi cuerpo continúa con la rutina habitual como si estuviera desconectado de mi cerebro. Atravieso el patio y la puerta rumbo al edificio de administración. No me doy cuenta de que he cruzado la puerta exterior verde y las dos de seguridad de acero hasta que estoy sentada esperando a mi padre en el área designada a las visitas que tienen permitido el contacto físico.
En la sala, apenas más grande que un armario de la limpieza, está todo en calma. Repaso mentalmente los pocos detalles que mi padre me contó sobre la apelación. Su equipo de abogados encontró pruebas de que, en su primer juicio, al menos uno de los miembros del jurado podría haber sido manipulado. En los casi veinte años que mi padre lleva en la cárcel, esta es la primera vez que tenemos la oportunidad de conseguir un nuevo juicio. La apelación de la semana que viene parece bastante prometedora y, por primera vez en mucho tiempo, me cuesta mantener a raya la esperanza.
Es lo que llevamos esperando todo este tiempo: una nueva oportunidad para demostrar que mi padre no es culpable.
No paro de toquetear el sobre que contiene la carta de mi madre. Me lo paso de una mano a la otra. Me estremezco cuando el borde del papel me hace un pequeño corte en la palma, pero el dolor sirve para mantenerme presente en la sala de visitas. Mi mente no debería estar entre rejas. No debería distraerse pensando en lo que debe de estar sucediendo ahora mismo en una celda o en lo que podría pasar el jueves en el tribunal.
Hoy solo es un día de visita más con mi padre, y eso ya es suficiente para que sea especial.
—Hola, Ri —me saluda cuando el agente lo hace pasar.
Lo estudio como cada semana. Y una vez que concluyo que no se ve peor que en la última visita, suelto, temblorosa, una bocanada de aire. Todos los presos de Polunsky están en aislamiento, condición suficiente para volver loco a cualquiera, si ya no lo estabas antes de entrar. Pasar solo tanto tiempo no es bueno para el bienestar de nadie. Ha perdido mucho peso a lo largo de los años, está más delgado y firme. A veces le veo magulladuras que se niega a explicarme. Pero tengo bastante experiencia como para sospechar que se deben a un altercado casual con otro preso cuando lo están trasladando por la prisión... o a los mismos funcionarios. Cuando le quitan las esposas, me abraza muy fuerte, y yo le devuelvo el abrazo como hago siempre en cada visita. Supongo que cuando solo estás autorizada a darle dos abrazos por semana a tu padre nunca sientes que eres demasiado mayor para hacerlo.
El agente carraspea y mi padre se aparta de mí. Caminamos unos pasos para sentarnos a la mesa. Una vez que estamos sentados, el agente cierra la puerta y se queda fuera haciendo guardia. Esto es todo lo que se nos permite. Esto es lo que define nuestra relación en las visitas: un abrazo al principio y otro al final. Cuando me vaya, el agente me dará las cartas que mi padre me ha escrito durante la semana para que me las lleve a casa. Mientras estamos en la sala, debemos mantenernos sentados uno frente al otro. Podemos cogernos de las manos, pero ya casi no lo hacemos. No desde que era niña. Cuando mi madre venía más seguido, mi padre y ella a veces se cogían de las manos. Para mí, ese es el símbolo de su matrimonio, de su amor. No podría quitárselo.
En el último año, mi madre se ha perdido demasiadas visitas y audiencias seguidas, y sé que se echan de menos, pero su trabajo nuevo la absorbe. Desde el verano pasado, es la ayudante ejecutiva del vicepresidente de una empresa financiera. Le pagan bien y tiene el trabajo asegurado, pero siempre y cuando esté a su completa disposición. Desde que la despidieron argumentando que «su presencia provocaba un entorno laboral incómodo» o por «no haber facilitado la información pertinente sobre su situación», a mi madre le importa muchísimo tener el trabajo garantizado.
—¿Cómo está mamá? —pregunta mi padre primero.
Yo sonrío. Polunsky lo ha envejecido, pero no le ha quitado el brillo de los ojos cuando me ve.
—Bien. Me ha pedido que te diga que tiene muchas ganas de verte el jueves.
—¿Vendréis las dos a la audiencia? —Su sonrisa flaquea.
—Sí —respondo, y me preparo para la discusión que sé que se avecina.
—Preferiría que no vinieras, ya lo sabes.
Mi padre se reclina en la silla y se pasa una mano por el pelo, grueso y entrecano.
—Ben puede contarte después lo que pase... —añade.
—Queremos estar allí. Es importante que la familia te apoye durante las apelaciones, para ti y para el juez. Nos los dijo el señor Masters.
Benjamin Masters es el abogado de mi padre, y un viejo amigo de la familia. De pequeña, pensaba que era mi tío. No entendí que no estábamos emparentados hasta que cumplí diez años. Eran socios en el bufete de abogados antes de que mi padre terminara encerrado aquí.
—Es la lógica de los abogados. Lo sé yo y tú también. —Frunce tanto el ceño que parece que le asoman arrugas nuevas a la cara—. Pero yo no estoy pensando como abogado en este momento. Sino como padre, y trato de proteger a mi familia. Odio ver a la prensa rodeándoos a ti y a tu madre como una manada de coyotes que han olido carne fresca. No habéis hecho nada para merecer esto.
—Tú tampoco, papá.
Me estiro y le doy un apretón firme.
—Estamos metidas en esto contigo porque lo hemos elegido —prosigo—. Además, odiaría no estar allí para escuchar las buenas noticias.
Me devuelve una versión desdibujada de mi sonrisa y decido cambiar de tema. Abro la bolsa de plástico y le tiendo la carta de mi madre antes de extraer el juego de ajedrez de papel y colocar las piezas.
—Bueno, pasemos a lo que de verdad importa —digo—. Esta semana he aprendido en YouTube una jugada con la que vas a alucinar.
Mi padre se ríe entre dientes, hace crujir los nudillos y se inclina hacia delante esbozando una sonrisa de oreja a oreja.
—Eso ocurre con todo lo que me dices que encuentras en internet.
2
ES MARTES Y YA HE LIMPIADO mi habitación cinco veces mientras intento no pensar en la próxima audiencia de mi padre. Que yo recuerde, es la primera vez que casi quiero que haya clases en verano para tener algo con qué distraerme. Pero sé que es un deseo momentáneo y pasajero, ya que la mayor parte del tiempo daría el riñón izquierdo con tal de no tener que volver a ese lugar infernal donde todos —estudiantes y docentes por igual— me miran como si en cualquier instante fuera a transformarme en una asesina.
Sin embargo, cuando digo que necesito una distracción urgente me quedo corta.
Me hundo en el sofá para leer por millonésima vez mi maltratado ejemplar de El conde de Montecristo. La casa está a oscuras, y me gustaría que mi madre estuviera aquí. Me froto los párpados con las puntas de los dedos, y dejo que la tensión de la semana baje por las piernas y se filtre por los pies.
Abro el libro, pero lo abandono tras leer unas pocas páginas. Me encanta la historia, ese no es el problema. Es que la casa está demasiado tranquila. Me resulta apacible, pero a veces siento que se encuentra envuelta en una manta de aprensión. Que está a la espera, como yo. Del próximo día de visita, la próxima fecha de juicio, para leer la próxima carta o, como ahora, la próxima audiencia de apelación, para la que faltan dos días.
Es todo lo que hacemos en mi familia. Esperar.
Y en el silencio, los nervios me ganan la partida. Es como si un enjambre de hormigas rojas se introdujese en tropel bajo la piel. Como si sintiera las patitas arrastrándose, pero no pudiera detenerlas. Me estremezco porque sé que no puedo hacer nada para evitar que me piquen en cualquier momento.
Me froto los brazos para intentar alejar los pensamientos, la sensación. Quisiera tener algo para hacer, cualquier cosa. Dejo de frotarme y me dirijo hacia la escalera.
Se me ocurre una cosa para la que no necesito esperar.
En cuanto llego a mi habitación, saco las tres cartas que me quedan sin leer en la montaña de la semana, cojo la fechada el 31 de mayo y me dejo caer en la cama al tiempo que levanto la solapa del sobre. Mi padre nunca se preocupa por sellar las cartas. Aprendimos hace mucho tiempo que los funcionarios de la prisión abren y leen todas las cartas que él nos da para que nos llevemos a casa, así que no trata de impedirlo. Cojo el papel y lo sujeto con cuidado mientras leo.
Riley:
¡Feliz martes, cariño! Espero que tengas un buen día. Es increíble lo rápido que pasa el tiempo últimamente. Siempre es bueno verte. No puedo creer que pronto vayas a cumplir dieciocho años. Me parece mal que mi hija crezca tanto sin mí. Cada vez que te veo me parece que eres mayor. No crezcas tan rápido, Ri. Todavía tengo esperanzas de encontrar alguna manera de volver a casa contigo antes de que te independices y empieces a vivir tu vida.
Con todo mi amor,
Papá
La leo de nuevo, sonriendo mientras recuerdo la última visita. La partida de ajedrez estuvo reñida. Casi gano, algo que no he logrado desde que cumplí nueve años y me di cuenta de que me estaba dejando ganar. Le exigí que empezara a jugar en serio y, desde entonces, no me da tregua.
Pero estoy aprendiendo. Mejoro con cada partida, y él lo sabe.
Me dirijo al armario. La parte de abajo está llena de cajas de zapatos apiladas en orden. Cada tanto, empaqueto las cartas viejas y las llevo al desván para hacer sitio a las nuevas. Nunca he intentado llevar la cuenta de cuántas cajas he apilado a lo largo de los años, pero en este momento en el armario tengo veintidós. La caja de más arriba es la única que no está cerrada con una goma elástica grande. Guardo la última carta, y acaricio algunos sobres antes de poner la tapa y devolver la caja a su lugar. Mi madre me ayudó a crear este sistema cuando el juicio de mi padre aún no había terminado. Había empezado a darnos cartas para que nos lleváramos a casa cada vez que lo íbamos a ver: una para cada día de la semana, salvo el de visita.
Tanto mi madre como yo esperábamos que, en algún momento, dejara de escribir o escribiera menos, pero ese momento nunca llegó. Las pilas de cajas de zapatos son tan altas que otra vez están a punto de interferir con la ropa que tengo colgada. Saber que pronto tendré que subir algunas al desván hace que se me forme un nudo de tristeza en lo más profundo del estómago.
Me aterroriza hacerlo. Las cajas contienen fragmentos de mi padre, y Polunsky ya se ha llevado demasiado de él. Me gusta tener las cartas cerca. Quisiera llenar la habitación entera con ellas, pero mi madre no me deja.
Solía pensar que quizá mi madre estaba celosa porque a ella no le escribía una carta para cada día de la semana, pero no me decido a preguntárselo por si le duele hablar del tema. Sé que lo echa tanto de menos como yo, y que los tres hemos sufrido mucho.
Un ruido dispersa mis pensamientos cuando escucho que la puerta se cierra en el piso de abajo.
—Riley, ¿estás en casa? —Es mi madre.
—Sí —respondo mientras cierro el armario.
—¿Puedes venir a ayudarme con la compra, por favor?
—Sí, señora —murmuro.
Y me dirijo a las escaleras. Dejo los pensamientos donde me gustaría poder quedarme yo, encerrados en el armario con las cartas de mi padre.

Mi madre me empuja las manos con un bol de espaguetis hasta que parpadeo y lo cojo. Cuando levanto la vista, resulta evidente que ha estado hablando y que no le he prestado atención.
—Perdona —digo mientras llevo el bol a la mesa y cojo los vasos para llenarlos de leche.
—Estás con la cabeza en las nubes. —Espera a que la mire a los ojos antes de continuar—. ¿Has tenido un buen día?
—Sí, ha estado bien.
—¿Te aburres? ¿Estás segura de que dejar el trabajo ha sido una buena idea? —Su tono de voz indica claramente que cree que debería haber aguantado, pero ya hemos hablado de ello.
La miro a los ojos.
—Trabajar en un lugar como ese no valía la pena.
Me observa. Me doy la vuelta y me sirvo un segundo vaso de leche antes de que siga hablando.
—Ya sé que fue difícil...
—No fue difícil, mamá.
Dejo con fuerza el vaso encima de la mesa, escucho el golpe sordo pero casi no me doy cuenta de que derramo un poco de leche.
—En cuanto se enteró de lo de papá, Carly se lo contó a todo el mundo. Comenzaron a evitarme, y después alguien me dejó esas amenazas en la taquilla y en el coche.
—No es la primera vez que nos pasa, Riley.
Mi madre limpia la leche con una servilleta mientras niega con la cabeza.
—Me dijeron que debía morir como las chicas del caso de papá. —Las palabras se derraman como la leche, sin que pueda detenerlas.
Mi madre me lanza una mirada penetrante y yo cierro la boca. Me quedo en silencio, pero estoy furiosa. Nuestra situación es difícil, sin embargo, la peor parte es cuando me habla como si yo no fuera lo bastante fuerte. Cuando insinúa que soy débil aunque me pase el día peleando para demostrarme a mí misma y al resto del mundo que sí soy fuerte como para lidiar con la situación, con la vida. Que sea ella quien duda de mí es más doloroso que si fuera cualquier otra persona.
—¿Has hecho algo divertido hoy?
Carraspea y levanta la barbilla mientras deja el bol en la mesa y se sienta. Puedo ver en su mirada que ha dado por zanjada la discusión.
—He leído un poco —respondo sabiendo que no estará contenta si se entera de que me he pasado el día sin hacer nada, satisfecha con mi estatus reciente de desempleada.
—¿Sí? ¿El qué? —Sonríe con gravedad, pero su voz suena cálida.
Nunca reconocerá que entiende por qué dejé el trabajo, pero lo entiende. Ahora ella tiene un puesto estable, pero no siempre ha sido así. Y, por lo que cuenta, sé que ha tenido que esforzarse el doble para que la gente valorara sus capacidades en lugar de a su marido.
Como ella siempre dice: «Si te vuelves imprescindible, la gente no podrá deshacerse de ti».
—El conde de Montecristo.
Enrollo unos cuantos espaguetis en el tenedor, pero no me los llevo a la boca.
Vuelve a fruncir el ceño.
—¿Otra vez? ¿Un libro sobre un hombre inocente que está en prisión, Riley? ¿No te parece que deberías intentar leer algo diferente?
—Me gusta. —Me encojo de hombros y decido que me toca a mí cambiar de tema—. ¿Vendrás conmigo a la audiencia de apelación del jueves?
Mi madre asiente mientras pincha espaguetis.
—Sí. Quedé con alguien para que me cubriera un par de horas. ¿Te paso a buscar de camino a los tribunales?
—Vale.
Me alivia saber que esta vez no estaré sola. Bajo la mirada y me doy cuenta de que llevo todo el rato dando vueltas a los espaguetis en el bol, pero que no he comido nada. Tengo el estómago hecho un nudo y no por nada relacionado con el hambre.
A lo mejor sacar el tema de la apelación a la hora de la cena no ha sido mi idea más brillante.
Mi madre posa una mano sobre mis dedos para que no me aferre al tenedor con tanta fuerza.
—Pase lo que pase en la audiencia, estaremos bien.
Levanta la cabeza bien alta. Desearía poder contagiarme un poco de su resiliencia a través de la mirada. Como no digo nada, me aprieta la mano.
—¿Me crees, Riley?
Asiento con la cabeza y trato de convencerme de que me lo creo.
—Sí, mamá.
3
EL MIéRCOLES POR LA TARDE, mi Volkswagen se cocina bajo el sol de Texas como si fuera uno de los bizcochos de nueces de mi madre. El calor emana de él en oleadas, pero sé perfectamente que no huele ni la mitad de bien. Me detengo en el porche delantero cuando veo un papel blanco debajo de una de las macetas. Nadie en el vecindario se ha mostrado amable con nosotras desde que descubrieron quién era mi padre, un mes después de que nos hubiéramos mudado. Desde entonces, cada tanto recibimos mensajes preciosos como este. Considero tirarlo a la basura sin leerlo, la experiencia me insinúa que no quiero saber lo que dice, pero la curiosidad me gana y lo abro con cuidado.
Es exactamente el tipo de mensaje que esperaba ver.
«La gente que apoya a asesinos no encaja aquí.
¡Marchaos de nuestro vecindario!»
Suspiro y me recoloco las gafas de sol bien arriba en la nariz. Tiro la nota a la basura y avanzo deprisa por el camino de entrada en dirección al coche mientras desbloqueo las puertas. Inspiro profundamente, abro y retrocedo un paso para que la ola de calor que se escapa del interior no me abofetee la cara.
Como para fastidiarme por el esfuerzo que acabo de hacer, se levanta un viento muy caliente que parece proceder del propio sol. ¡Dios!, incluso la brisa en Texas transporta un calor infernal. En lugar de refrescarme, la corriente provoca que unas gotas de sudor me rueden por la espalda.
Veo a mi vecina Mary saliendo de su casa, tres puertas más abajo, y la saludo con una mano. Ella levanta automáticamente una mano para devolverme el saludo, pero luego me reconoce y la deja caer con rapidez cuando se da cuenta de que su madre va detrás de ella. La señora Jones la acompaña hasta el coche, negando con la cabeza y sin parar de susurrar. Alcanzo a oír el cacareo desde aquí. Bajo la cabeza, ignoro la punzada que la situación me genera y finjo que no me importa el qué dirán.
Las observo alejarse en el coche mientras el mío se refresca un poco. Siempre ocurre lo mismo. Nos hemos mudado tres veces en Houston: vecindarios nuevos, escuelas nuevas, amigos nuevos. Y siempre ocurren las tres mismas cosas en la escuela. Primero, terminan enterándose de lo de mi padre, y ya solo eso aleja a la gran mayoría. Los pocos que no se espantan porque mi padre esté condenado se obsesionan de un modo extraño con el tema. Y solo quieren saber cómo es tener un padre en el corredor de la muerte. A mí se me hace raro, pero como mínimo me garantiza amigos con los que salir, por lo menos hasta que sus padres lo descubren y les prohíben quedar conmigo o venir a casa. Eso ya los descarta a casi todos.


