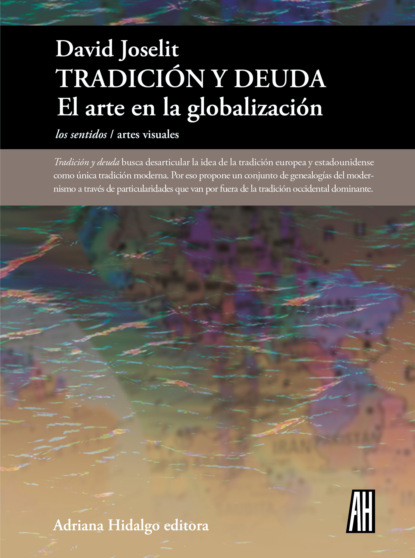- -
- 100%
- +
Estas prácticas de apropiación fueron prominentes dentro de lo que llamo el lenguaje estético modernista / posmodernista, estrechamente alineado con los mundos del arte occidental. Si bien la crítica no fue inherentemente ajena a las otras dos expresiones que he considerado –realismo / cultura de masas y popular / indígena– los modelos historicistas no comprenden correctamente el modo en que la tradición reactiva el pasado para señalar futuros alternativos.
En otras palabras, para acomodar las interacciones globales entre deuda y tradición es necesario un nuevo tipo de historia del arte que opere desde una concepción diferente de la relación entre pasado, presente y futuro. Las teorías posmodernas, que fueron dominantes en los mundos del arte metropolitano de Occidente durante la década del ochenta, reconocieron esta crisis historiográfica, aunque desde una perspectiva fundamentalmente occidental. De hecho, el posmodernismo mismo surgió en gran medida como respuesta a condiciones específicas de desregulación de la imagen y al esfuerzo por combatir la especificidad tanto del medio como de la expresión que eran endémicos para el mundo desarrollado de finales del siglo XX, debido a una debilitación o incluso un colapso de la distinción entre las bellas artes y las formas de la cultura de masas como la publicidad, la televisión y el cine. Como sostuvo Fredric Jameson en su canónico ensayo “La lógica cultural del capitalismo avanzado”, surgió una fascinación por el “paisaje ‘degradado’ del trash y el kitsch, de las series de televisión y la cultura del Readers Digest, de la publicidad y los moteles”.33 A pesar de su actitud condescendiente hacia el “paisaje ‘degradado’” de la cultura de masas, el análisis de Jameson es una herramienta invaluable para elaborar una descripción adecuada del arte contemporáneo global. Para él, el colapso de la superioridad jerárquica del arte moderno, que lo volvió incapaz de servir como estándar para la producción de arte a nivel mundial o incluso en el propio Occidente, condujo a la “heterogeneidad sin norma”.34 En otras palabras, desde un punto de vista estético, la subordinación jerárquica de las expresiones estéticas del realismo / la cultura de masas y de lo popular / indígena a lo moderno / posmoderno ya no podía sostenerse. De hecho, las cuatro exposiciones que he examinado proponen respuestas a tal “heterogeneidad sin norma”, especulando sobre nuevas normas: el artista como mago, la solidaridad del tercer mundo, el poder del mercado y la puesta en escena estratégica del biculturalismo para promover agendas nacionalistas.
Desde la perspectiva de Jameson, lo que llamo desregulación de la imagen desafió la estructura evolutiva del historicismo. Jameson sostiene que
con el derrumbe de la ideología del estilo del alto modernismo –aquello que es tan peculiar e inconfundible como las huellas digitales, tan incomparable como el propio cuerpo– [...] los productores culturales no tienen hacia dónde volverse más que al pasado: la imitación de estilos muertos, el discurso a través de todas las máscaras y las voces almacenadas en el museo imaginario de una cultura que ya es global.35
Para Jameson, esta promiscua “imitación de estilos muertos” asume la forma del pastiche, al que considera un género apolítico donde la escoria de muchos períodos –los “estilos muertos”– flota desvinculado de cualquier marco histórico sintético. Y mientras que la parodia, al retener una norma como objeto de burla, puede seguir funcionando como crítica, el pastiche pone en cortocircuito el historicismo al producir el colapso completo de las jerarquías mediante la evacuación total de cualquier norma reguladora. Como dice Jameson,
El pastiche, como la parodia, es la imitación de un estilo peculiar o único, idiosincrásico [...], pero es una práctica neutral de tal imitación, carente de los motivos ulteriores de la parodia [...], despojada de risas y de la convicción de que junto a la lengua anormal, de la que se ha echado mano momentáneamente, aún existe una saludable normalidad lingüística.36
Quisiera argumentar que, si bien gran parte del arte contemporáneo global puede parecer un pastiche, esto no significa que esté “despojado de convicción”. Por el contrario, en su capacidad de pulverizar las jerarquías establecidas por el “alto modernismo”, el llamado pastiche puede incorporar y recalibrar el valor relativo de los tres lenguajes estéticos que he comentado, incluyendo el realista / de la cultura de masas y el popular / indígena. El pastiche establece una relación abierta y especulativa entre diversas expresiones; aborda el debilitamiento de la norma global no con la melancolía de Jameson, sino con un esfuerzo estridente por negociar nuevas relaciones interculturales a partir del colapso de las viejas. Como lo define Jameson, en lugar de pivotar sobre una estética estándar única como lo hace la parodia, el pastiche permite la producción de nuevas formas de poética a partir de las imágenes de las que se apropia; de hecho, es precisamente la forma de esas articulaciones lo que produce sentido en el pastiche. Dicho de otro modo: en el pastiche, la significación yace en la relación entre los diversos bienes culturales. Entonces, en términos geopolíticos, la parodia encarna un modelo de centro-periferia porque sigue centrada en una norma, mientras que el pastiche establece relaciones horizontales análogas a las de las redes del Sur-Sur que se articulan en la III Bienal de La Habana. El crítico literario brasileño Roberto Schwarz capta el potencial político del pastiche en su análisis del rol que desempeña la imitación en las élites decimonónicas del Brasil poscolonial. Dice que “nuestro deseo de autenticidad tiene que expresarse en un lenguaje extranjero”,37 y “a medida que pasa el tiempo, el sello ubicuo de la ‘inautenticidad’ puede ser visto como la parte más auténtica del drama nacional, su marca misma de identidad”.38 Lo que Schwarz identifica aquí son las prácticas culturales en las que otros códigos visuales –en este caso, normas hegemónicas europeas– se adaptan a necesidades y condiciones locales imprevistas. En lugar de verlo como una forma servil de mímesis, Schwarz reconoce que el contenido del material imitado es menos importante que la forma que toma su articulación en estos nuevos lugares. Tales modalidades culturales específicas de apropiación son, de hecho, únicas de cada lugar y por eso constituyen, de un modo genuino, tal como lo sostiene Schwarz, una expresión de identidad y autenticidad. Lo que importa entonces no es la cuestión del original versus la copia, sino más bien las luchas por la autorización –literalmente la autor-ización provisional– de contenidos existentes por parte de nuevos autores. Como dice Schwarz con respecto a los ideales políticos liberales de libertad e igualdad que fueron adoptados por las élites brasileñas en contradicción con la persistencia de la esclavitud en el Brasil del siglo XIX, “no ayuda insistir en su obvia falsedad. Más bien deberíamos observar su dinámica, de la que esta falsedad fue un componente verdadero”.39 Los dos ensayos de Schwarz que he citado se publicaron en 1973 y 1988 y, por lo tanto, son más o menos contemporáneos de “La lógica cultural del capitalismo tardío” de Jameson, publicado por primera vez en 1984. Pero estos dos teóricos ofrecen modelos bastante distintos respecto del pastiche: para Jameson es inauténtico debido a su contenido prestado o “muerto” y a su falta de una estructura historicista o norma, pero para Schwarz el pastiche puede desplegar materiales “inauténticos” (o copiados) para expresar una identidad auténtica, cuyo carácter reside en un dinámica específica de apropiación: una dinámica caracterizada por la mezcla de temporalidades más que por el establecimiento de una narrativa lineal única. En otras palabras, Schwarz está interesado en cómo las normas establecidas por otros pueden adaptarse a los propios propósitos.
Para ilustrar cómo la dinámica de la apropiación puede activar la aparente pasividad del pastiche, permítanme considerar dos pinturas comparables, una realizada antes y otra después de la liberalización económica o colapso de los dos países más poderosos del llamado segundo mundo: China y la URSS. De una manera no muy diferente de las obras estadounidenses orientadas a la apropiación que he mencionado, cada lienzo yuxtapone una imagen de la “tradición” comunista, con la marca comercial global de una corporación estadounidense. La Serie de grandes castigos: Coca-Cola (1993) del artista chino Wang Guangyi está dominada por tres potentes trabajadores que se encuentran lado a lado, representados a la manera de una xilografía (figura 1.6). Sus musculosos brazos izquierdos están extendidos en formación, como si los tres constituyeran un solo organismo social. El hombre del primer plano parece agarrar el librito rojo de Mao, mientras todos sostienen una pancarta en un gesto de unidad. Este fragmento, que hace referencia explícita a la propaganda de la era de la Revolución Cultural, se yuxtapone a la marca registrada Coca-Cola pintada en blanco sobre rojo en el cuadrante inferior derecho de la imagen, como si fuera una segunda franja en perspectiva forzada. La Lenin-Coca-Cola de 1980 de Alexander Kosolapov ya había utilizado un dispositivo sorprendentemente similar (figura 1.7). El perfil blanco del líder soviético Vladimir Lenin, parte de un pasado comunista heroico que había perdido su poder de convencer para 1980, se combina con la marca registrada de Coca-Cola por encima del eslogan publicitario “It’s the Real Thing” [es lo auténtico, literalmente “la cosa real”], todo en un fondo rojo uniforme. La analogía entre el producto y el líder se confirma con humor a través de la inscripción “Lenin”, bajo el eslogan de Coca, como si esas palabras fueran suyas (o como si se refirieran a la autenticidad de él como “cosa real”).

1.6. Wang Guangyi, Serie de grandes castigos: Coca-Cola, 1993. Óleo sobre lienzo, 200 x 200 cm. © Wang Guangyi Studio.
Las pinturas de Kosolapov y Wang se ajustan a la definición de pastiche de Jameson al desplegar el “estilo muerto” de dos formas de propaganda comunista junto con una de las marcas más ubicuas y duraderas en el mundo. Pero la ostensible pasividad del pastiche se activa, dando lugar a la dinámica de lo “auténtico” identificada por Schwarz, a través de la sincronización de las diferentes historias que implican estos códigos visuales. El estado comunista se basó en un modelo historicista por el cual la clase obrera o el proletariado le arrebataría el modo de producción industrial a sus propietarios capitalistas, reclamando así la plusvalía de su propio trabajo. Este modelo fuertemente evolutivo se contrapone a la difusión ubicua del capitalismo de consumo, ejemplificado por Coca-Cola. Según lo señalaron teóricos posmodernos como Jameson, la desenfrenada mercantilización de la cultura desde la década del sesenta condujo precisamente a la caída del historicismo en el pastiche. Otros, ubicados a la derecha, fueron más lejos hablaron del “fin de la historia” a través del dominio de la democracia estadounidense y la sociedad de consumo con la que está estrechamente ligada. De hecho, el deseo de acceder a productos de consumo comparables a los que estaban disponibles en Occidente fue una de las contribuciones al colapso de la URSS, así como del giro de China hacia una liberalización de la economía después de 1978. En otras palabras, el imaginario del realismo socialista y el de la marca registrada Coca-Cola yuxtapuestos en las pinturas de Wang y Kosolapov representan no sólo dos códigos visuales distintos, sino dos modelos históricos, dos visiones del mundo que divergieron dramáticamente durante la Guerra Fría, pero que estaban en proceso de derrumbarse uno en otro a principios de la década del noventa hasta la difusión mundial del neoliberalismo. Al reunir estas imágenes en el espacio y el tiempo únicos del lienzo, los artistas sincronizan dos modelos históricos claramente diferentes. Sincronizar es hacer que ciertas imágenes o acciones ocupen el mismo momento. La sincronización está políticamente más cargada que la mera contemporaneidad: es la reconciliación forzosa de temporalidades e historias divergentes.40 En otras palabras, la sincronización a menudo conlleva una apuesta por el dominio, por la sujeción de historias alternativas a una normativa. Como lo sabían muy bien aquellos que estaban sujetos a la racionalización del trabajo fabril y a la estandarización de la jornada laboral durante la revolución industrial del XIX, la sincronización puede ser una forma de poder altamente opresiva capaz de afectar todos los aspectos de la vida cotidiana. La globalización opera a través de modos de sincronización acelerados, por ejemplo alineando complejos modos de producción en los que los componentes se producen en una región del mundo, se ensamblan en otra y se venden en otro lado. Es la sincronización de la producción y las finanzas en diversos mercados mundiales lo que caracteriza a la globalización, y es la sincronización de diversos lenguajes estéticos –que encriptan diferentes modelos históricos– lo que caracteriza al arte contemporáneo global.

1.7. Alexander Kosolapov, Lenin-Coca-Cola, 1980. Acrílico sobre lienzo, 107 x 177 cm. Colección Antonio Piccoli. © Alexander Kosolapov.
La sincronización, que se caracteriza por la alineación forzosa de distintas temporalidades asociadas con visiones del mundo diferentes y, a menudo, conflictivas, no puede sintetizarse en una prolija narrativa historicista. Con respecto a la pintura de Wang, por ejemplo, es estética y teóricamente engañoso argumentar que la yuxtaposición, en 1993, de la obsoleta propaganda del realismo socialista con el comercio global demuestra el triunfo del capitalismo sobre el comunismo, en lo que Francis Fukuyama llamó el famoso “fin de la historia”,41 como mínimo porque ambos coexistían en la China de 1993 y continúan haciéndolo hasta el día de hoy. El verdadero logro de Wang y Kosolapov es interpretar la sincronización como una lucha, una suerte de campo de fuerza. La publicidad o el “realismo capitalista” se enlaza de manera antagónica con el “realismo socialista” y, al mismo tiempo, permite que surjan ciertos puntos fundamentales en común, como la necesidad compartida de crear legitimidad a través de la persuasión. Así, estas obras demuestran las fracturas y correspondencias internas del lenguaje estético de la cultura de masas / realismo socialista antes y después de su desregulación. El indecidible enfrentamiento que ellas escenifican es una invitación a habitar el espacio político de la sincronización (en palabras de Schwarz, a evaluar la autenticidad de una declaración inauténtica).
En este capítulo he rastreado la dinámica de la tradición y la deuda en los dos registros distintos en que se desarrolla. En primer lugar, he sostenido que la “desregulación de la imagen” es el correlato visual de la desregulación neoliberal de los mercados y su estrategia concomitante de dominio a través de la deuda y que, como consecuencia, el arte mismo es vulnerable a la mercantilización. En segundo lugar, he demostrado que abordar la tradición como un archivo viviente se ha vuelto una herramienta privilegiada para que los artistas contemporáneos de diversas partes del mundo “cancelen” lo que se percibe como deuda con el modernismo occidental (para neutralizar la acusación de que trabajar fuera de Occidente es epigonal en relación con lo que se hace en los centros metropolitanos euronorteamericanos y para afirmar experiencias alternativas de la modernidad). De hecho, como señaló Jameson, el giro hacia el pasado fue la respuesta –incluso entre los artistas del mundo desarrollado– a la “heterogeneidad sin una norma” que marcó el colapso de los cánones occidentales a partir de la década del ochenta. El desafío de una práctica progresista del arte contemporáneo global es combatir la mercantilización del arte con su capacidad de escenificar formas globales de sincronización en términos de lucha política. La dificultad para llevar adelante esta tarea la articula quizás inadvertidamente el crítico Terry Smith, que señala una analogía financiera entre el arte aborigen y el de los llamados Jóvenes Artistas Británicos (YBAs, Young British Artists) como Damien Hirst, Tracey Emin y Sarah Lucas, quienes adquirieron notoriedad, en parte, al reanimar la cultura de la clase trabajadora inglesa en la década del ochenta:
Si se compara el marketing de los YBAs con el del arte aborigen australiano contemporáneo, es evidente que pese a lo completamente diferente que hay entre ellos (y casi todo lo es), ambos se han beneficiado del reciente derrumbe de la distinción entre mercados primarios y secundarios, de la convergencia entre lo que solían ser los mundos separados de la galería comercial o el marchante especializado y la casa de subastas. Nada de esto es casual, aunque sea, precisamente, fortuito. Es exactamente lo que los hace contemporáneos entre sí, y contemporáneos en el sentido de pertenecer a su tiempo.42
Este modelo de contemporaneidad orientado hacia el mercado hace caer las diferencias culturales en términos de precios diferenciales.
Hay una violencia inherente a esa sincronización de mercado, en tanto se combinan historias diferentes y generalmente contradictorias que conducen a obras culturalmente distintas hacia la medida “universal” del precio. Para identificar esa violencia –y para especificar cómo la diversidad de tradiciones corre el riesgo de disolverse en la lista de precios del mundo del arte– es muy útil adaptar la reflexión de Benjamin Lemoine sobre la relación entre deuda financiera y social en el neoliberalismo. Así como los gobiernos, guiados por los principios neoliberales, empiezan a concebir sus obligaciones con la seguridad social de los ciudadanos, tales como pensiones o seguros médicos, como si fueran deudas futuras, estos beneficios se vuelven vulnerables al cálculo financiero (y a los recortes presupuestarios) de manera tal que la administración del Estado nación respecto de la seguridad social de sus ciudadanos se gestiona como cualquier otra transacción financiera. Lemoine sostiene que a través de tales modos de contabilidad, los bienes sociales están subordinados a la conveniencia económica.43 Algo similar ocurre cuando el arte entra en la lógica de las finanzas. De hecho, en abril de 2015, Laurence D. Fink, el presidente de BlackRock Inc. –por entonces el mayor “administrador de activos” del mundo según Bloomberg-Business–, declaró que “el oro ha perdido su brillo y hay otros mecanismos en los que se puede almacenar riqueza ajustable a la inflación”. Para él, una de las “dos mayores formas de resguardo de la riqueza a nivel internacional hoy es el arte contemporáneo. [...] Y no lo digo como una broma, digo que es una clase de activo serio”.44 La definición fundamental de una clase de activo estándar, como el oro, es su capacidad para retener valor a pesar de la volatilidad del mercado. Si el arte contemporáneo ha comenzado a funcionar de este modo es porque un mundo del arte global de élite está compuesto por coleccionistas, marchantes de arte y curadores que han colaborado para afirmar y mantener el valor de un pequeño subconjunto internacional de artistas de primera línea, convirtiendo todo lo demás en “epigonal”.45
Una forma primaria de resistencia a tal mercantilización del arte, y la consecuente recanonización de los artistas-celebridades orientados-hacia-el-mercado como los YBAs, es volver a cambiar la valencia desde el ethos de la métrica aplanada de la deuda, fundada en una categorización contundente por precio, hacia un principio diferente de comparación arraigado en lo que he llamado tradición. Al tomar esta posición no estoy defendiendo una perspectiva nativista, populista o fundamentalista según la cual cada nación, comunidad o grupo posee una tradición individual pura o “esencialista”. En efecto, como ha declarado Dipesh Chakrabarty, “provincializar Europa se convierte en la tarea de explorar cómo este pensamiento [europeo], que ahora es herencia de todos y que nos afecta a todos, puede renovarse desde y para los márgenes”.46 En otras palabras, en nuestro presente globalizado, mientras la tradición intelectual euronorteamericana sigue comprometida en los intentos de consolidar el dominio, los artistas y pensadores del Sur Global se han aferrado también a las formas occidentales de conocimiento como una herramienta fundamental y eficaz para desafiar tal hegemonía cultural. Por otra parte, el mundo intelectual, político y artístico euronorteamericano ya no puede pretender legítimamente ignorar las formas multivalentes de la tradición intelectual y estética desarrolladas en el Sur Global. Más bien, lo que necesitamos es un método histórico del arte que se adecue al juego de apropiación y contrapropiación que Roberto Schwarz describe con respecto a Brasil, como una dinámica en la que “el sello ubicuo de la ‘inautenticidad’ llegó a ser visto como la parte más auténtica del drama nacional, la marca misma de su identidad”.47 Estas dinámicas de apropiación y contrapropiación, de tradición y deuda, son una estructura global ubicua, pero están autorizadas de manera distinta en diferentes partes del mundo. Por autorización, no pretendo sugerir la reinscripción de la primacía del artista individual como autor, sino más bien el embargo situacional y provisional de una cantidad de significado como legítimamente propio. Una historia responsable del arte contemporáneo global debe describir cómo los reclamos históricos específicos, las tácticas de poder y los procedimientos estéticos están en juego en iteraciones locales particulares de apropiación y contrapropiación. En el próximo capítulo describiré tres genealogías distintas del modernismo que se desarrollaron en paralelo o en oposición a las dominantes en Occidente, y consideraré cómo estas tres genealogías modernas, así como el canon occidental, están sincronizadas en y por el arte contemporáneo.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.