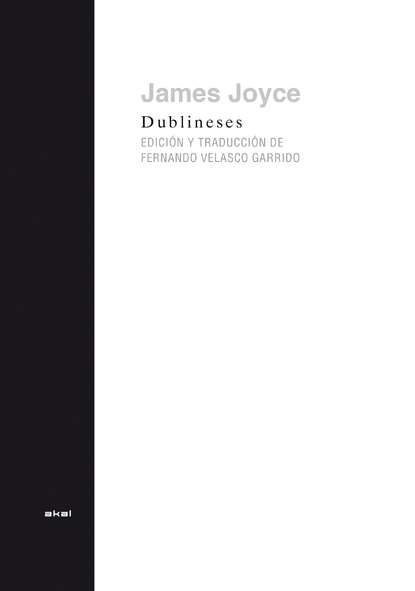- -
- 100%
- +

Akal / Vía Láctea 9
James Joyce
DUBLINESES
Edición y traducción de: Fernando Velasco Garrido

Aunque fue publicada en 1914, Dublineses había sido concluida en 1905, mas el retraso de su aparición no había sido voluntario. Dos editores y un impresor pusieron reiteradas objeciones a la obra por cuestiones morales, y Joyce se había resistido a aceptar sus modificaciones. No obstante, esos nueve años sirvieron para que el autor revisara los textos y para que añadiese tres nuevos, dotando al libro de mayor cohesión y enriqueciéndolo con el que lo cierra, «Los muertos», considerado uno de los mejores relatos de la historia de la literatura. Así nació Dublineses, una colección de relatos cortos que describen la rígida y estancada sociedad irlandesa de la época, sujeta a la moral católica y a los dictados del Imperio británico; todo ello en un momento en el que el nacionalismo irlandés pugnaba porque se reconociese la legitimidad de sus demandas.
Considerada por los críticos como un prefacio de sus obras posteriores, sobre todo de Ulises, Dublineses se constituye como la obra que dio inicio a la narrativa original, riquísima y compleja de Joyce, y que consiguió la liberación de la expresión artística del encorsetamiento en el que estaba sumida. Una obra imprescindible, pues, para apreciar y comprender mejor la narrativa del autor irlandés.
Diseño de interior y cubierta:
RAG
Reservados todos los derechos. De acuerdo a lo dispuesto en el art. 270 del Código Penal, podrán ser castigados con penas de multa y privación de libertad quienes sin la preceptiva autorización reproduzcan, plagien, distribuyan o comuniquen públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, fijada en cualquier tipo de soporte.
Nota editorial:
Para la correcta visualización de este ebook se recomienda no cambiar la tipografía original.
Nota a la edición digital:
Es posible que, por la propia naturaleza de la red, algunos de los vínculos a páginas web contenidos en el libro ya no sean accesibles en el momento de su consulta. No obstante, se mantienen las referencias por fidelidad a la edición original.
Título original: Dubliners
© Fernando Velasco Garrido, 2015
© Ediciones Akal, S. A., 2015
Sociedad Extranjera Ediciones Akal
Sucursal Argentina S. A.
Brandsen 662 1.º D
1161 CABA
Argentina
Tel.: 0054 911 50607763 (móvil)
www.akal.com
ISBN: 978-987-83670-4-0
Introducción
La presente edición de Dublineses puede considerarse, si así se desea, conmemorativa de su centenario. Aunque James Joyce había dado por concluida la obra ya en 1905, esta efectivamente no fue publicada hasta 1914. Los nueve años transcurridos entre ambas fechas fueron en cierto modo una providencia, ya que durante ellos Joyce añadió tres nuevas historias a las doce iniciales, y revisó varias de las ya escritas, dotando al libro de una cohesión aún mayor de la que ya tenía, y enriqueciéndolo en especial con el relato que lo cierra, Los muertos, considerado uno de los mejores de la historia de la literatura. En cualquier caso, el retraso en la publicación no fue voluntario. Los motivos del mismo fueron las reiteradas objeciones de dos editores, y también de un impresor, que, aduciendo motivos principalmente de índole moral, exigían unas modificaciones que Joyce se resistió a aceptar.
Desde la perspectiva actual ese rechazo puede resultar sorprendente. La enorme distancia entre los baremos morales o políticos considerados aceptables por la industria editorial de entonces y la de ahora hace que hoy resulte totalmente impensable que un editor rechace una obra como Dublineses por motivos de esa índole, siempre y cuando, claro está, se considere el proyecto viable comercialmente. Más aún que una imprenta se niegue a imprimirla.
Una de las mayores diferencias entre la sociedad europea de hace un siglo y la de ahora reside sin duda en que las pautas morales entonces existentes eran tan mayoritarias que eran casi únicas, y al serlo tenían carácter excluyente. Hoy en día, la diversidad en asuntos de moral no deja mucha cabida a actitudes intransigentes, y estas, además, al ser minoritarias, carecen por lo general de la fuerza necesaria para imponerse.
En la Europa en la que creció James Joyce, la de las últimas décadas del siglo XIX, se libró una verdadera batalla por liberar la expresión artística del encorsetamiento en el que estaba sumida. Antiguas normas culturales y sociales mantenían su hegemonía entre la mayoría de la población a pesar de que su ímpetu creativo estaba agotado. La época victoriana en Inglaterra, la de la monarquía de Luis Felipe y el Segundo Imperio en Francia, la Biedermaier en la Europa central, están acompañadas por una expresión artística formalmente anquilosada, que al estar al exclusivo servicio de la todopoderosa burguesía que domina la sociedad europea, o bien ignora o bien aborda con actitud paternalista los problemas sociales existentes, ya sean los más llamativos, como la pobreza o el imperialismo, o los más soterrados, como la venalidad, los privilegios o las contradicciones inherentes a las relaciones sociales y familiares.
Desde la perspectiva actual resulta difícil comprender el alcance verdaderamente transgresor que en su momento pudo tener una obra como Madame Bovary, pero prueba de ello es el juicio por ofensas a la moral pública y a la religión al que se vio sometido Flaubert tras su publicación. Bien es cierto que la visión de los literatos y la aceptada socialmente siempre han diferido a lo largo de historia en mayor o menor medida, y que el distanciamiento entre ambas venía acentuándose desde el romanticismo. Pero la sociedad anterior a la Restauración todavía era suficientemente abierta como para tolerar, aunque sólo fuera como frivolidades propias de la juventud, las manifestaciones más excesivas de los románticos. Sólo a partir de la novela realista comienza a producirse una verdadera escisión social, un rechazo tajante de ciertas manifestaciones artísticas por parte de un sector de la sociedad, que opta por ignorarlas, un rechazo que no se generalizará hasta los últimos años del siglo con la aparición de lo que ahora llamamos modernidad.
No se trata sólo de que una gran parte de la sociedad dé la espalda a las obras que desafían sus valores y creencias, sino también del inicio de una fractura en las propias artes, en las que surgen dos tendencias claras, una más acomodaticia y menos ambiciosa intelectualmente, y otra más osada, más crítica e inconformista. Son muchas las obras en las que se testimonia esa fractura, pero quizá no haya ninguna mejor a la que acudir como ejemplo que el drama de Ibsen Fantasmas, pues su publicación en 1882 –precisamente el año de nacimiento de Joyce– supuso uno de los grandes escándalos artísticos de la época. En esos años el autor noruego gozaba ya de una exitosa popularidad, y sus obras, aunque siempre polémicas –la inmediatamente anterior había sido Casa de muñecas–, se estrenaban al poco de ser publicadas, se traducían a múltiples lenguas y se representaban ampliamente por toda Europa. Fantasmas, sin embargo, fue censurada o boicoteada en la mayoría de los países. En Inglaterra, por ejemplo, no fue representada hasta diez años después de su publicación, y su estreno sólo se logró gracias a la influencia de otros autores consagrados, como Bernard Shaw, Henry James o Thomas Hardy. Aun así, tras su estreno, un crítico la calificó de «un sumidero al aire libre, una repugnante llaga sin vendar, una guarrada hecha en público... un despojo literario». La principal objeción que se le hacía era que en el drama, una historia de adulterio y degradación moral, desempeñara una función clave la enfermedad venérea.
Para lo que aquí nos ocupa resulta especialmente significativa una escena en la que el personaje de un pastor protestante, llamado Manders, se queda unos instantes solo en una instancia esperando la llegada de la dueña de la casa, la señora Alving. El pastor observa unos libros que hay sobre una mesa, se acerca a ellos, coge uno, mira la portada, se sobresalta y mira las portadas de otros con gesto de preocupación. Posteriormente llega la señora Alving, y tras conversar unos minutos con ella, al ver los libros de nuevo, el pastor interrumpe el hilo de la conversación para preguntar:
Manders. [...] Dígame, señora Alving, ¿cómo llegaron estos libros aquí?
Señora Alving. ¿Estos libros? Son los libros que estoy leyendo.
Manders. ¿Lee usted ese tipo de cosas?
Señora Alving. Desde luego que sí.
Manders. ¿Piensa usted que leer ese tipo de cosas le hace sentirse mejor, o más feliz?
Señora Alving. Me siento, digamos, más segura de mí misma.
Manders. Curioso. ¿En qué modo?
Señora Alving. Bueno, encuentro que parecen explicar y confirmar muchas de las cosas que yo misma pensaba. Eso es lo curioso, pastor Manders... no hay en realidad nada nuevo en estos libros; no hay nada más que lo que la mayoría de la gente ya piensa y ya cree. Lo único es que la mayoría de la gente, o bien no ha pensado en realidad en estas cosas, o no las quieren admitir.
Manders. ¡Dios mío! ¿De verdad cree usted seriamente que la mayoría de la gente...?
Señora Alving. Así es.
Manders. Sí, pero con seguridad no en este país... Aquí no.
Señora Alving. Ah, sí, también aquí.
Manders. Bueno ¡no sé qué decir!
Señora Alving. Pero, ¿qué tiene usted de hecho en contra de estos libros?
Manders. ¿En contra de ellos? No pensará usted de verdad que pierdo el tiempo examinando publicaciones de ese tipo...
Señora Alving. Lo que quiere decir que usted no sabe absolutamente nada de lo que está condenando...
Manders. He leído lo suficiente sobre estas publicaciones como para desaprobarlas.
Señora Alving. Sí, pero su propia opinión personal...
Manders. Mi querida señora, en la vida hay muchas ocasiones en las que uno debe confiar en otros. Así funciona el mundo, y es mejor que así sean las cosas. ¿De qué otro modo podría salir adelante la sociedad?
La escena puede verse como una justificación del propio drama, pero más allá de ello, lo significativo del diálogo anterior reside en que se revela la existencia de personas, que en contraste con la población tradicional –representada por el clérigo–, leen ahora «ese tipo de cosas» en las que «la mayoría de la gente o bien no ha pensado [...] o no las quieren admitir». La afirmación del pastor de que esa mayoría no se da en el país en que se desarrolla la acción, que es Noruega, sería sin duda más aplicable aún a la Irlanda de la época.
Hay una anécdota sobre las lecturas del joven James Joyce que ilustra el clima cultural en el que creció. A sus dieciséis años, Joyce era ya un lector voraz, y no siendo la economía familiar precisamente boyante, ni existiendo en su casa apenas libros, pues sus padres no eran aficionados a la lectura, el escritor acudía a bibliotecas de préstamo. En una ocasión solicitó en una de ellas la novela de Thomas Hardy Tess de los D’Ubervilles. Hardy, un autor que hoy en día resulta de lo más inocuo, estaba en la época considerado un autor subido de tono, y el bibliotecario decidió alertar al padre de Joyce sobre las lecturas de su hijo James. El padre de Joyce, que no era una persona precisamente pacata, habló con su hijo, y no se sabe bien si para comprobar la propiedad de sus lecturas o picado por la curiosidad tras lo que James le hubiera dicho, le encargó a su segundo hijo, Stanislaus, que le trajera de la biblioteca otra novela de Hardy, quizá más famosa y también más controvertida, titulada Jude el oscuro. Stanislaus, dos años más joven que James, abrumado por el aura pecaminosa de todo el episodio, al llegar a la biblioteca pidió que le prestaran Jude el obsceno.
Irlanda era por entonces, junto con España y algunos países de Europa oriental, una nación social y culturalmente atrasada, subordinada a las grandes potencias, provinciana respecto a ellas. En la época del cambio de siglo en la que se sitúan los relatos de Dublineses, Dublín, su capital, era una ciudad deprimida, resignada, carente de vida. En palabras de Oliver St. John Gogarty, un amigo de juventud de Joyce que escribió varias obras semiautobiográficas en las que la ciudad está muy presente, «Dublín es un poblado chabolista, un terrible poblado chabolista oculto tras las superficiales fachadas deslustradas de las tiendas, bancos y raídas oficinas de sus pocas calles principales». Para comprender un poco cómo se había llegado a ese estado de cosas es necesario remontarse en el pasado.
* * *
Lo que más llama la atención al acercarse a la historia de Irlanda es que esta está teñida indeleblemente por una problemática relación con Inglaterra. Su sociedad y su cultura siempre aparecen afectadas por una presencia del reino vecino que se diría ineludible, como si los irlandeses no pudieran hacer nada en lo que esta no fuera manifiesta. La relación es mayormente de subordinación, aunque como en todas las relaciones de este tipo existan notas de admiración, envidia, emulación, etc. La resistencia constante a perder una identidad propia constituye una especie de monomanía nacional, y preside toda la historia irlandesa manifestándose en una larga sucesión de movimientos de resistencia y rebeliones fallidas. Ya en el siglo XII Irlanda se muestra más débil que Inglaterra. La Corona inglesa invade entonces por primera vez la isla, y lo hace fundamentalmente por la suspicacia que suscita la cercanía de un territorio extenso en el que podría formarse un Estado rival. Este temor resultará determinante a todo lo largo de la relación posterior entre ambos pueblos. En especial a raíz de la Reforma, Inglaterra continuamente verá en Irlanda un enemigo, o al menos el germen de uno, siempre dispuesto a aliarse con otros enemigos más poderosos, como los Austrias españoles o los Borbones, o incluso los revolucionarios franceses.
También será una constante a todo lo largo de la relación entre los dos países que los asentamientos de ingleses, bien como delegados de la monarquía británica, o como terratenientes, o como simples colonos, no devengan en una integración de ambos pueblos, sino que generen sucesivas estirpes angloirlandesas. Estas, unas tras otras, pese a mantenerse aisladas, irán poco a poco asimilándose a la tierra, y pasarán a considerarse a sí mismas «irlandesas», y también a ser consideradas tales por los nuevos inmigrantes ingleses cuando estos llegan de la isla vecina. Así, la primera conquista completa de la isla, que se produjo en el siglo XV, bajo los Tudor, generó una casta de «ingleses viejos», mayoritariamente católicos, que se vieron relegados por la oleada de «ingleses nuevos», ya protestantes, que llegó a la isla después de la Reforma. Del mismo modo, estos, aunque minoritarios religiosamente, acabarán a su vez mostrándose tan «patrióticos» como los ingleses viejos y la población autóctona de religión católica, y como ellos serán relegados por oleadas posteriores de nuevos «ingleses nuevos».
El cisma anglicano supuso en Irlanda un elemento clave en el establecimiento de identidades distintas entre las poblaciones de los dos países. La gran mayoría de los irlandeses rechazó la Reforma, que además estuvo unida a la modificación del estatus político de la isla, pues Enrique VIII no sólo se proclamó cabeza de la nueva Iglesia de Irlanda –de confesión anglicana, paralela a la Iglesia de Inglaterra–, sino también su rey, estableciendo así un reino en un territorio que hasta entonces no había sido sino un feudo papal, cuyo señorío lo ostentaba el rey de Inglaterra.
Se consolidará de esta manera una profunda fractura social que llegará hasta nuestros días. Los gobernantes ingleses, representantes de la corona, residirán en Dublín y en su área de influencia, conocida desde época medieval como The Pale –el recinto, el cercado–, única zona de Irlanda en la que se aplicaban las leyes británicas con efectividad. Fuera de Dublín, algunos clanes y nobles irlandeses mantendrán el control efectivo de amplias zonas hasta la Revolución puritana. Las fuerzas de Cromwell derrotaron completamente los reductos más resistentes al poder inglés. A continuación, Cromwell aplicó en el Úlster la más radical de las campañas de asentamientos coloniales, con la que de hecho prácticamente sustituyó a la población católica autóctona de la región del Úlster –la más radicalmente nacionalista hasta entonces– por colonos ingleses y escoceses de confesión anglicana o puritana. Simultáneamente hubo una ocupación completa de la ciudad de Dublín por parte de los ingleses, llegándose a prohibir durante un tiempo la residencia a los católicos.
Fuera de Dublín, estas políticas inglesas de colonización, conocidas como plantations –asentamientos– transformaron radicalmente el campo irlandés. Los colonos ingleses recibían tierras en propiedad y sometían a la población autóctona a un régimen de aparcería no muy lejano de las condiciones feudales. Una tierra de pequeñas granjas con una economía de subsistencia pasó en pocos años a ser una tierra de latifundios, sembrada de pequeños pueblos empobrecidos. La deforestación para la construcción naval y de tonelería esquilmó las ancestrales extensas zonas boscosas de la isla. La agricultura decrecía constantemente en favor del pastoreo. Todo ello provocó que desde el siglo XVII se iniciaran las masivas emigraciones a América que resultarían tan características de la Irlanda de los siglos XVIII y XIX. La población rural, católica y de ascendencia irlandesa, que en estos siglos constituía hasta un 90 por 100 del total de los habitantes de la isla, era propietaria de apenas un 10 por 100 de la tierra, y estaba privada de los derechos más básicos. Los terratenientes angloirlandeses, por contra, en su inmensa mayoría de confesión protestante, formaban junto con los funcionarios y representantes del gobierno, la llamada protestant ascendancy, el 10 por 100 de la población que gozaba de derechos completos.
El desarrollo de la moderna Dublín está marcado por el dominio de esta elite protestante y del gobierno inglés, instalado en el castillo que domina la ciudad. Desde mediados del siglo XVII esta se expandió a ambas orillas del río Liffey, pasó por una remodelación urbanística masiva, con la demolición de barrios enteros y la creación de grandes plazas y avenidas, e incorporó algunos de sus lugares más característicos, como los parques Phoenix y St. Stephen’s Green. En 1700, con más de 60.000 habitantes, era la segunda ciudad del Imperio británico, la quinta de Europa, y a todo lo largo del siglo XVIII siguió gozando de una moderada prosperidad. Se construyeron suntuosos edificios para albergar las instituciones y los servicios, así como puentes y monumentos, y Dublín llegó a ser considerada una «capital en la sombra» de Londres. También culturalmente fue el siglo XVIII una época de esplendor para la ciudad, con la fundación de la Royal Dublin Society y la actividad de un selecto grupo de intelectuales entre los que destacan Jonathan Swift, Edmund Burke, Oliver Goldsmith o George Berkeley. Pero aun en estos sus años de mayor esplendor, Dublín sigue siendo en el fondo lo que fue desde sus inicios: un asentamiento colonial. Sus dos catedrales daban servicio a la fe de la minoría dominante (no existía catedral católica, y las iglesias de esta confesión no tenían campanarios por la prohibición expresa de propagar así su liturgia), los planes urbanísticos y los edificios representativos habían sido diseñados por técnicos ingleses, el gobierno municipal estaba en manos de una cerrada camarilla protestante, el comercio dominado por la comunidad angloirlandesa, el castillo era el centro del gobierno británico sobre toda la isla, y las calles, plazas y puentes principales llevaban los nombres de personalidades inglesas. La comunidad católica autóctona no contaba en la vida de la ciudad, y la elite angloirlandesa no podía evitar despreciarla por provinciana. Un curioso y significativo ejemplo de ello es el título de una de las Queries de Berkeley: «Sobre si un caballero que ha visto algo de mundo, y observado cómo viven los hombre en otros lugares, puede sentarse satisfecho en una fría, húmeda y sórdida vivienda, en mitad de un país desolado habitado por ladrones y mendigos».
Las diferencias, tanto económicas como sociales o culturales, entre las comunidades católica y protestante, no dejaron de aumentar. Las condiciones del campesinado empeoraron. De ahí que Dublín atrajera mucha inmigración rural. Pero dado su carácter casi exclusivo de centro administrativo, la ciudad difícilmente pudo absorber a estos inmigrantes. Se generaron así unos suburbios degradados, peores incluso que los de Londres o Liverpool. En ellos las condiciones de salubridad eran infames, las tasas de mortalidad altísimas –a mediados del siglo XIX la esperanza media de vida en Dublín era de veinte años–, el desempleo era la norma y el alcoholismo hacía estragos. El consumo masivo de whisky, que se inicia en la primera mitad del siglo XIX, llegó a estar tan extendido que las autoridades, para contrarrestarlo, fomentaron la creación de industrias cerveceras, una de ellas la emblemática Guinness, que significativamente se convertiría en la industria más importante, y casi única, de la ciudad.
Los inmigrantes, de confesión católica, hicieron que la balanza de la población de Dublín volviera a ser favorable a esta fe. Los católicos, no obstante, eran gravemente discriminados por las llamadas Leyes Penales, que entre otras cosas, privaban a los no anglicanos del derecho al voto, el acceso a puestos en la administración pública, el empleo en el ejército, la tenencia de armas de fuego, el desempeño de la enseñanza, el acceso al Trinity College –la universidad católica creada por Isabel I a imagen de las de Oxford y Cambridge–, e incluso el matrimonio con personas de confesión anglicana. Estas leyes irán siendo gradualmente revocadas gracias a la presión de dos fuerzas muy distintas: por un lado el propio Parlamento irlandés de la época –el llamado «Parlamento patriótico»–, cuyos miembros, aunque de confesión anglicana y descendencia inglesa, eran ya irlandeses de segunda o tercera generación, y por otro el primer movimiento abiertamente separatista y republicano, que bajo la inspiración de las revoluciones norteamericana y francesa agrupaba a una mayoría de católicos junto con una parte de la población angloirlandesa presbiteriana, e incluso a algunos anglicanos. La constitución formal del movimiento, bajo el significativo nombre de Society of United Irishmen –Sociedad de Irlandeses Unidos–, se produjo en 1791.
Los acontecimientos que se suceden a lo largo de la última década del siglo XVIII reflejan la profunda disgregación y discordia existentes en la sociedad irlandesa. Ante la creciente influencia y la progresiva radicalización de las posturas de la Sociedad de Irlandeses Unidos, el gobierno decretó su disolución, lo que lejos de colaborar a solucionar el problema, lo agravó. La Sociedad buscó entonces apoyo en la Francia revolucionaria. El planeado desembarco del ejército francés en 1796 para apoyar una rebelión nacionalista fracasó a causa del legendario «viento protestante» –el mismo que también habría impedido a los buques de la Armada Invencible arribar a la costa inglesa–. Sin la ayuda francesa, la rebelión fracasó, y su fracaso provocó una violenta reacción gubernamental.
Hacía ya tiempo que en el ámbito rural, y especialmente en el Úlster, los enfrentamientos de las comunidades católica y protestante habían generado unos grupos civiles armados de autodefensa compuestos por voluntarios y conocidos por llamativos nombres, como The Defenders, por parte católica, o el Yeomanry, o los Peep O’Day Boys (del que surgirá la hasta hoy activa Orden de Orange), por parte protestante. Tras el fracaso de la rebelión de 1796 el gobierno permitirá y fomentará que estas milicias armadas protestantes lancen una serie de ataques indiscriminados especialmente crueles contra propiedades católicas. Ante ello, la Sociedad de Irlandeses Unidos organizó una nueva insurrección a escala nacional en 1798. Aunque la rebelión no logró triunfar en Dublín a causa de los «informadores» gubernamentales –los famosos delatores, omnipresentes en la sociedad irlandesa del siglo XIX–, se extendió por todo el país antes de ser final y cruelmente sofocada.