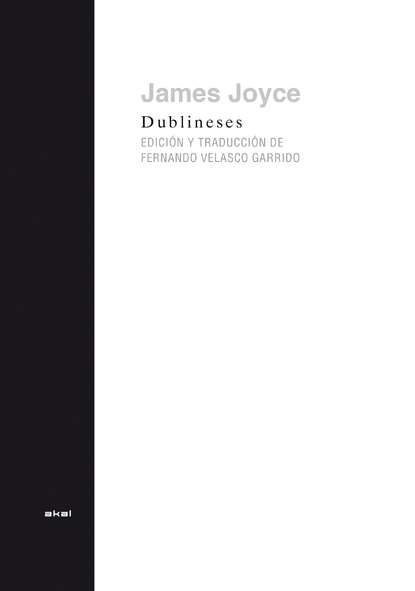- -
- 100%
- +
Las rebeliones de finales del siglo XVIII provocaron una radicalización a la defensiva de las fuerzas protestantes –los historiadores hablan de una orangeización–, pero también la asociación del nacionalismo irlandés con los grupos violentos de autodefensa. Entre la comunidad católica se extendió además una conciencia nacionalista que, apoyada en la revolucionaria idea de la soberanía popular, fue ganando terreno a todo lo largo de todo el siglo XIX hasta convertirse en la imparable idea de la moderna nación irlandesa, la fuerza dominante de la actividad social y política en la Irlanda del cambio de siglo.
Pero la consecuencia formal más importante de la rebelión de 1798 fue la desaparición del reino de Irlanda como tal. En 1801 el gobierno británico proclamó la Irish Act of Union, una ley por la que, en lugar de los reinos independientes de Gran Bretaña y de Irlanda, se creaba un único Estado: el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. La ley, emanada del Parlamento inglés, fue ratificada por el Parlamento irlandés en una curiosa votación en la que se suprimió a sí mismo y a su país como nación independiente.
La desaparición del Parlamento supuso un duro golpe para la ciudad de Dublín. La financiación que la capitalidad atraía desapareció de la noche a la mañana, y lo mismo ocurrió con la aristocracia y con la clase política que constituían la alta sociedad dublinesa, así como con los muchos sirvientes y una gran parte de los funcionarios que prestaban servicio al gobierno irlandés. El comercio y los servicios se resintieron y en pocos años las elegantes mansiones georgianas de la clase alta se convirtieron en casas de alquiler, ocupadas en el mejor de los casos por las familias católicas de clase media que protagonizan ahora la vida de la ciudad –las que aparecen en las obras de Joyce–, y en el peor, degenerando en barrios degradados –los infaustos tenements–, donde residían familias hacinadas en pequeños cuartos con deplorables condiciones de habitabilidad. La extensión de los mismos llegó a ser tal que hizo que las autoridades locales promulgaran medidas para evitar la sobrepoblación. La cuantificación del espacio mínimo habitable contenida en ellas, que permitía que hasta cinco adultos y tres niños vivieran en una estancia de cinco por cinco metros, no indica sino la gravedad del problema y la incapacidad de las autoridades para afrontarlo. Por otra parte, las nuevas elites de la ciudad, compuestas principalmente por profesionales liberales, optaron por abandonar el centro y trasladarse a varios suburbios residenciales de nueva creación, agudizando así el problema de la degradación de la ciudad.
La unión de Inglaterra e Irlanda prometía inicialmente una mejora de las condiciones de vida, y de hecho así fue en los primeros años. Entre otras cosas el nuevo marco legislativo establecía el libre comercio, lo que implicaba un acceso sin restricciones de los productos irlandeses no sólo a Inglaterra sino también a todo el Imperio británico. Pero la unión también establecía un porcentaje fijo del gasto común de ambos países, y este no estaba proporcionado a la capacidad recaudatoria de cada uno. El resultado fue un endeudamiento enorme de Irlanda, principalmente financiado por Inglaterra, que finalmente hubo que solucionar unificando las economías de ambas islas. Peor aún fue el impacto de la Revolución industrial inglesa. La poderosa industria británica ahogó a la incipiente irlandesa. Exceptuando el Úlster, todo el país, con Dublín a la cabeza, permaneció ajeno a la industrialización que se extendió por la mayor parte de Europa. Durante la primera mitad del siglo, y a pesar de un aumento de la población, tanto las rentas como el valor de la producción propia cayeron de manera continuada. A ello vino a sumarse, en 1845, la llamada Gran Hambruna de la Patata. Provocada por una plaga en el que casi era un monocultivo del que dependía la mayor parte de la población, afectó a las cosechas durante cuatro años seguidos, en dos de ellos perdiéndose en su totalidad. La consecuencias fueron terribles: produjo la muerte de más del 10 por 100 de la población –casi un millón de personas en total– y una emigración masiva y continuada, que en los cincuenta años posteriores redujo la población del país a la mitad.
La unión de ambos Estados había sido inicialmente bienvenida por la mayoría de la población católica, pero al poco, y bajo la presión de la mala marcha de la economía, se impusieron los sentimientos nacionalistas, y la opinión pública se inclinó mayoritariamente por su revocación. Como objetivo previo la oposición nacionalista se propuso la llamada emancipación católica, es decir, la abolición de la totalidad de las restricciones impuestas a esa comunidad. El mayor artífice del logro de esta fue Daniel O’Connell, considerado por muchos el padre de la Irlanda moderna. Aparte de ser determinante en la aprobación del Roman Catholic Relief Act de 1829 –la ley por la que al menos el sector más próspero de la población católica irlandesa podía equipararse en derechos con la población protestante–, desempeñó un importante papel en el aumento del poder de la Iglesia católica en Irlanda, que a partir de esos años queda unida a la causa nacionalista, ejerciendo una incuestionable autoridad moral que jugará ambiguamente con el rechazo de la violencia y las posturas radicales. O’Connell, que fue elegido posteriormente alcalde de Dublín –el primer alcalde católico de la ciudad desde la época de Jacobo II– se convertiría en uno de los políticos más famosos de Europa, admirado por figuras intelectuales de la altura de Goethe, Balzac o De Tocqueville.
A partir de ahí la causa nacionalista –y católica– pasó a defender como nuevo objetivo la recuperación del estatus de nación independiente. El propio O’Connell encabezó el movimiento, en principio a través de la llamada Repeal Association –Asociación para la Revocación–, de carácter conservador. Pero pronto surgió dentro de ella un grupo más radical conocido como Young Ireland, creado a semejanza de la Giovine Italia de Mazzini, aunque con un mayor acento en la cultura y en la lengua autóctona. El desastre de la gran hambruna de 1845 tuvo una influencia decisiva en la evolución del movimiento. La catástrofe fue muy mal gestionada por las autoridades, lo que minó la ya contestada legitimidad del gobierno británico. Esta terrible tragedia, unida a la inspiración de las revoluciones europeas de 1848, llevó al movimiento a un tímido intento de rebelión abortado por el gobierno británico, de nuevo gracias a confidentes infiltrados.
La Joven Irlanda será sustituida por dos nuevas asociaciones, la Irish Republican Brotherhood –Hermandad Republicana Irlandesa–, y la Fenian Brotherhood –el nombre proviene de las fianna, bandas guerreras independientes de la mitología irlandesa–. Ambas fueron fundadas en 1858 simultáneamente en Dublín y en Nueva York, que para entonces se había convertido en centro del numerosísimo e influyente exilio irlandés. Se trataba de organizaciones afines hasta el punto de confundirse. Sus miembros y simpatizantes eran conocidos genéricamente como fenianos, estaban organizados siguiendo el modelo de las sociedades secretas revolucionarias europeas y su objetivo era derrocar por la fuerza el gobierno británico en Irlanda. Su organización y métodos les enfrentaban teóricamente a la todopoderosa Iglesia católica y también a gran parte de la población. Aunque su presencia se hizo notar en la sociedad irlandesa de la segunda mitad del siglo XIX, su actividad se redujo prácticamente a un débil intento de insurrección en 1867. Un grupo ultra escindido de ellos cometió quince años más tarde el atentado conocido como «los asesinatos del parque Phoenix», en el que fueron acuchillados dos representantes del gobierno británico, cuyo impacto aún se sentía en la época en que se desarrollan los relatos de Joyce.
Frente a estos minoritarios grupos radicales, existía un movimiento moderado mucho más extendido. A diferencia de otros nacionalismos de la época, el nacionalismo irlandés tenía en la cámara de los comunes del Parlamento inglés –donde Irlanda poseía una amplia representación de aproximadamente una sexta parte de los diputados–, un cauce político para defender sus ideas. Los políticos que optaban por este cauce lo hacían bajo el indeterminadamente atractivo lema de Home Rule –‘gobierno de casa’, ‘gobierno de la tierra’, pero también ‘objetivo o meta de gobierno’–, y como el dirigente que encabezaba esta opción, Charles Stewart Parnell, pertenecían mayoritariamente a la ascendencia protestante angloirlandesa. Parnell era una figura extraordinariamente carismática. Muchos irlandeses vieron en él a la persona capaz de solucionar los problemas del país. El padre de James Joyce era acérrimo partidario suyo, y contagió su entusiasmo a su hijo, que a la muerte de Parnell, con sólo nueve años, compuso un largo poema laudatorio.
Desde muy joven Parnell se había interesado por el nacionalismo. Fue elegido parlamentario por la Home Rule League, y pronto se convirtió en la figura más destacada de la facción más radical de la misma, propugnando desde el primer momento un acercamiento al fenianismo. Su elección a la presidencia de la Land League –Liga Agraria–, fundada en 1879 para defender los intereses de los aparceros mediante una reforma agraria, le catapultó a la primera fila de la política. Su idea era que al abolir el latifundismo el gobierno inglés perdería apoyos, lo que constituiría un paso decisivo hacia la secesión, que era «el objetivo final al que todos los irlandeses aspiran: ninguno de nosotros estará satisfecho hasta haber destruido el último de los vínculos que nos unen a Inglaterra». El compromiso al que llegó con el gobierno inglés para la promulgación de la ley agraria, que supuso de hecho el fin del latifundismo, no satisfizo a todos, pero Parnell consiguió atraer a su causa a los fenianos moderados –los más radicales se dedicarían a colocar bombas en Inglaterra desde el exilio en Nueva York–, y aunque con ello perdió el apoyo de los propietarios angloirlandeses, logró cohesionar a la gran mayoría de las fuerzas nacionalistas, y bajo la nueva denominación de Irish Parlamentary Party obtuvo en las siguientes elecciones casi un 80 por 100 de los escaños irlandeses en el Parlamento de Westminster.
Su política pragmática obtuvo muchos apoyos, notablemente el del primer ministro liberal inglés William Gladstone, pero a pesar de ello no logró concretar resultado alguno antes de que un escándalo acabara con su carrera política. Parnell llevaba años manteniendo una relación adúltera con la esposa de uno de sus colaboradores, al que además había favorecido en alguna ocasión de manera arbitraria. Cuando el asunto salió a la luz se originó un gran escándalo. Gladstone, por entonces en la oposición, amenazó con retirar su apoyo al Home Rule si Parnell no renunciaba al liderazgo del partido irlandés. Este se negó a aceptar la intromisión inglesa, pero la disensión interna, reforzada por el rechazo de la jerarquía católica, que nunca había visto con buenos ojos a la figura de Parnell por su ascendencia protestante y su acercamiento a los fenianos, provocó la ruptura del partido.
En un primer momento la popularidad de Parnell aumentó enormemente, y a su regreso a Dublín fue recibido en loor de multitudes. Pero el mesiánico regreso fue también preludio de pasión. En poco tiempo el apoyo popular se volvió en su contra, su «comportamiento inmoral» le supuso la pérdida definitiva del apoyo de la Iglesia, de los periódicos y de los sectores más moderados. Los candidatos de su facción resultaron derrotados en varios comicios locales e incluso se generó un sentimiento «antiparnellita», que llegó a ser tan intenso que provocó que un exaltado le arrojara cal viva a los ojos durante un mitin, sin que afortunadamente lograra alcanzarle. Parnell, no obstante, siguió luchando por volver a ganarse el favor de la población, pero ya con la salud débil, menos de un año después de la escisión de su partido, tras dar un mitin bajo un aguacero, enfermó y murió.
Denostado sólo unos días antes, su funeral en Dublín fue un impresionante homenaje al que acudieron más de 200.000 personas. Como en otros casos parecidos, su figura se engrandeció enormemente tras su muerte, originándose una especie de culto al que empezaron a llamar «rey no coronado de Irlanda». El día de su fallecimiento –«el día de la hiedra» que da título a uno de los relatos– comenzó a conmemorarse sujetando a la solapa una hoja de hiedra, en recuerdo de la que envió a su funeral una mujer con una nota que decía que era el único tributo que podía permitirse. Los años posteriores a su fallecimiento, los del cambio de siglo, se conocen como el periodo post-Parnell, y fueron una época de un total estancamiento político. Es la época en la que se sitúan los relatos que componen Dublineses.
* * *
La sociedad de Dublín de finales de las últimas décadas del siglo XIX vivió anclada en lo que posteriormente se calificaría como un «sueño victoriano». La larga serie de fracasos políticos, incompetencias, rencillas internas, traiciones, intereses mezquinos, provocaron una desafección política y un escepticismo social que paralizó la vida de la ciudad. El predominio de las fuerzas políticas unionistas durante estos años se basa más en la apatía que en la participación ciudadana, mientras el movimiento nacionalista se concentró en la recuperación de la cultura autóctona, una recuperación, que como muchas otras de las que se producen en Europa a partir del romanticismo, no está exenta de artificialidad.
A finales del siglo XIX Dublín era una ciudad relativamente grande. El censo de 1901 arroja una población de doscientos 90.000 habitantes. De cualquier manera, era una ciudad abarcable, en la que andando desde el centro se llegaba a las afueras en menos de veinte minutos. La gente se conocía de vista y tenía una reputación pública, y no era infrecuente encontrarse con conocidos al andar por las calles. La transformación urbanística del siglo anterior había convertido Dublín en una ciudad de apariencia espaciosa, grandiosa incluso, con amplias avenidas, estatuas y monumentos, elegantes mansiones y edificios públicos de clásica factura, dos extensos parques, un río flanqueado de parisinos «muelles», con airosos puentes, dos canales que circunvalaban el casco urbano, un puerto marítimo de considerable actividad, y una extensa bahía que algunos llegaban a comparar con la de Nápoles. Ahora bien, su población estaba prácticamente estancada desde la década de 1840, y urbanística y arquitectónicamente no había tenido apenas desarrollo durante todo el siglo. Como centro administrativo su actividad había quedado muy reducida, y la industria situada en ella se limitaba a alguna pequeña destilería, una fábrica de papel, alguna imprenta y varias cerveceras. Su economía se basaba principalmente en el pequeño comercio, y el desempleo era altísimo. Dublín era además una de las ciudades europeas con más problemas de infraestructuras, higiene y marginalidad, y la única que a finales del siglo XIX no estaba al menos en vías de solucionarlos. Frente al auge de otras ciudades, que gracias a la industrialización y al esfuerzo de pensadores, filántropos y técnicos por mejorar las condiciones de vida experimentan en la época un crecimiento espectacular, Dublín queda estancada, inactiva. Joyce la calificaría de «una hemiplejia o parálisis que muchos consideran una ciudad». En el mismo periodo, ciudades como Mánchester, Leeds, Sheffield o Birmingham, que fue conocida en la época como la ciudad mejor gobernada del mundo, se trasforman de manera radical. Incluso en la propia Irlanda resulta espectacular la evolución de Belfast, que pasó de ser un centro rural con apenas 25.000 habitantes a principios del siglo XIX, a un siglo después constituir una pujante ciudad industrial de más de 350.000.
Si nos atemos a los testimonios de la época, lo primero que se percibía al llegar a Dublín era la pestilencia que emanaba del Liffey –el río que la cruza–, cuando no el del estiércol de caballo. En el río desembocaba en esta época directamente todo el alcantarillado de la ciudad, por lo que los habitantes, con habitual sorna irlandesa, se referían a él como «la cloaca máxima», y también como el «Estigia irlandés». El problema venía de lejos. Ya Jonathan Swift a mediados del siglo XVIII había denunciado que la corriente arrastraba «las sobras de las carnicerías, heces, tripas y sangre, cachorros de perro ahogados, malolientes aperos llenos de barro, gatos muertos y hojas de nabo». La insalubridad era tal, que algunas enfermedades se calificaban de «fiebres del Liffey». Pero los malos olores no provenían sólo del río o de las deposiciones de los caballos. Aún a finales del siglo XIX persistía la costumbre de arrojar las basuras a la calle, y lo que es peor, también orines y excrementos. La mayoría de las fincas sólo tenían letrinas comunes en el patio exterior, y eran muchas las personas que consideraban que su uso no era propio de mujeres decentes. A ello hay que añadir que hasta 1882 no existía sistema de recogida de basuras ni de mantenimiento de las letrinas comunales, y que los servicios de limpieza eran en proporción a la población, la mitad que los de Londres o Edimburgo. No es extraño que la expresión dear dirty Dublin –‘querida sucia Dublín’–, una ocurrencia de Sydney Owenson, lady Morgan (1781-1859), influyente escritora irlandesa, hiciera fortuna inmediatamente y quedara como seña de identidad de la ciudad. Al fin y al cabo, según algunas interpretaciones la palabra, dublín significa en irlandés ‘negra charca’.
Pero la miseria no era sólo material. Tras el decoro de la clase media, sus burguesas convenciones, existía un mundo de privilegios y servilismos, de hipocresías, indignidades y sumisiones, de prejuicios morales y perversiones, que era recatadamente mantenido oculto, como un inconfesable secreto que todo el mundo compartía. El propio James Joyce, al igual que muchos de sus compañeros de universidad, mantuvo durante toda su juventud una especie de doble vida, frecuentando casas de prostitución, embriagándose con frecuencia, y acudiendo a la vez a veladas sociales en casas de familias acomodadas en las que se cantaba y se tocaba el piano, y en las que los jóvenes, Joyce incluido, flirteaban con las señoritas sin que entre ellos se establecieran más que relaciones platónicas.
No resulta tan sorprendente, por tanto, que el libro encontrara dificultades para su publicación. La sordidez moral que asoma en los relatos de Dublineses, en la época es como si pasara desapercibida. Lo mismo ocurre, sorprendentemente con la pobreza material, que ni siquiera los políticos parecen advertir. Tanto la Land League como el partido parlamentario de Parnell la ignoran totalmente en sus campañas, y aunque la miseria es tan llamativa de puertas afuera que incluso el gobierno de Londres envía inspectores para evaluar la situación, apenas se pasa nunca del estadio de elaboración de encuestas e informes para abordar los problemas. La aceptación pasiva de este estado de cosas por parte de la población, de la que se decía que estaba tan acostumbrada a los malos olores que ni los percibía, da idea de la desidia reinante en Dublín en aquella época.
Resulta llamativa también la insistencia de los testimonios en describir la tristeza del ambiente. Las tiendas cerraban temprano y las calles quedaban inmediatamente vacías. Frente a los cuarenta teatros dramáticos y otros tantos musicales existentes en Londres, en Dublín había tres teatros dramáticos y dos musicales, y la afamada afición musical irlandesa languidecía añorando las grandes temporadas de ópera del pasado y la gloria de haber sido la ciudad en la que Händel había estrenado el Mesías. Las temporadas de ópera repetían una y otra vez los mismos programas interpretados por compañías de segunda fila, y no existía interés por la novedad –Wagner no es representado, y sin éxito, hasta después de 1900–. La conciencia de la decadencia en los gustos musicales de la ciudad hace que incluso se debatan seriamente sus causas, que se achacan al desplazamiento de la población culta a los suburbios, a la inexistencia de salas adecuadas y a la importación de los vulgares gustos populares ingleses. Más lógico es pensar que esa decadencia estuviera relacionada con la propia falta de vitalidad de la ciudad, en la que la carencia de oportunidades empuja a emigrar a la población con más talento y energía.
Lo cierto es que el desinterés por la cultura es general. A principios de siglo la negligencia de las autoridades locales hace que la ciudad desaproveche el legado de la extraordinaria colección de arte de un marchante local, que tras cederla durante unos años, y ante la reticencia de las autoridades locales para acondicionar una sede permanente para ella –única condición impuesta para el legado–, acabó donándola a la National Gallery de Londres. Yeats, que como Bernard Shaw y otros destacados irlandeses trató de hacer que el municipio aprovechara tan generosa oferta, dedicó un poema al frustrado mecenas de «la ciega e ignorante ciudad».
El episodio no es más que una más de las muestras del divorcio existente entre la elite intelectual, empeñada en el renacer de una Irlanda idealizada, y el pueblo llano, displicente y apático. La inmensa mayoría de la población veía todo tipo de manifestación cultural como algo que no le pertenecía. Su actividad social se reducía a reunirse en los pubs y a la ocasional asistencia a espectáculos de variedades. La vida de la ciudad era relajada, y estaba dominada por la holganza. La presión social era débil en comparación a lo habitual en la época victoriana, y aunque el enfrentamiento entre la población católica y la protestante, entre la irlandesa y la angloirlandesa, siempre estaba presente, este se resolvía a base de educación, y sobre todo con sorna. Los irlandeses son conocidos por su capacidad para no tomarse las cosas en serio, por burlarse hasta de lo más grave. Uno de los muchos chistes de la época, por ejemplo, cuenta de un suicida que va a un puente sobre el Liffey provisto de una cuerda, una botella de veneno y una pistola; hace un lazo a la cuerda, se lo coloca alrededor del cuello, ata el otro extremo a una farola, se sienta en la barandilla del puente con las piernas hacia fuera, se toma el veneno, se pone la pistola en la sien y dispara. Pero el disparo se desvía y rompe la cuerda, y al caer al río el hedor que el río despide le hace vomitar el veneno.
La figura tópica del irlandés resalta sobre todo su hospitalidad, pero también su fantasía, su poca fiabilidad y su servilismo. Bernard Shaw, nacido en Dublín, escribió una comedia sobre su país que tituló John Bull’s Other Island –La otra isla de John Bull (este personaje personifica Inglaterra de modo similar a como el tío Sam personifica a Estados Unidos)– en la que satiriza tanto el carácter irlandés como la visión inglesa del mismo. En ella uno de los personajes, una especie de prototipo del irlandés moderno, se define a sí mismo:
Mi padre quiere convertir el Canal de San Jorge en una frontera y alzar una bandera verde en College Green[1]; yo quiero que Galway quede a tres horas de Colchester y a veinticuatro de Nueva York. Yo quiero que Irlanda sea el intelecto y la imaginación de una gran comunidad de naciones, no una isla de Robinson Crusoe [...] Mi catolicismo es el catolicismo de Carlomagno o de Dante, cualificado por una gran cantidad de ciencia moderna.
Y también define al irlandés típico:
La imaginación de un irlandés nunca le deja en paz, nunca le convence, nunca le satisface; pero le hace no poder afrontar la realidad, ni negociar con ella, ni manipularla, ni vencerla: sólo puede desdeñar a los que lo hacen, y ser «agradable con los extraños», como una mujer de la calle que no vale para nada. Todo es soñar. Todo imaginación [...] Si deseas que se interese por Irlanda tienes que llamar a la infortunada isla Kathleen ni Hoolihan –legendaria personificación de Irlanda– y pretender que es una pequeña viejecita. Economiza en pensamiento, economiza en trabajo. Economiza en todo salvo imaginación, imaginación e imaginación; y la imaginación es una tortura tal que no se puede sobrellevar sin whisky [...] Cuando eres joven compartes la bebida con otros jóvenes, e intercambias historias indecentes con ellos; y como eres demasiado insustancial para poder ayudarlos o alentarlos, les tomas el pelo y te burlas y te guaseas porque no hacen las cosas que tú no eres capaz de hacer. Y todo el tiempo te ríes, ¡te ríes y te ríes! Un eterno escarnio, una envidia eterna, una eterna estupidez, un eterno fastidiar y vilipendiar y denigrar, hasta que cuando finalmente llegas a un país en el que las personas se toman las cosas con seriedad y dan respuesta seria a los problemas, les ridiculizas por no tener sentido del humor, y te pavoneas de tu propia ruindad como si esta te hiciera mejor que ellos.