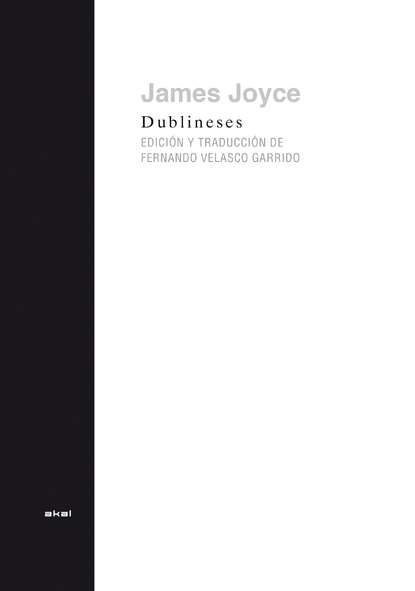- -
- 100%
- +
En esta época parece que la humanidad hubiera descubierto por primera vez el valor del progreso, como se hubiera embriagado con él. Es la época del up and up and up and on and on and on («arriba y arriba y arriba y adelante y adelante y adelante»), en frase del primer ministro británico Ramsay MacDonald. Lo mismo que la economía, la política sigue los dictados del liberalismo. Todos los países europeos, siguiendo la estela de las políticas que han hecho tan próspera a Gran Bretaña a lo largo del siglo, se rinden a esta ideología, reformando sus instituciones y consumando con ello la desaparición del viejo orden. El liberalismo decimonónico, bastante distinto del actual neoliberalismo, pretende acabar con el privilegio. La mezcla de derecho natural y utilitarismo que constituye su base promueve la movilidad social como premio al esfuerzo, la energía y la innovación, que consecuentemente se convierten en motor del progreso y del bienestar. De ahí el valor que se confiere a la educación. En materia económica el punto fundamental es la eliminación de aranceles y tasas, la liberalización del comercio, pero el liberalismo también se muestra muy beligerante con toda regulación gubernamental de la actividad económica, en especial de las relaciones laborales.
No todo son éxitos, sin embargo, en la política liberal. Sobre todo a partir de la última década del siglo XIX surgen problemas por la inflación de los precios al consumo, el desempleo provocado por la mecanización de las industrias, o la corrupción empresarial, que hacen que el movimiento obrero vaya adquiriendo cada vez más fuerza. Es de señalar que en muchas ciudades existía una auténtica discriminación social respecto a los obreros. La construcción de entradas y escaleras «de servicio» en los inmuebles de la burguesía es una evidente manifestación de ello, pero había otras más hirientes, como la prohibición de asistir a ciertos espectáculos, o incluso frecuentar los parques públicos. Ante esta situación los obreros se organizan creando una verdadera contracultura a base de asociaciones de mutua ayuda en las que se ofrecen recursos diversos, como bibliotecas, salas de reuniones, conferencias, cursos y publicaciones, mediante los cuales se pretende superar la situación de desamparo a la que la sociedad burguesa condena a los obreros, con sus secuelas de pobreza, suciedad, enfermedad y alcoholismo.
La extensión de los partidos socialistas, en los que se da una amplia gama, desde los más ortodoxos, que siguen la doctrina marxista del socialismo científico, hasta los más radicales, cercanos a los grupos anarquistas, muy activos especialmente a partir del cambio de siglo, provoca una inevitable reacción entre los dirigentes liberal-conservadores, que no tienen más opción que comenzar a plantearse medidas sociales, como seguros sanitarios o sistemas estatales de pensiones. El canciller Bismarck es, curiosamente, el primer político en promover un sistema de seguridad social a gran escala, y el propio concepto de estado del bienestar proviene de la noción alemana del Wohlfartstaat, una noción de aquella época, que más apropiado sería traducir como «estado de la prosperidad». Al asumir los Estados servicios como como los de correos, transporte, sanidad, beneficencia, además de la enseñanza, el estado liberal se convierte, un tanto contradictoriamente, en promotor de una centralización del gobierno con una fuerte maquinaria gubernamental.
* * *
También en el mundo de las ideas la producción es copiosísima y enormemente innovadora. Es un hecho incontestable que prácticamente todas las ideas básicas de la cultura del siglo XX se formularon antes de la Gran Guerra, y se puede afirmar que la innovación intelectual a lo largo de los sesenta o setenta años posteriores fue un simple desarrollo técnico de los conceptos y teorías elaborados en las dos o tres décadas anteriores a ella.
Los espectaculares avances en las ciencias básicas –algunas, como la genética tienen su origen en esta época–, suponen sin duda una nueva revolución científica. Esto resulta especialmente cierto en el campo de la física. En un periodo de veinte años, de 1895 a 1915, comenzando con el descubrimiento de los rayos X por Röntgen y culminando en la teoría general de la relatividad de Einstein, todo el edificio de la física newtoniana, considerado hasta entonces el más impresionante y seguro logro del pensamiento científico, fue puesto en duda y finalmente reemplazado por un nuevo modelo. Y lo mismo ocurre en el estudio del hombre y de la sociedad. Especialmente populares fueron los trabajos de Sigmund Freud, que publicó La interpretación de los sueños justo en el cambio de siglo. Pero el vuelco en la psicología que estos representaron tuvo un paralelo no menos importante en otras muchas disciplinas, que como ella experimentan una auténtica refundación. Tal es el caso, por ejemplo, de la antropología, con los estudios sobre mitos y rituales de James Frazer, cuya obra La rama dorada tendrá una extraordinaria influencia en todo el pensamiento posterior. Los trabajos de historia de Wilhelm Dilthey y los de sociología de Max Weber y Emile Durkheim suponen un vuelco equivalente en estos campos, con la superación de las tesis. Desmontan las tesis positivistas y deterministas sobre el comportamiento humano y social, y la demostración de que las creencias colectivas se basan en la interdependencia de los individuos, y que estos, al tratar de mejorar su situación personal, entran en conflicto con aquellas.
La filosofía también sufre una profunda transformación. Se abandona la construcción de grandes sistemas generales, y siguiendo la senda de Schopenhauer, la reflexión se orienta al estudio de la esencia del ser humano. Bergson estudia la percepción, la memoria y la intuición, y analiza las implicaciones resultantes de las teorías de Darwin, que también, en otro sentido, interpreta Herbert Spencer, considerado uno de los promotores del llamado darwinismo social. Este justifica las diferencias humanas malinterpretando el concepto de selección natural de Darwin, y tendrá un efecto muy negativo en la sociedad al fomentar actitudes elitistas y racistas que afectarán principalmente a la comunidad judía europea.
El positivismo, del que el darwinismo social puede considerarse una perversión, había tratado de remplazar la religión con una moralidad secular y universal de origen kantiano. Contra este concepto se reveló Friedrich Nietzsche, cuyos escritos, publicados entre 1871 y 1887, alcanzaron una inusitada popularidad. Según él, la moralidad kantiana era igual de opresiva que la cristiana, pues la igualdad requería que el bien del individuo se subordinara al bien de todos, por lo que el bien moral resultaba ser simplemente lo conveniente para la sociedad. La sociedad, en virtud de su propio interés, sometía al individuo mediante el miedo, y expulsaba o eliminaba a los que no se sometían. El individuo audaz debía negarse a someterse, negar que la moralidad fuera algo independiente de su propia voluntad, y tratar de generar sus propios valores morales.
Es fácil observar cómo el pensamiento está presidido por una tendencia al estudio del individuo, de su vida interior, lo que William James describió en una famosa analogía que tendría su corolario literario en la obra de Joyce: «Un río o arroyo son las metáforas por las que se describe con mayor naturalidad; de ahora en adelante, al referirnos a ella hablemos del flujo de pensamiento, o de conciencia, o de vida subjetiva». Ibsen, en Un enemigo del pueblo, da voz a estas tendencias al hacer que uno de los personajes exclame: «La mayoría nunca tiene razón. Yo tengo razón, yo y uno o dos individuos más como yo». A lo que añade más adelante: «La vida de una verdad normalmente constituida suele ser de unos diecisiete o dieciocho años, veinte como mucho. Raramente mayor». Acorde con ello es la recuperación a final de siglo de la obra de algunos pensadores de los inicios del mismo, como Søren Kierkegaard, uno de cuyos principales conceptos es el de «verdad como subjetividad», o como Max Stirner, que especialmente en Der Einzige und sein Eigentum [El individuo y su individualidad], publicada en 1845, proclama la supremacía absoluta del pensamiento subjetivo, y expone una especie de anarquismo individualista opuesto a toda restricción social, en el que el hombre habría de guiarse sólo por su propio entendimiento.
Debe también señalarse que simultáneamente a los avances científicos y a esta racionalización del estudio del ser humano se produce un auge de lo que el espíritu científico de la época llamó «fenómenos debatibles», es decir, creencias o saberes de tipo esotérico y ocultista. Fueron muchas las sociedades creadas en la época enfocadas a este tipo de estudios. En ellas existe una afinidad con las sociedades secretas del siglo XVIII y un especial interés en la cultura oriental y el misticismo. Destaca la Sociedad Teosófica, fundada en 1875 por Madame Blavatsky, que trata de investigar de manera rigurosa –siguiendo, curiosamente, el método científico– todo tipo de teorías y fenómenos místicos e irracionales, interesándose por fuentes de conocimiento orientales –védicas y budistas–, y también de la Grecia clásica o de la Cábala. La teosofía y movimientos afines tienen también un propósito reformista, aunque en lugar de centrarse en una transformación social, buscan la transformación individual como clave para el avance de la humanidad. Se oponen también a la visión positivista, en especial por la creencia en un ego cuya naturaleza puede modificarse mediante el ejercicio espiritual. Todo ello lleva a un interés por fenómenos como el hipnotismo, la telepatía y las experiencias alucinatorias, en el que coinciden con las nuevas tendencias de la psicología.
El aumento del nivel cultural, especialmente entre las capas más bajas de la población, es espectacular. La alfabetización llega a ser casi universal en Europa. Los Estados más avanzados reemplazan las antiguas instituciones de la Iglesia por otras dedicadas a la «instrucción secular y moral». Notablemente, los gobiernos liberales de Francia e Inglaterra invierten enormes sumas y esfuerzos en la creación de sistemas estatales de educación, pero también el conservador de Bismarck emprende una Kulturkampf con el objetivo de arrebatarle a la Iglesia católica la iniciativa en esta materia. Todas estas medidas hacen que esta sea una época de un auténtico esplendor educativo. En todos los países se construyen muchísimas escuelas, a veces con gran magnificencia para reflejar la importancia que se concede a la educación. Esta es llevada de una manera extremadamente solemne y disciplinada, con una estricta separación de sexos y formalidad en el trato. Consecuencia de ello es la proliferación de figuras de gran altura intelectual y con una amplitud de conocimientos que abarca un gran espectro cultural. Surgen así los que seguramente serán los últimos pensadores multidisciplinares, entre los que sin duda destaca el austriaco Ernst Mach, que siendo un físico teórico de elite, hizo importantes contribuciones a otros saberes como la psicología y a la filosofía del lenguaje.
También consecuentemente se produce un extraordinario auge de la lectura. Se calcula que más de la mitad de la población europea leía diariamente al menos un periódico. Durante los años del cambio de siglo las ventas de publicaciones se disparan, alcanzando cifras que incluso superan a las actuales. El constante aumento de publicaciones, basado en gran parte en la disminución de costes, tanto del papel como de las nuevas técnicas de impresión, afecta sobre todo a la prensa periódica. Esta agiliza enormemente la información mediante las agencias internacionales de noticias, que gracias al telégrafo y al teléfono transmiten los acontecimientos casi en tiempo real. La drástica reducción en los precios de venta va unida a un incremento descomunal de las tiradas y a una extraordinaria profusión de cabeceras. En París, por ejemplo, existían en 1914 setenta diarios, y uno de ellos, el Petit Journal, alcanzaba tiradas de más de un millón de ejemplares; y en Austria, dos décadas antes ya existían más de 1.800 publicaciones periódicas distintas, de las cuales alrededor de cien eran especializadas en temas científicos, y otras tantas en temas literarios o históricos.
* * *
La extensión de la cultura al grueso de la población tendrá sin embargo como inesperada consecuencia la aparición del fenómeno de la llamada cultura de masas, otra de las características más significativas de este periodo, que transformará radicalmente la propia cultura y su encaje en la sociedad. Así, en la literatura hay un verdadero auge de la novela de aventuras. Se trata de sencillas y fluidas historias publicadas en descuidadas ediciones baratas que buscan suscitar la emoción del lector o su asombro o sobresalto. Son historias de amores desdichados, de piratas, contrabandistas, atracadores, exploradores, vaqueros e indios, en las que aparecen personajes como Fantomas o Buffalo Bill, que protagonizan largas series de episodios publicados periodicamente. Pero también la novela intelectualmente más ambiciosa, a pesar de su alto precio, empieza a tener un público amplio, sobre todo a través de las bibliotecas, tanto públicas como comerciales.
La diferenciación entre una literatura popular y una más artísticamente ambiciosa se puede remontar como poco a los inicios del siglo XIX, pero el fenómeno que se produce a finales del mismo es de carácter nuevo. La diferenciación entre dos niveles artísticos es expresión de una especie de fractura en el mundo de la creación. Frente a un arte que sigue académicamente la tradición, buscando el beneplácito del público acomodado, cuidando de no subvertir sus valores ni de desafiar su capacidad de comprensión, surge otro que no se conforma con repetir fórmulas sacralizadas como clásicas, en las que sólo ve una convención, que no perpetúa tabús morales o sociales. En la conocida formulación de Ortega y Gasset, el arte nuevo
es impopular por esencia; más aún, es antipopular. Una obra por él engendrada produce en el público automáticamente un curioso efecto sociológico. Lo divide en dos porciones: una, mínima, formada por reducido número de personas que le son favorables; otra, mayoritaria, innumerable, que le es hostil.
La razón de esta hostilidad, según Ortega, es la incomprensión que el nuevo arte provoca:
Cuando a uno no le gusta una obra de arte, pero la ha comprendido, se siente superior a ella y no ha lugar a la irritación. Mas cuando el disgusto que la obra causa nace de que no se la ha entendido, queda el hombre como humillado, con una oscura conciencia de su inferioridad que necesita compensar mediante la indignada afirmación de sí mismo frente a la obra. El arte joven, con tan solo presentarse, obliga al buen burgués a sentirse tal y como es: un buen burgués incapaz de sacramentos artísticos, ciego y sordo a toda belleza pura.
Ortega escribió esto en 1924, diez años después de la publicación de Dublineses. Por entonces, las nuevas creaciones literarias habían clarificado mucho el panorama. En los años del cambio de siglo, el vanguardismo era mucho menos patente. No olvidemos que la gran revolución moderna de la pintura occidental se produce con el impresionismo, un estilo tan popular hoy en día que resulta muy difícil comprender el escándalo que provocó en su momento. Pero su impacto artístico y social en la década de 1870 no fue muy distinto del que causó Picasso con Las señoritas de Avignon treinta años después. Del mismo modo, la literatura del inicio de la modernidad no nos parece ahora tan innovadora si la vemos a la luz de Ulises, pero también en literatura el cambio es muy anterior a la paradigmática novela de Joyce. Y también menos radical. Lo mismo que es fácil ver una continuidad entre una gran parte del paisaje decimonónico –Corot, Daubigny, Constable– y el impresionista, las raíces de la vanguardia penetran profundamente en el realismo y en el simbolismo de la segunda mitad del XIX.
A finales de siglo autores como Zola, e incluso, con más razón, Flaubert, son considerados modernos. El inicio de la modernidad no es una brusca ruptura formal, y si lo es, como opina Roland Barthes, su inicio es bastante anterior al final del siglo: «Alrededor de 1850 [...] la escritura clásica se desintegró, y toda la literatura, desde Flaubert hasta el presente, se convirtió en la problemática de la lengua». Se trata de una afirmación muy reduccionista, sin duda. Más sensata a mi entender es la opinión que se limita a decir que la extraordinaria actividad creativa de las décadas anteriores a la Primera Guerra Mundial supuso un cambio cultural, incluso quizá al nivel de la conciencia, similar al Renacimiento, la Revolución científica o el Romanticismo. Los artistas y escritores de la época del cambio de siglo no pudieron ser ajenos al resto de la actividad de la época, sus creaciones fueron susceptibles a las tendencias, los cambios, los conflictos y las innovaciones de su entorno; participaron en ellos; lo extraordinario de estos les hizo reaccionar buscando nuevas y apropiadas formas, nuevos y apropiados lenguajes en los que expresarlos.
No parece este lugar adecuado para ocuparse de la polémica sobre si la modernidad supone una ruptura brusca en la tradición del arte occidental. Es innegable que aunque muchos de los rasgos distintivos de la misma los podemos encontrar en la historia de la literatura ya desde el mundo grecorromano, nunca hasta el siglo XIX la modernidad se había convertido en un valor en sí mismo, en una especie de imperativo ético –baste recordar el Il faut être absolument moderne de Rimbaud o el make it new de Ezra Pound o incluso la «revolución permanente» de Trotski–. De cualquier manera, lo importante, en su caso, es que efectivamente en los años del cambio de siglo mucha gente lo percibió así. Hay conciencia por un lado de estar desarrollando formas absolutamente nuevas de crear y de entender el universo, y son muchos los testimonios, que como el diálogo de Ibsen citado al inicio de esta introducción, dan noticia de la consolidación de un modo de hacer que a la parte más tradicional de la población le resultaba ajeno. Los testimonios del ambiente de novedad que se respiraba son muchos. El editor y periodista inglés Holbrook Jackson, por ejemplo, recordando la época, escribió:
La vida experimental transcurría en un torbellino de canción y dialéctica. Había ideas en el aire. Las cosas no eran lo que parecían, y se veían visiones. La década de 1890 fue la de los mil movimientos. La gente decía que era un periodo de transición, y estaban convencidos de que estaban pasando no sólo de un sistema social a otro, sino de una a otra moralidad, de una a otra cultura.
No hay que caer, no obstante, en el simplismo de pensar que la dicotomía modernidad-tradición ilustra toda la época. Aunque la oposición existiera, tanto entre el público como entre los creadores, la variedad y la riqueza de la creación literaria durante este periodo son extraordinariamente complejas, quizá más aún que las que se den en otras actividades, por muy fructíferas que, tal como hemos visto, hayan sido estas. En Francia el realismo –o naturalismo– sigue aún pujante, y lo mismo ocurre con el simbolismo, las dos tendencias que se dice forman la base de la vanguardia. Pero donde la literatura presenta una mayor actividad en las últimas décadas del siglo XIX es en los países escandinavos y en los del ámbito alemán. En los primeros descuellan las figuras de Ibsen y de Strindberg, que protagonizarán una auténtica renovación del drama europeo, mientras que en las regiones de habla alemana, sobre todo en Viena y Berlín, aunque también en Praga, se desarrollan movimientos culturales de extraordinaria riqueza. En Viena son años de verdadera ebullición en campos muy diversos, desde las artes plásticas hasta la física teórica, pasando por la música, la literatura y la filosofía, con figuras de la talla de Ludwig Wittgenstein, Ernst Mach, Sigmund Freud, Arnold Schoenberg o Hugo von Hoffmanstahl. En Berlín se da a partir de 1885 un movimiento literario en el que la obsesión por la modernidad alcanza un grado casi enfermizo. Curiosamente, con la misma celeridad que surge, el movimiento se agota en los primeros años del siglo XX, en los que empieza a ser contradictoriamente asimilado a lo anticuado, lo acomodaticio y lo burgués. Los principales protagonistas de este fulgurante movimiento, Paul Ernst, Gerhart Hauptmann o Arno Holz, apenas son recordados hoy en día.
La literatura inglesa de la época, hoy todavía muy popular, era, por contra, considerada entonces atrasada y pacata, sobre todo en relación con la francesa. Ezra Pound decía que la ausencia de sentimentalismo era algo dificilísimo de encontrar en ella, y Joyce llegó a calificarla de «hazmerreír de Europa». Los autores más destacados, o bien seguían la tradición victoriana, como Anthony Throllope o Thomas Hardy o George Meredith, o bien, como Samuel Butler o George Gissing, se acogían a los postulados del naturalismo francés, o bien optaban por la novela de género, gótica o de aventuras, como Bram Stoker, Conan Doyle o Rider Haggard.
Los reproches de Pound y de Joyce a la literatura inglesa son indicativos de la sensación de cambio de paradigma existente internacionalmente. El dominio del naturalismo y del positivismo se agota, lo mismo que los remanentes de romanticismo que todavía permanecen en la literatura simbolista y decadentista. La proliferación de las traducciones –en estos años se llegan a realizar por vez primera publicaciones simultáneas en idiomas diversos–, la rapidez con que se estrenan las novedades teatrales en las distintas capitales europeas, y la emigración cultural de artistas y autores, constituye una fertilización internacional de ideas que no sólo traspasa las fronteras nacionales, sino que genera una interrelación entre las distintas manifestaciones artísticas nunca experimentada hasta entonces.
Las grandes ciudades son, inevitablemente, focos de atracción, y en ellas se crea una nueva atmósfera que parece casi un caldo de cultivo para el desarrollo del nuevo pensamiento y el nuevo arte. Muchos artistas aspirantes acuden a ellas huyendo del provincianismo de sus lugares de origen. El propio Joyce, lo mismo que otros escritores irlandeses, buscará el estímulo intelectual que proporcionaban los cafés, las bibliotecas, las galerías y los cabarets de París, la ciudad que lidera la creación artística. Además de París, Berlín y Viena, y Londres, a las que habría que añadir San Petersburgo, acaparan la actividad cultural. Las ciudades periféricas, como Dublín van simplemente a la zaga de la cultura que se produce en esos centros. Dublín, de hecho, debía ser en cierto modo paradigma de provincialismo, pues Praga, otra ciudad esencialmente periférica, era conocida como «el Dublín del Este». El Renacimiento literario irlandés no deja de ser a nivel europeo un movimiento menor, marginal, carente de verdadera originalidad y de energía suficiente para destacar dentro del rico panorama literario de la época. Los escritores irlandeses en ciernes no ven futuro en la estrechez cultural de Dublín. George Moore, que de hecho participó activamente en el Renacimiento literario, es en ocasiones muy crítico con él. «Él nunca había creído en Renacimiento celta alguno», dice uno de sus personajes, que comparte muchos rasgos con el autor, «y todo lo que había oído hablar sobre las vidrieras y los renacimientos espirituales no le engañaba. “Que Gael desaparezca”, dijo. “Lo está haciendo muy bien. No interfiramos en su instinto. Su instinto es desaparecer en América”».
La narración en la que aparece este personaje, es la inicial de The Untilled Field, una colección de relatos aparecida en 1904, y aunque la historia resulta un tanto forzada, e inverosímil en ciertos aspectos, es muy ilustrativa del dilema con que se enfrentaba entonces cualquier artista irlandés al comenzar su carrera. El personaje que pronuncia la citada opinión es un escultor que desea exilarse para trabajar en Italia. Antes de irse recibe el encargo de realizar una estatua de la Virgen para una iglesia de Dublín. Para la estatua dice necesitar una modelo que pose al desnudo, y afirma que en Dublín no hay modelos que ofrezcan este servicio: «Una de las dos desafortunadas mujeres obesas de las que vivían los artistas irlandeses en los últimos siete años, estaba embarazada, y la otra se había marchado a Inglaterra». Cuando está a punto de renunciar al encargo, conoce a una joven de dieciséis años a la que, sin ninguna dificultad, convence de que pose desnuda para él. Cuando el modelo en barro del desnudo está terminado, alguien entra en su estudio y lo destruye. El escultor sospecha del sacerdote que le ha hecho el encargo. El día anterior a la destrucción había descubierto que la estatua de la Virgen era, por el momento, un desnudo, y aunque el escultor le había asegurado que «los escultores siempre usaban modelos y que incluso una figura vestida había que hacerla antes en desnudo», el sacerdote se había quejado de que «las tentaciones de la carne transpirarían a través de la ropa». Es más, el sacerdote había reconocido los rasgos de la modelo y esa misma noche había ido a hablar con el padre de la muchacha. El escultor, desesperado por la destrucción de su obra, descarga entonces su ira contra la Iglesia católica: «Todo es impuro en sus ojos, en sus impuros ojos, mientras que yo sólo vi en ti salvo encanto», le dice a su modelo: «Él [el sacerdote] se sintió ofendido por esas estilizadas y torneadas piernas, y le hubiera gustado maldecirlas; y la refinada forma de las caderas, esas bellas pequeñas caderas, y los pechos curvados como conchas, que tan bien modelé. Él es el que blasfema. Ellos blasfeman contra la vida... ¡Dios mío, qué cosa tan vil es la mente religiosa!».