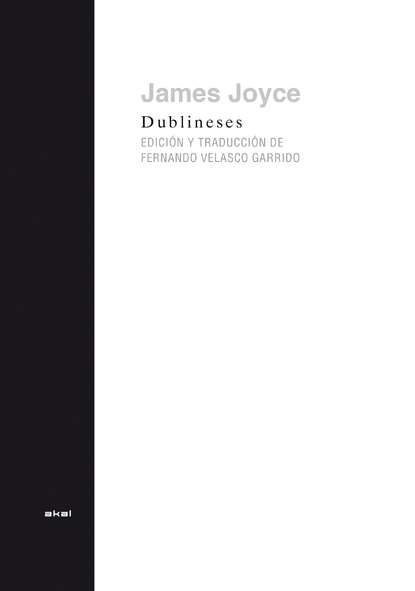- -
- 100%
- +
Finalmente los autores del destrozo resultan ser los dos hermanos menores de la modelo, que habiendo escuchado la conversación entre el sacerdote y el padre, y sin acabar de entender bien el problema, habían forzado la entrada del estudio y destruido la figura de barro. La alegoría resulta hasta demasiado evidente. La religión, mano a mano con la ignorancia, impiden el desarrollo artístico de Irlanda y obligan a emigrar a sus potenciales artistas.
Joyce era aún más crítico que Moore con el Renacimiento irlandés. Poco antes de exilarse lo denunció como acomodaticio y ramplón en un largo poema satírico titulado El Santo Oficio, en el que además arremetía contra todos y cada uno de los miembros del movimiento. El poema supone una sonora ruptura no sólo con el movimiento, sino con la propia Irlanda, que poco después abandonará para sólo regresar a ella de manera ocasional. De Dublín, Joyce decía que sufría de «hemiplejia de la voluntad» y que era «el centro de la parálisis», pero desde el exilio, toda su vida de escritor la dedicó a ella: «No creo que escritor alguno haya presentado todavía Dublín al mundo», diría al ofrecer Dublineses a una editorial. «Ha sido una capital de Europa durante miles de años, se supone que es la segunda ciudad del Imperio británico y es casi tres veces mayor que Venecia. Además [...] la expresión dublinés me parece a mí que conlleva cierto significado, y dudo que lo mismo pueda decirse de londinense o parisino».
Ezra Pound publicó una reseña de Dublineses. «Nos presenta Dublín como presumiblemente es», decía en ella. «No desciende a la farsa. No se sustenta en la caricatura dickensiana. Nos presenta las cosas como son, no sólo en Dublín, sino en todas las ciudades. Borrad los nombres locales y unas pocas alusiones específicamente locales, y unos pocos acontecimientos históricos del pasado, sustituidlos por unos pocos nombres, alusiones y acontecimientos locales distintos, y estas historias podrían volver a escribirse sobre cualquier ciudad». Y más adelante añade: «La buena escritura, la buena presentación, puede ser específicamente local, pero no debe depender de la localización». El mismo Joyce era también consciente de que sus historias podían ser tomadas como «una caricatura de Dublín». «Por lo que a mí respecta», diría, «yo escribo siempre sobre Dublín, porque si puedo llegar al corazón de Dublín, puedo llegar al corazón de todas las ciudades del mundo. En lo particular está contenido lo universal».
Ciertamente, como se ha dicho, al entrar en el mundo de Dublineses todos reconocemos nuestra «irlandesidad». Ahora bien, eso no quiere decir que las ciudades, sus habitantes y su vida, sean intercambiables, por muchas que sean sus similitudes materiales y culturales, sino que conocer una, cualquiera de ellas, con todas sus singularidades, nos aproxima a la esencia común a todas. Es evidente que las ciudades, por serlo, tienen una serie de características comunes, y que su población se asemeja. Tanto Pound como Joyce seguramente estaban deslumbrados por la ya comentada nueva vida urbana europea, por el nuevo cosmopolitismo. Pero es innegable que entre algunas ciudades las afinidades culturales serán mayores que entre otras. No creo que un lector europeo y uno, digamos, japonés, aprecien de igual manera un libro como Dublineses. La familiaridad de las costumbres influirá sin duda, si no en la comprensión o en la valoración, sí en el modo de apreciación del texto, en la emoción que este produzca.
A este respecto no puedo dejar de señalar la similitud de la sociedad que protagoniza Dublineses con la española de no hace tantos años. De hecho, y especialmente a través del catolicismo, siempre ha existido un nexo entre Irlanda y España. Galway, la ciudad donde se decía que se conservaban las más puras esencias irlandesas, era conocida como la «ciudad española» de Irlanda, y de sus habitantes se decía que eran de «tipo español», ya que existía la leyenda de que la ciudad había sido originalmente poblada por «descendientes de españoles».
A los que crecimos en la España de la dictadura del general Franco estos relatos nos resultan particularmente cercanos. Las ciudades españolas de aquel triste periodo de nuestra historia tenían bastante similitud con el Dublín del cambio de siglo. «¡Qué harto, harto, harto estoy de Dublín!», le escribió Joyce a su mujer durante una de las escasas visitas que hizo a la ciudad tras exilarse. «Es la ciudad del fracaso», decía, «del rencor y de la infelicidad. Estoy deseando estar lejos de ella». Muchos de los que la vivimos las ciudades franquistas podríamos haber suscrito esas palabras sustituyendo el nombre de Dublín por el de nuestra ciudad de residencia en aquella época.
Para todo lector los textos están condicionados por su propia experiencia, es algo inevitable. Si el lector está en condiciones de situarse históricamente, al menos un poco, en las coordenadas del texto, su comprensión del mismo será sin duda más amplia.
Mi intención en estas páginas ha sido la de acercar al lector castellano actual a la época y al corazón del Dublín de Joyce, sobre todo al lector que no vivió un tiempo en el que aquella ciudad no se diferenciaba mucho de la realidad española. Si lo he logrado en alguna medida, creo que le habré ayudado a apreciar mejor Dublineses como lo que Joyce dijo había sido su intención al escribirlo: «Un capítulo de la historia moral de mi país».

Imagen de la esquina de Earl Street con Sackville Street (actual O’Connell Street) de Dublín a principios del siglo XX.
[1] El Canal de San Jorge es el brazo de mar que separa Irlanda de Gales, la bandera verde era inicialmente la bandera independentista irlandesa, y College Green es uno de los principales parques de Dublín.
SOBRE LA PRESENTE EDICIÓN
Las ediciones críticas o eruditas se caracterizan entre otras cosas por presentar el texto en algo que se antoja muy difícil de establecer: la versión que el autor hubiera querido que se publicara. En el proceso de publicación de un texto literario es bastante común que este sufra modificaciones, aunque quizá más exacto hubiera sido expresar el verbo de la oración anterior en tiempo pasado, pues gracias a los avances tecnológicos y al aumento del respeto a la autoría, los textos literarios publicados seguramente van siendo ya desde hace tiempo cada vez más fieles a los originales. Sea como fuere, los textos de James Joyce resultan verdaderamente problemáticos. En la conclusión de esta edición he procurado resumir el complejo proceso de la publicación de Dublineses. Joyce hizo cuidadosas copias manuscritas de todos los relatos para enviárselos al editor, pero la primera edición, publicada por Grant Richards, fue compuesta a partir de unas pruebas de imprenta realizadas dos años antes para una edición de la editorial Maunsel & Co. que finalmente no vio la luz. Estas pruebas de imprenta estaban además parcialmente corregidas por Joyce, pero no contenían todas las rectificaciones que este había incorporado a aquella edición fallida, de la que se conserva una copia casi completa. Para complicar aún más las cosas, dos años más tarde de publicarse la edición de Grant Richards, Joyce la repasó y se dio cuenta de que el impresor había ignorado «unas doscientas» de las correcciones que él había hecho en las primeras pruebas de imprenta de la misma. Y para rematar el asunto, también se supo después que fueron ignoradas otras veintiocho correcciones adicionales que Joyce le envió al saber que no se le iba a permitir corregir las pruebas definitivas.
El asunto es incluso algo más complicado, pero le ahorro al lector algunas complejidades. El caso es que existen básicamente cuatro versiones «originales» de Dublineses: el texto publicado por Grant Richards, las pruebas de imprenta corregidas de esa misma edición –con las 200 correcciones no incorporadas–, las pruebas parcialmente corregidas de la frustrada edición de Maunsel & Co., y la copia en limpio manuscrita de Joyce. Además hay que tener en cuenta las veintiocho correcciones adicionales. Que yo sepa, hay dos ediciones críticas de Dublineses que tienen en cuenta todo este entramado textual para establecer su propio texto: la de Robert Scholes (The Viking Press, 1967) y la de Hans Walter Gabler y Walter Hettche (Ramdon House, 1993). Las diferencias entre ambas son muy pequeñas. Por ejemplo, en la de Scholes, en La casa de huéspedes se dice de un personaje que quiere obtener la separación matrimonial, «ella fue al cura», mientras que la de Gabler y Hettche corrige a «ella fue a los curas» –que ciertamente no es lo mismo–, o, algo más importante, en Los muertos la edición de estos últimos rescata una frase que, tal como ellos demuestran convincentemente, había desaparecido por error de la primera edición, y que Scholes no había descubierto. Se trata, además, de una frase ciertamente notable –«su ironía se agrió en sarcasmo»– que describe el estado de ánimo de Gabriel al percibir la lejanía espiritual de su mujer, a la que creía tan cercana. Resulta sospechoso que la supresión de una oración que parece tan necesaria, incluso estructuralmente, se le pasara por alto a Joyce en la corrección de las pruebas, pero quizá esto sólo sea indicio de la densidad del texto, que a veces da la impresión de ser tan preciso, eficaz y perfecto como un mecanismo de relojería.
Por otra parte, tanto la edición de Scholes como la de Gabler y Hettche modifican la introducción del diálogo mediante comillas de la primera edición, y emplean guiones siguiendo la práctica de Joyce en el manuscrito. Joyce detestaba las comillas, a las que llamaba «comas pervertidas», y opinaba que su uso para indicar el diálogo «resulta antiestético y da impresión de irrealidad, en resumen, un adefesio». A diferencia del castellano, en el que la convención de la marca del diálogo está tan arraigada que resulta difícil apartarse de ella, en inglés, aunque se sigue normalmente la práctica de entrecomillar los diálogos, la convención no es tan fija. No obstante, aunque Joyce solicitó expresamente esta modificación, el editor no cedió. Los guiones de las ediciones de referencia acercan formalmente el texto a la práctica usual del castellano, evitando la habitual restructuración de los diálogos en las traducciones.
Para la presente edición hice la primera versión castellana sobre el texto de Scholes, ya que por entonces no disponía del texto de Gabler y Hettche, pero las revisiones las he hecho siguiendo este. Considero que este texto es más completo y espero haber adoptado todas sus modificaciones en el proceso de revisión. De cualquier manera, muchas de las sutilezas textuales se pierden cuando se trata de hacer una versión del texto en otra lengua. En especial, el habla de muchos de los personajes refleja no sólo rasgos dialectales propios de Dublín, sino también giros y modismos que desgraciadamente son imposibles de reflejar en la traducción (por poner un ejemplo, la señora Kearney de Una madre dice «a foot she won’t put on that platform» y no lo que sería más usual, «she won’t put a foot on that platform»). Las traducciones no son más que aproximaciones al texto de partida, y aunque siempre será mejor aproximarse a un texto que a su vez haya tratado de acercarse lo más posible al que el autor hubiera querido publicar, nunca llegará el resultado final a ser más que una copia, realizada con otros materiales y con otras técnicas.
Es característico de Joyce no dar más información al lector de la que el relato requiere. Su narrador por muy impersonal que sea, nunca es un narrador omnisciente, y nunca proporciona toda la información que podría, porque habla desde un punto de vista particular que forma parte del propio relato. De ahí que la tarea del anotador resulte muy arriesgada, pues al proporcionar información al lector se puede arruinar el efecto buscado por el autor. Pero de otro lado, tanto la distancia temporal como las peculiaridades de la cultura irlandesa aconsejan informar de aspectos que de otra manera resultarían inútilmente incomprensibles o intrigantes, y desvirtuarían en otro sentido el relato. He procurado que estos aspectos sean los únicos recogidos en las notas. En la última sección del colofón se ofrece un comentario de cada uno de los relatos.
BIBLIOGRAFÍA
Las dos ediciones de Dublineses citadas en la sección anterior (J. Joyce, Dubliners, R. Scholes [ed.], Nueva York, The Viking Press, 1969, y J. Joyce, Dubliners, W. Gabbler y W. Hettche [eds.], Nueva York, Ramdon House, 1993) van acompañadas de útiles notas. Además de estas he consultado también las notas de otras dos ediciones: J. Joyce, Dubliners, J. Johnson (ed.), Oxford, Oxford University Press, 2000; J. Joyce, Dubliners. An Illustrated Edition, J. W. Jakson y B. McGinley (eds.), Nueva York, St. Martin Press, 1993, y las publicadas por el especialista D. Gifford, Joyce Annotated. Berkeley, University of California Press, 2.ª ed. rev. y aum., 1982.
La biografía fundamental de Joyce es: R. Ellmann, James Joyce, Oxford, Oxford University Press, nueva ed. rev., 1982. Además resulta muy útil la correspondencia: R. Ellmann (ed.), Selected Letters of James Joyce, Londres, Faber and Faber, 1975, y varios libros testimoniales entre los que destacan las memorias de su hermano: S. Joyce, My Brother’s Keeper, Nueva York, The Viking Press, 1958. Otros libros de memorias que describen el Dublín en que creció Joyce son: J. F. Byrne, Silent Years. An Autobiography with Memoirs of James Joyce and Our Island, Nueva York, Farrar, Straus and Young, 1953; M. Colum y P. Colum, Our Friend James Joyce, Nueva York, Doubleday & Company, 1958; O. St. John Gogarty, As I was Going Down Sackville Street, Melbourne, Penguin Books, 1954; O. St. John Gogarty, Tumbling in the Hay, Dublín, The O’Brien Press, 1966; y V. S. Pritchett, Dublin. A portrait, Londres, The Bodley Head, 1967. Y además he consultado: J. O’Brien, Dear, Dirty Dublin. A City in Distress, 1899-1916, Berkeley, University of California Press, 1982, que es un exhaustivo estudio sobre la ciudad en la época, y dos manuales de historia de Irlanda: R. Killenn, A Brief History of Ireland, Filadelfia, Running Press, 2012, y J. C. Beckett, The Making of Modern Ireland. 1603-1923, Londres, Faber and Faber, nueva ed., 1981.
La bibliografía referente a Dublineses es extensísima y está compuesta casi exclusivamente por artículos, los principales de ellos agrupados en varias compilaciones.
Avery, B., «Distant Music: Spund and the Dialogics of Satire in The Dead», James Joyce Quarterly 28, 1 (invierno 1991).
Beja, M., «Farrington the Scrivener: A Story of Dame Street», M. Beja y S. Benstock (eds.), Coping with Joyce: Essays in the Copenhagen Symposium, Columbus, Ohio State University Press, 1989.
—, «Bartleby and Schizophrenia», Massachusetts Review 19 (otoño 1978), pp. 558-568.
Bloom, H. (ed.), James Joyce’s Dubliners, Nueva York, Chelsea House Publishers, 1988.
Cheng, V. J., Joyce, Race and Empire, Nueva York, Cambridge University Press, 1995.
Deming, R., H., James Joyce. The Critical Heritage, Nueva York, Barnes & Noble, 1970.
Ehrlich, H., «Araby in context: The Splendid Bazaar, Irish Orientalism, and James Clarence Mangan», James Joyce Quaterly 35, 2-3 (invierno y primavera 1998), pp. 309-331.
Fairhall, J., «Big-Power Politics and Colonial Economics: The Gordon Bennett Cup Race and After the Race», James Joyce Quarterly 28, 2 (invierno 1991), pp. 387-397.
Garret, P. K., Twentieth Century Interpretations of Dubliners. A Collection of Critical Essays, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Prentice-Hall, 1968.
Goldberg, S. L., «The Artistry of Dubliners», en P. K. Garret (ed.), Twentieth Century Interpretations of Dubliners, Englewood Cliffs, Nueva Jersey, Pentice-Hall, 1968.
Hart, C., James Joyce’s Dubliners. Critical Essays, Londres, Faber and Faber, 1969.
Jackson, R., «The Open Closet in Dubliners: James Duffy’s Painful Case», James Joyce Journal 37, 1-2 (otoño 1999/invierno 2000), pp. 83-97.
Kenner, H., Dublin’s Joyce, Nueva York, Columbia University Press, 1987.
Levin, R. y Shattuck, C., «First Flight to Ithaca», Accent 4, 2 (invierno 1944), pp. 75-99.
Miller, J. E., «“O, She’s a Nice Lady!”: A Rereading of A Mother», James Joyce Quarterly 28, 1 (invierno 1991).
Norris, M., Suspicious Readings of James Joyce’s Dubliners, Filadelfia, University of Pennsylvania Press, 2003.
Reynolds, M. T., «The Dantean Design of Joyce’s Dubliners», en H. Bloom (ed.), James Joyce’s Dubliners, Nueva York, Chelsea House Publishers, 1988.
Scholles, R., «Counterparts and the Method of Dubliners», en C. Hart (ed.), James Joyce’s Dubliners. Critical Essays, Londres, Faber and Faber, 1969.
Senn, F., The Boarding House Seen as a Tale of Misdirection. James Joyce Quarterly 23, 4 (verano 1986), pp. 405-413.
Spoo, R., James Joyce and the Language of History, Oxford, Oxford University Press, 1995.
Stone, H., «Araby and the Writings of James Joyce», Antoich Review (otoño 1965).
Tindall, W. Y., A Reader’s Guide to James Joyce, Nueva York, The Noonday Press, 1959.
Waisbren, B. A. y Walzl, F. L., «Paresis and the Priest: James Joyce’s Symbolic Use of Syphilis in “The Sisters”», Annals of Internal Medicine 80 (junio 1974), pp. 758-762.
Wright, D. G., «Interactive Stories in Dubliners», Studies in Short Fiction 32 (1995), pp. 285-293.
DUBLINESES
LAS HERMANAS[1]
Esta vez no hubo esperanza para él: fue el tercer ataque. Noche tras noche había yo pasado delante de la casa (era época de vacaciones) y escrutado el rectángulo iluminado de la ventana: y noche tras noche lo había encontrado alumbrado de igual modo, leve y uniformemente. Si hubiera muerto, pensaba yo, vería un reflejo de velas en la persiana cerrada, pues sabía que en la cabecera de un muerto había que colocar dos velas. «No me queda mucho en este mundo», me había dicho él muchas veces: y yo había considerado ociosas sus palabras. Ahora sabía que eran ciertas. Cada noche, al observar la ventana me susurraba a mí mismo la palabra parálisis[2]. Siempre había sonado extraña en mis oídos, como la palabra gnomon en Euclides y la palabra simonía en el catecismo[3]. Pero ahora me sonaba como el nombre de un maléfico y pecaminoso ser. Me daba muchísimo miedo, y sin embargo anhelaba acercarme más y observar su mortífera obra.
Cuando bajé a cenar el viejo Cotter[4] estaba sentado junto al fuego, fumando. Mientras mi tía me servía el stirabout[5], dijo como si volviera a un comentario suyo previo:
—No, yo no diría que fuera exactamente... pero había algo raro... había algo turbio en él. Les diré mi opinión...
Se puso a fumar su pipa, sin duda ordenando mentalmente su opinión. ¡Necio viejo cargante! Al principio, al conocerle, cuando hablaba de flemas y de culebras[6], solía resultar bastante interesante; pero pronto me cansé de él y de sus inacabables historias sobre la destilería.
—Tengo mi propia teoría –dijo–. Creo que era uno de esos... casos peculiares... Aunque es difícil decirlo...
Volvió a darle bocanadas a la pipa sin exponernos su teoría. Mi tío vio que yo me había quedado mirando y dijo:
—Bueno, lo vas a sentir, pero tu anciano amigo nos ha dejado.
—¿Quién? –dije yo.
—El padre Flynn.
—¿Ha muerto?
—Aquí el señor Cotter nos lo acaba de decir. Pasaba junto a la casa.
Sabía que me observaban, así que continué comiendo como si las noticias no me interesasen. Mi tío le explicó al viejo Cotter:
—El chaval y él eran grandes amigos. El buen hombre le enseñó muchas cosas, no se crea; y dicen que le tenía en gran estima.
—Dios tenga piedad de su alma –dijo devotamente mi tía.
El viejo Cotter me miró un rato. Sentí que sus negros y relucientes ojillos me examinaban, pero no le iba a dar el gusto de levantar la vista del plato. Volvió a su pipa y finalmente escupió groseramente en la chimenea.
—No me gustaría que mis hijos –dijo– tuvieran mucho trato con un hombre como ese.
—¿Qué quiere decir, señor Cotter? –preguntó mi tía.
—Lo que quiero decir –dijo el viejo Cotter– es que es malo para los niños. A mí me parece que hay que dejar que un chaval juegue y corretee con chavales de su misma edad, y no que esté... ¿Tengo razón, Jack?
—Esos también son mis principios –dijo mi tío–. Que aprenda a defender su rincón. Eso es lo que estoy diciéndole siempre a ese rosacruz de ahí[7]: haz ejercicio. Vaya, cuando yo era un crío, todas y cada una de las mañanas me daba un baño frío, fuera invierno o verano. Y eso es lo que ahora me mantiene. La educación está muy bien y es muy espléndida... Al señor Cotter le gustaría probar esa pierna de añojo –añadió dirigiéndose a mi tía.
—No, no, no para mí –dijo el viejo Cotter.
Mi tía trajo el plato de la fresquera y lo puso en la mesa.
—¿Pero por qué piensa que no es bueno para los niños, señor Cotter? –preguntó.
—Es malo para los niños –dijo el viejo Cotter– por lo impresionables que son sus mentes. Cuando los niños ven cosas como esas, pues, produce un efecto...
Me llené la boca de stirabout por temor a expresar mi rabia. ¡Cargante viejo imbécil de nariz colorada!
Era tarde cuando me dormí. Aunque estaba resentido con el viejo Cotter por referirse a mí como a un niño, le daba vueltas a la cabeza para sacarle significado a sus frases inacabadas. En la oscuridad de mi habitación me imaginaba que volvía a ver el grave rostro gris del paralítico. Me tapé la cabeza con las sábanas y traté de pensar en la Navidad. Pero el rostro gris aún me seguía. Murmuraba; y comprendí que deseaba confesar algo. Sentí mi alma retirarse a una región grata y licenciosa; y allí de nuevo lo encontré esperándome. Comenzó a confesárseme en un murmullo y yo me preguntaba por qué sonreía sin cesar y por qué los labios estaban tan húmedos de baba. Pero entonces recordé que había muerto de parálisis y sentí que yo también sonreía levemente, como para absolver lo simoníaco de su pecado.
A la mañana siguiente después de desayunar fui a ver la casita de Great Britain Street[8]. Era una tienda sin pretensiones registrada bajo el impreciso nombre de Pañería. La pañería consistía principalmente en patucos y paraguas; y en días normales solía haber un cartel colgado en el escaparate que decía: Se retelan paraguas. Ahora no se veía cartel alguno, pues los cierres estaban echados. Un ramo de pésame estaba atado al llamador con una cinta. Dos mujeres humildes y un repartidor de telegramas estaban leyendo la tarjeta sujeta al ramo. Yo también me acerqué y leí:
1.º de julio de 1895[9]
El reverendo James Flynn (antes de la iglesia de Santa Catalina,
en Meath Street), a la edad de sesenta y cinco años.
R.I.P.
La lectura de la tarjeta me convenció de que estaba muerto y sentirme desorientado me inquietó. De no haber estado muerto, yo habría ido a verle a la pequeña habitación oscura detrás de la tienda sentado en su sillón junto al fuego, casi asfixiado con su gabán. Es posible que mi tía me hubiera dado un paquete de High Toast[10] para él y que este obsequio le hubiera espabilado de su aturdido letargo. Siempre era yo el que vaciaba el paquete en su caja negra de rapé, pues sus manos temblaban demasiado para permitirle hacerlo sin derramar la mitad por el suelo. Incluso al llevarse la gran mano temblorosa a la nariz, pequeñas nubecillas del tabaco se escurrían entre sus dedos sobre la pechera del gabán. Puede que fueran estas constantes duchas de rapé las que conferían a su antigua vestimenta eclesiástica el aspecto verdoso que tenía, pues el pañuelo rojo[11] con el que trataba de cepillar las partículas caídas, ennegrecido como siempre lo estaba por las manchas de rapé de una semana, resultaba bastante ineficaz.
Deseaba entrar y verlo, pero no tuve valor para llamar. Me alejé lentamente por la acera del sol, leyéndome todos los carteles de teatro de los escaparates según iba. Me resultaba extraño que ni yo ni el día pareciéramos estar de luto, e incluso me sentí molesto al descubrir en mí mismo una sensación de libertad, como si su muerte me hubiera liberado de algo. Esto me chocaba, pues como había dicho la noche anterior mi tío, él me había enseñado mucho. Había estudiado en el colegio irlandés de Roma y me había enseñado a pronunciar el latín correctamente[12]. Me había contado historias sobre las catacumbas y sobre Napoleón Bonaparte[13], y me había explicado el significado de las distintas ceremonias de la misa y de las distintas prendas que viste el sacerdote. A veces se había entretenido planteándome preguntas difíciles, preguntándome lo que se debía hacer en ciertas circunstancias o si tal o tal pecado era mortal o venial o sólo una falta. Sus preguntas me mostraron lo complejos y misteriosos que eran ciertos ritos sacramentales de la Iglesia que yo siempre había considerado actos de lo más simple. Las obligaciones del sacerdote respecto a la eucaristía y al secreto del confesionario me parecían tan graves que me asombraba que alguien hubiera llegado a reunir en sí el valor para aceptarlas; y no me sorprendió que me contara que los padres de la Iglesia habían escrito libros, tan gruesos como la guía de teléfonos, y con una letra tan apretada como la de las reseñas judiciales del periódico, en los que se elucidaban todas estas intrincadas cuestiones. A menudo, cuando pensaba en ello no encontraba contestación o sólo una muy inocente y titubeante ante la cual él solía sonreír y asentir dos o tres veces con la cabeza. A veces me repasaba las respuestas de la misa que me había hecho aprender de memoria; y mientras yo contestaba como un rezo, solía sonreír pensativamente y asentir con la cabeza, metiéndose de vez en cuando enormes pulgaradas de rapé alternativamente en uno y otro de los orificios nasales. Cuando sonreía solía descubrir sus grandes dientes descoloridos y dejar la lengua sobre el labio inferior[14], un hábito que había hecho que me sintiera incómodo al inicio de nuestra relación antes de que le conociera bien.