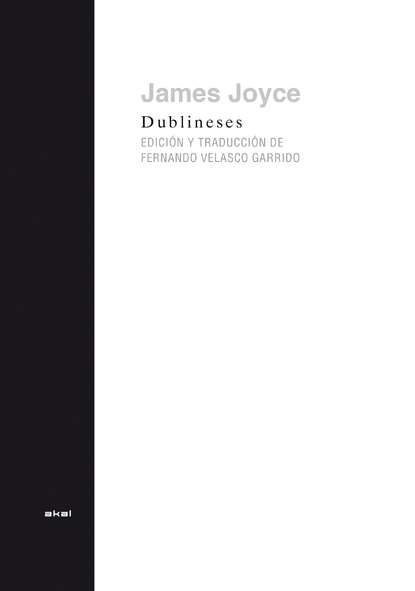- -
- 100%
- +
Cruzamos el Liffey en el ferri, abonando el peaje para que nos transportaran junto a dos trabajadores y un pequeño judío con una maleta. Estuvimos serios hasta de solemnidad, aunque durante el corto trayecto hubo un momento en que cruzamos la mirada y nos reímos. Cuando desembarcamos nos quedamos viendo la descarga del buque de tres palos que habíamos observado desde el otro muelle. Uno que estaba allí mirando dijo que era un buque noruego. Yo fui a la popa y traté de descifrar el letrero que había, pero como no lo logré, volví y me puse a examinar a los marineros extranjeros para ver si alguno de ellos tenía los ojos verdes[17], pues tenía cierta confusa idea... Los ojos de los marineros eran azules y grises e incluso negros. El único marinero cuyos ojos habría podido decirse que eran verdes era un tipo alto que entretenía a la gente que había en el muelle gritando alegremente cada vez que las planchas caían:
—¡Vale! ¡Vale!
Cuando nos cansamos de este espectáculo fuimos internándonos lentamente hacia Ringsend. El día se había puesto bochornoso, y en los escaparates de las tiendas de comestibles había galletas revenidas amarilleándose. Compramos chocolate y unas galletas que nos comimos diligentemente mientras andábamos por las míseras calles donde viven las familias de los pescadores. No pudimos encontrar una lechería[18], así que fuimos a un colmado y compramos una botella de zumo de frambuesa cada uno. Reanimados así, Mahony persiguió a un gato por un callejón, pero el gato escapó a un descampado. Los dos estábamos bastante cansados y cuando llegamos al descampado fuimos inmediatamente a un terraplén desde cuya cresta podíamos ver el Dodder[19].
Era demasiado tarde y estábamos demasiado cansados para llevar a cabo nuestro proyecto de acercarnos a Pigeon House. Si no estábamos en casa antes de las cuatro nuestra aventura se descubriría. Mahony miraba con pesar su tirador y para que recuperara algo la alegría tuve que proponer que fuéramos a casa en tren[20]. El sol se escondió tras unas nubes y nos dejó con nuestros hastiados pensamientos y las migas de nuestras provisiones.
No había nadie salvo nosotros en el descampado. Tras permanecer un rato tumbados en el terraplén sin hablar, vi a un tipo que se acercaba desde la parte más lejana del descampado. Le observé perezosamente a la vez que chupaba uno de esos tallos verdes con los que las chicas dicen la fortuna[21]. Venía con lentitud junto al terraplén. Caminaba con una mano en la cadera y en la otra sostenía un bastón con el que tocaba levemente la hierba. Iba desastradamente vestido con un traje negro verdoso y llevaba lo que llamábamos un sombrero jerry de copa alta[22]. Parecía ser bastante viejo, pues su bigote era color gris ceniza. Cuando pasó a nuestros pies alzó rápidamente la mirada hacia nosotros y luego continuó su camino. Le seguimos con la vista y cuando se había alejado unos cincuenta pasos vimos que se daba la vuelta y volvía sobre sus pasos. Siempre golpeando levemente el suelo con el bastón, caminó hacia nosotros muy lentamente, con una lentitud tal que pensé que estaba buscando algo entre la hierba.
Cuando llegó a nuestra altura se detuvo y nos dio los buenos días. Le contestamos y se sentó junto a nosotros en la pendiente con lentitud y extremando el cuidado. Empezó a hablar del tiempo, dijo que haría un verano muy cálido y añadió que las estaciones habían cambiado mucho desde que él era chaval... hacía ya mucho tiempo. Dijo que la época mejor de la vida de uno era sin duda la época de colegial y que daría todo por volver a ser joven. Mientras expresaba estos sentimientos que nos aburrían un poco estuvimos callados. Entonces se puso a hablar del colegio y de libros. Nos preguntó si habíamos leído la poesía de Thomas Moore o las obras de sir Walter Scott y lord Lytton[23]. Yo fingí haber leído todos los libros que mencionó de modo que finalmente dijo:
—Ah, veo que eres un ratón de biblioteca, como yo. Pero –añadió señalando a Mahony, que nos observaba con los ojos muy abiertos– él es diferente; a él lo que le van son los juegos.
Dijo que en su casa tenía todas las obras de sir Walter Scott y todas las obras de lord Lytton y que nunca se cansaba de leerlas. Había, desde luego, dijo, algunas obras de lord Lytton que los chicos no podían leer. Mahony preguntó por qué los chicos no podían leerlas... una pregunta que me incomodó y me apesadumbró, pues temí que el hombre pensara que yo era tan estúpido como Mahony. Sin embargo, el hombre se limitó a sonreír. Vi que tenía grandes huecos en la boca entre los amarillos dientes. Entonces nos preguntó cuál de los dos tenía más novias. Mahony mencionó sin darle importancia que él tenía tres ninfas[24]. El hombre me preguntó cuántas tenía yo. Contesté que no tenía ninguna. No me creyó y dijo que estaba seguro de que tenía que tener una. Yo me quedé callado.
—Díganos –le dijo Mahony con descaro– cuántas tiene usted.
El hombre sonrió como antes y dijo que cuando él tenía nuestra edad tenía montones de novias.
—Todo muchacho –dijo– tiene una novieta.
Su actitud sobre este punto me chocó, me pareció extrañamente liberal para un hombre de su edad. En mi interior pensé que lo que decía de los muchachos y las novias era razonable. Pero no me gustaban las palabras en su boca y me pregunté por qué se había estremecido una o dos veces como si temiera algo o hubiera sentido un frío repentino. Cuando continuó noté que tenía buen acento[25]. Empezó a hablarnos de chicas, diciéndonos lo bonito y suave que tenían el pelo y lo suaves que eran sus manos y que, aunque no se supiera, no todas las chicas eran tan buenas como parecían ser. No había nada, dijo, que le gustara más que mirar a una guapa jovencita, a sus bonitas manos blancas y a su bonito pelo suave. Me daba la impresión de estar repitiendo algo aprendido de memoria o de que, hipnotizada por algunas de las palabras de su propio discurso, su mente diera vueltas lentamente una y otra vez alrededor en una misma órbita. A veces hablaba como si simplemente estuviera aludiendo a un hecho que todos conocieran, y a veces bajaba la voz y hablaba misteriosamente como si nos estuviera diciendo algo secreto que no quisiera que otros escucharan. Repetía las frases una y otra vez, variándolas y rodeándolas con su monótona voz. Yo seguía mirando la parte inferior de la pendiente, escuchándole.
Tras un buen rato su monólogo se cesó. Se levantó lentamente y dijo que tenía que dejarnos un minuto más o menos, unos minutos, y sin cambiar mi vista de dirección le vi alejarse andando despacio hacia el extremo más cercano del descampado. Cuando se marchó nos quedamos callados. Tras un silencio de unos minutos escuché a Mahony exclamar:
—¡Vaya! ¡Mira lo que está haciendo!
Como yo ni contestaba ni alzaba los ojos, Mahony volvió a exclamar:
—Vaya... ¡Es un viejo lila![26].
—En caso de que nos pregunte los nombres –dije yo–, tú eres Murphy y yo Smith.
No nos dijimos nada más. Todavía estaba sopesando si irme o quedarme cuando el tipo volvió y se sentó de nuevo entre nosotros. Apenas se había sentado cuando Mahony, al ver el gato que se le había escapado, se levantó y le persiguió campo a través. El hombre y yo observamos la persecución. El gato volvió a escaparse y Mahony empezó a tirar piedras a la pared a la que el gato había trepado. Dejando aquello, empezó a ir de un lado a otro sin rumbo fijo en la parte más alejada del descampado.
Tras una pausa el tipo me habló. Dijo que mi amigo era un chaval muy rudo y preguntó si le azotaban a menudo en el colegio. Yo iba a contestar indignado que nosotros no éramos chicos de colegio público a los que azotaban, como él decía; pero me quedé callado. Empezó a hablar sobre el tema del castigo a los niños. Su mente, como hipnotizada otra vez por su discurso, parecía moverse en círculos lentamente una y otra vez alrededor de su nuevo centro. Dijo que cuando los chicos eran de esa clase debían ser azotados y bien azotados. Cuando un muchacho era rudo y rebelde nada le venía bien salvo unos buenos y sanos azotes. Un golpe en la mano o un cachete no servían de nada: lo que necesitaba era unos buenos azotes en caliente. Esta opinión me sorprendió e involuntariamente alcé la vista hacia su rostro. Al hacerlo me topé con la mirada de un par de ojos color verde botella que me observaban por debajo de una frente fruncida. Volví a apartar los ojos.
El tipo continuó su monólogo. Parecía haber olvidado su reciente liberalismo. Dijo que si alguna vez encontraba a un chaval que hablara con chicas o que tuviera novia le azotaría y le azotaría; y que eso le enseñaría a no ir hablando con chicas. Y si un chaval tenía novia y mentía al respecto, entonces le daría una azotaina como la que ningún chaval jamás hubiera recibido en este mundo. Dijo que en este mundo nada le gustaría tanto como hacer eso. Me describió la forma en la que azotaría a ese chaval como si me estuviera descubriendo un complicado misterio. Aquello le encantaría, dijo, más que nada en este mundo; y su voz, mientras me guiaba monótonamente a través del misterio, se hizo casi afectiva y pareció rogarme que le entendiera.
Esperé a que el monólogo cesara otra vez. Entonces me levanté bruscamente. Para evitar que se me notara mi agitación me demoré unos instantes haciendo como que me ajustaba el zapato y entonces, diciendo que tenía que marcharme, le deseé buenos días. Subí por la pendiente con calma, pero el corazón me latía con rapidez del temor a que me cogiera por los tobillos. Cuando llegué arriba de la pendiente me di la vuelta y, sin mirarle, llamé con fuerza campo a través:
—¡Murphy!
Mi voz tenía un acento de forzada valentía y me avergoncé de mi mezquina estratagema. Tuve que gritar el nombre de nuevo antes de que Mahony me viera y respondiera mi grito. ¡Cómo me latía el corazón cuando vino hacía mí por el descampado! Corría como si viniera a socorrerme. Y yo estaba arrepentido; pues en el fondo siempre le había menospreciado un poco.
[1] The Union Jack, Pluck y The Halfpenny Marvel. Tres revistas populares para niños publicadas en Inglaterra por Alfred C. Harmsworth, propietario también de The Times. Se anunciaban como publicaciones que en lugar del sensacionalismo de los Penny Dreadfuls (novelas baratas) ofrecían historias instructivas de aventuras de marineros, soldados, bomberos, exploradores, detectives, etcétera.
[2] a misa de ocho en Gardiner Street. La asistencia diaria a misa no era algo excepcional en el Dublín de finales del siglo XIX. La iglesia es la jesuítica de San Francisco Javier, lo cual indica que la familia era de clase media-alta, lo mismo que el colegio, también jesuita, al que enviaban a sus hijos.
[3] Apenas había el día amanecido... La oración parece ser el inicio de un pasaje de De Bello Gallico de Julio César, el texto estándar para el nivel intermedio de aprendizaje del latín.
[4] chicos del colegio público. La escuela pública irlandesa –National School–, teóricamente destinada tanto a hijos de católicos como de protestantes, tenía un plan de estudios diseñado desde la perspectiva inglesa y protestante, y muchos irlandeses la consideraban parte de la estrategia británica para controlar Irlanda. Por el contrario, la escuela a la que asiste el narrador es aparentemente un colegio de educación católica, regido por jesuitas, como lo fueron los dos en los que estudió Joyce.
[5] una de mis conciencias. Nadie que yo sepa ha explicado la peculiaridad de un narrador que posee varias conciencias.
[6] Pigeon House. No es un palomar (el nombre parece provenir de un tal John Pigeon o John Pidgeon, que fue asesinado allí en el siglo XVIII), sino un edificio que inicialmente fue un cuartel, luego una estación eléctrica y finalmente una posada. El recorrido planeado es un rodeo para mantenerse, como el narrador dice más adelante, «lejos de la vista de la gente». Les lleva desde el puente de Newcomen (Canal Bridge es el nombre popular), dando un rodeo por el malecón de East Wall Road (Wharf Road es también nombre popular), cruzando el Liffey en una de las barcas que lo cruzaban entonces, para seguir la orilla de la bahía hasta Pigeon House.
[7] pozo de la ceniza. Un hoyo en el que se arrojaban los restos de la chimenea y el fogón. En 1906 Joyce escribió a su editor Grant Richards: «No es culpa mía que el olor del pozo de la ceniza, y de los hierbajos y de los restos, ronde por mis historias».
[8] le llamaba Mechero Bunsen. Conocido quemador muy utilizado en laboratorios para calentar o esterilizar, ideado por Robert Bunsen en 1857.
[9] Un chelín y medio en vez de un chelín. Cada uno había puesto seis peniques, de donde se puede fácilmente deducir que cada chelín se dividía en doce peniques. En el original el personaje emplea términos más populares y locales: bob, para chelín, y tanner para medio chelín.
[10] un grupo de rústicas. Se trata de chicas que acuden a una de las oficial y un tanto despectivamente llamadas Ragged Schools, que eran gratuitas y atendían a la población más pobre de Irlanda, incluso repartiendo ropa y comida. Rústico es una acepción bastante amable de ragged, que más comunmente podría traducirse como ‘basto’ o ‘andrajoso’.
[11] ¡Pañaleros! ¡Pañaleros! Término despectivo para designar a los protestantes en general, y a los metodistas en particular, basado en el apodo dado a John Cennick, uno de los fundadores de esa secta, tras su vehemente afirmación: «Blasfemo y maldigo a todos los dioses del cielo salvo al niño que reposa en el seno de María, el niño que reposa en pañales...».
[12] moreno de tez. Hay al menos otra asociación en el libro entre la complexión oscura y el protestantismo, la del señor Browne en Los muertos. Nadie que yo sepa ha explicado la razón.
[13] la insignia de plata de un club de cricket. El cricket era en esta época en Irlanda un deporte protestante, propio de los colegios de categoría social más elevada.
[14] Al llegar al Smoothing Iron. Literalmente «la plancha». Una zona para el baño así llamada por la forma de una roca usada como con trampolín, construida alrededor de 1800 y hace mucho derruida.
[15] dos currant buns. Literalmente «panecillos de pasas». Un bollo de leche y mantequilla con pasas.
[16] más allá de Ringsend. El lugar de embarque del puerto de Dublín. Su nombre evoca a la vez circularidad y destino.
[17] para ver si alguno de ellos tenía los ojos verdes. Los ojos verdes son considerados, entre otras cosas, característicos del joven aventurero. Según la tradición medieval, Ulises los tenía de ese color.
[18] No pudimos encontrar una lechería. En Dublín, como en todas las ciudades europeas en aquella época, había múltiples lecherías o vaquerías, en las que se despachaba leche y otros productos lácteos obtenidos de las vacas que se mantenían en el propio local. Aunque los colegiales no logran encontrarla, se sabe que en el barrio había más de una.
[19] podíamos ver el Dodder. Un río que desemboca en el Liffey muy cerca de la desembocadura de este, al oeste de Ringsend.
[20] a casa en tren. Indica que los colegiales están cerca de la estación de Lansdowne Road. Se han ido por tanto alejando de los muelles de Ringsend y se han internado en el humilde barrio de Irishtown, que el lector recordará era el lugar de origen de la familia Flynn de «Las hermanas».
[21] uno de esos tallos verdes con los que las chicas dicen la fortuna. Hace alusión a la común adivinanza sobre el futuro marido mediante una espiga de centeno silvestre, a la que las chicas iban quitando los granos a la vez que recitaban: tinker, taylor, soldier, sailor, rich man, poor man, thief (buhonero, sastre, soldado, marinero, rico, pobre, ladrón).
[22] un sombrero jerry de copa alta. Sombrero redondo y rígido muy popular a mediados del siglo XIX. Su denominación completa era Tom and Jerry Hat, y la tomaba de los personajes de la exitosa comedia Life in London (1821) de Pierce Egan. Curiosamente, los personajes de los conocidos dibujos animados, ni siquiera en sus nombres, parecen derivarse de esta.
[23] la poesía de Thomas Moore o las obras de sir Walter Scott y lord Lytton. Moore (1779-1852) fue un poeta irlandés enormemente popular, conocido sobre todo por la publicación de Melodías irlandesas, una larga serie de melancólicos poemas adaptados a canciones tradicionales, cuyos volúmenes se podían encontrar en casi todos los hogares de Irlanda. También es recordado por la desgraciada decisión de quemar unas memorias de lord Byron, que este le había entregado en Venecia para que conservara y publicara a su muerte. Walter Scott (1771-1832) era en aquella época aún más popular que en la actualidad como escritor de aventuras, y es de señalar que Joyce, según señala su hermano Stanislaus, «no podía soportarlo». Edward Bulwer-Lytton (1803-1873) fue en la época un novelista tan famoso y prolífico como Scott o Dickens, su obra es extraordinariamente diversa, y algunos de sus libros, como Los últimos días de Pompeya o Eugene Aram (que trata sobre un supervisor de un colegio que comete un asesinato), no eran considerados apropiados para jóvenes.
[24] él tenía tres ninfas. El término empleado por Joyce, tottie, es jerga de la época y los diccionarios lo definen como término cariñoso para una «prostituta de clase alta».
[25] noté que tenía buen acento. En el Dublín de la época los acentos eran importantes como signo de distinción social, y como tales se mencionan en otras de las historias del libro.
[26] ¡Es un viejo lila! En el original: «He’s a queer old josser». Por raro que pueda parecer, dado el contexto, queer no tenía en la época la acepción de «homosexual» que tiene en nuestros días, y sólo significaba «extraño». Josser es argot popular y designa una persona de escasas luces.
ARABIA
Al carecer de salida, North Richmond Street era una calle tranquila, salvo a la hora en la que dejaban salir a los niños de la Christian Brothers’ School[1]. Al fondo, en una parcela cuadrada separada de sus vecinas, había una casa deshabitada de dos pisos. Las otras casas de la calle, conscientes de las vidas decentes en su interior, se miraban unas a otras con imperturbables rostros marrones[2].
El anterior inquilino de nuestra casa, un sacerdote, había fallecido en el salón interior. En todas las habitaciones, el aire, de tanto tiempo encerrado, estaba enrarecido, y la despensa de detrás de la cocina estaba llena de viejos periódicos que no servían para nada. Entre ellos encontré unos pocos libros en rústica cuyas páginas estaban húmedas y alabeadas: El abad de Walter Scott, El devoto comulgante y Las memorias de Vidocq[3]. Me gustaba el último porque sus páginas eran amarillas. El agreste jardín de la parte trasera tenía un manzano central y algunas matas desordenadas bajo una de las cuales encontré la oxidada bomba de bicicleta del anterior inquilino[4]. Había sido un sacerdote muy caritativo; en su testamento había dejado todo su dinero a instituciones y los muebles de su casa a su hermana.
Al llegar los cortos días del invierno la tarde caía bastante antes de que hubiéramos cenado. Cuando nos reuníamos en la calle las casas se habían ensombrecido. El trozo de cielo sobre nosotros tenía un siempre fluctuante color violeta y las farolas de la calle alzaban hacia él sus débiles lámparas. El aire frío nos escocía y jugábamos hasta que nuestros cuerpos se ponían al rojo vivo. Nuestros gritos resonaban en la silenciosa calle. El curso de nuestro juego nos llevaba a través de los oscuros callejones embarrados de detrás de las viviendas, en donde sufríamos el acoso de las pandillas de las casas bajas[5], hasta las puertas traseras de los oscuros y encharcados jardines, donde subían los efluvios de las cenizas, hasta los olorosos establos, donde un cochero cepillaba y peinaba el caballo o hacía tintinear música con las hebillas del arnés. Cuando volvíamos a la calle la luz de las ventanas de las cocinas había iluminado la entrada de los semisótanos. Si veíamos a mi tío girar la esquina, nos escondíamos en las sombras hasta que comprobábamos que había entrado en casa sin novedad. O si la hermana de Mangan[6] salía a la puerta a llamar a su hermano para que tomara el té, la observábamos desde las sombras mirar arriba y abajo de la calle. Esperábamos para ver si iba a quedarse allí o iba a entrar, y si se quedaba, abandonábamos las sombras y resignadamente nos acercábamos a las escaleras de la casa de Mangan. Ella se quedaba esperándonos, su silueta definida por la luz de la puerta a medio abrir. Su hermano siempre la hacía rabiar antes de obedecer y yo me quedaba junto a la verja mirándola. Su vestido oscilaba cuando ella movía el cuerpo y su suave cabellera se bamboleaba de lado a lado.
Todas las mañanas me tumbaba en el suelo del salón exterior mirando su puerta. La persiana la dejaba bajada hasta una pulgada del marco para que no pudieran verme. Cuando salía al umbral me daba un salto el corazón. Iba corriendo hasta el vestíbulo, cogía mis libros y la seguía. No perdía nunca de vista su silueta marrón, y cuando llegábamos al punto en el que nuestros caminos divergían, apresuraba el paso y la adelantaba. Esto sucedía una mañana tras otra. Nunca había hablado con ella, a excepción de unas pocas palabras ocasionales, y aun así su nombre era como un reclamo para toda mi entera sangre necia.
Su imagen me acompañaba incluso en los lugares más menos propicios al romance. Los sábados por la tarde, cuando mi tía iba de compras yo tenía que acompañarla para llevar paquetes. Pasábamos por las deslumbrantes calles, importunados por hombres borrachos y por vendedoras, entre los juramentos de los obreros, las estridentes letanías de los mancebos que hacían guardia junto a los barriles de morros de cerdo[7], los nasales cánticos de los cantantes callejeros que entonaban una balada sobre O’Donovan Rossa[8], o una canción sobre los problemas de nuestra tierra natal. Estos ruidos convergían para mí en una única sensación de vida: imaginaba llevar a salvo mi cáliz a través de una muchedumbre de enemigos. Había momentos en los que el nombre de ella me venía a los labios en extrañas plegarias y alabanzas que ni yo mismo entendía. Los ojos se me llenaban frecuentemente de lágrimas (no sabía por qué) y a veces parecía que un torrente del corazón se me vertía en el pecho. Apenas pensaba en el futuro. No sabía si alguna vez llegaría a hablarla, y si es que la hablaba, cómo podría expresarle mi confusa adoración. Pero mi cuerpo era como un harpa[9] y sus palabras y sus gestos eran como dedos que recorrieran las cuerdas.
Una tarde fui a la sala de estar interior en la que había muerto el sacerdote. Era una oscura tarde de lluvia y no había ruido alguno en la casa. A través de uno de los cristales rotos escuchaba la lluvia caer sobre la tierra, las delgadas agujas de agua jugando incesantemente en los encharcados bancales. Una distante farola o ventana iluminada brillaba debajo de donde yo estaba. Me sentía afortunado de que se pudiera ver tan poco. Todos mis sentidos parecían desear velarse, y sintiendo que estaba a punto de escurrirme de ellos, presioné las palmas de las manos una contra la otra hasta que temblaron, murmurando: ¡Amor! ¡Amor! muchas veces.
Finalmente ella me habló. Cuando me dirigió las primeras palabras estaba tan confuso que no supe qué responder. Me preguntó si iba a ir a Arabia. No recuerdo si contesté sí o no. Iba a ser un bazar espléndido, dijo[10]; a ella le encantaría ir.
—¿Y por qué no puedes? –pregunté.
Al hablar, ella le daba vueltas y vueltas a un brazalete de plata alrededor de la muñeca. No podía ir, dijo, porque esa semana habría un retiro en su colegio[11]. Su hermano y otros dos chavales estaban peleándose por sus gorras y yo estaba solo en la verja. Ella sujetaba una de las puntas de lanza, inclinando la cabeza hacia mí. La luz de la farola enfrente de nuestra puerta iluminaba la blanca curva de su cuello, iluminaba el pelo que allí reposaba, y descendiendo, iluminaba la mano sobre la verja. Caía sobre un lado del vestido y alcanzaba el borde blanco de una enagua, visible apenas en la postura relajada que ella adoptaba.
—Bien por ti –dijo.
—Si voy –dije yo–, te traeré algo.
¡Qué de innumerables fantasías asolaron mis despiertos y dormidos pensamientos tras aquella tarde! Deseaba aniquilar los tediosos días entre medias. Me irritaban las tareas del colegio. Por la noche en mi dormitorio y por el día en el aula la imagen de ella se interponía entre mí y la página que me esforzaba en leer. A través del silencio en que mi alma se deleitaba se me decían las sílabas de la palabra Arabia, y sobre mí proyectaban un conjuro oriental. Pedí permiso para ir al bazar el sábado por la noche. Mi tía se sorprendió y confió en que no se tratara de un asunto de masones[12]. En clase contesté pocas preguntas. Vi el rostro de mi maestro pasar de la amabilidad a la severidad; esperaba que yo no estuviera empezando a vaguear. Yo era incapaz de agrupar mis erráticas reflexiones. Apenas me quedaba paciencia para las tareas serias de la vida, que ahora que se interponían entre mí y mi deseo, me parecían juegos de niños, feos y monótonos juegos de niños.