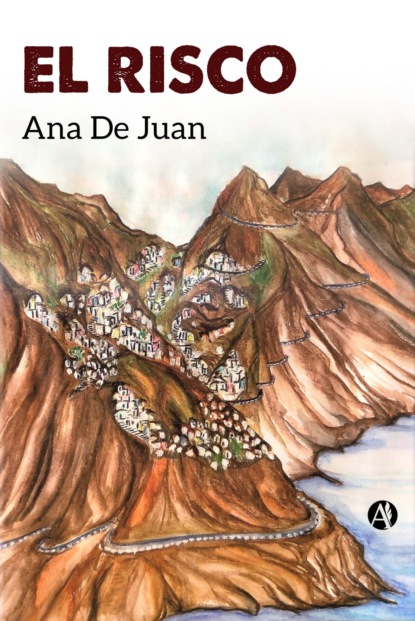- -
- 100%
- +
Salvador llegaba a Argentina solo y perdido. Sin ganas de llegar ni de vivir ni de nada.
Durante el viaje, donde convivió con la tristeza del que se va, el hambre que lo empuja y los sueños llenos de miedo, se preguntó, alguna vez, cuál habría sido la razón por la que se subió a un barco que iba tan lejos, con rumbo al sur; tan al fin del mundo.
Salvador sabía, todos los isleños sabían, que por tradición, los canarios emigraban a Venezuela, o a Cuba, países estos que estaban mas cerca, donde los ideales bailaban al son del Caribe, pero vestidos de mago canario por dentro; donde se adaptaban y comían arepas y bebían mojito, pero con el recuerdo puesto en la quesadilla de El Hierro y el malvasía de Lanzarote. Países aquellos donde el porvenir parecía ¡más chévere chico!, y donde siempre fueron recibidos –por una población risueña y cariñosa– como hermanos.
Pero Salvador no fue para ese lado. Él me contó que simplemente se subió al primer barco que encontró en la dársena del puerto de Santa Cruz, como si fuera un fantasma que levita sin rumbo. El “Minerva II” era un carguero, con bandera de Panamá que se dirigía, sin él saberlo, hacia Argentina. Un país tan amigo como los caribeños, pero con una realidad distinta, gigante, desconocida y muy lejana en la distancia.
Y como todos los recién llegados que bajaban de los barcos de Europa, Salvador se dio cuenta, nada mas pisar el puerto de Buenos Aires, que tenía que nacer de nuevo. Pero esta vez lo tenía que hacer solo. Como el que llega a la vida de pronto. Sin una madre que lo traiga, que lo puje para guiarlo, que lo proteja, que lo arrope con cuidado, que lo quiera.
Una madre como la de él, la de Salvador, Doña Clotilde, que de chico le daba besos y abrazos tiernos, a escondidas, cuando dormía, jamás en público, “porque con los hijos varones se tiene que ser duro. Para que te salgan bien machos” –le decía Don Francisco, el padre.
Pero Salvador no pensaba igual, intentó ser como su padre quería que fuese, pero no pudo. Después vino la frustración de tener que abandonar a su esposa y a sus hijos justamente por no ser lo que esperaban de él. Y por eso se marchó. Para aprender todo de nuevo, desde el principio, solo. A ver se así lo entendía de una vez.
Dar los primeros pasos por las calles de Buenos Aires, sin saber a dónde ir, fue desconcertante. Todo le llamaba la atención. La gente, sus rasgos, su forma de hablar, la prisa, los edificios, las avenidas anchas, las largas, el ruido, los cientos de colectivos yendo y viniendo envueltos en humo; el frío hasta los huesos, el calor agobiante, la humedad, la sensación térmica ¡la lluvia!, todas las semanas llueve en Buenos Aires... ¡qué raro era esto para un canario!
En realidad, todo era raro para aquel recién llegado. Pero en la inmensidad de aquel mundo que estaba tan lejos de todo lo hasta ahora conocido... Salvador se dio cuenta enseguida que la gente de este lado del mar también sufría y lloraba, y se reía como lo hacen allá, en las islas...
Y fue de los argentinos de quién aquel tinerfeño solitario se contagió la enfermedad más rara de las que tuvo nunca: La sensación de estar en el fin del mundo. Dolencia que atacaba, por lo menos una vez en la vida, a todo el que viviera más de dos años seguidos en estas tierras ricas e indescriptibles de belleza y contrastes.
Ese padecer, a veces tremendo y doloroso, se llama argentinismo y comienza siempre por el corazón, con una sensación de vacío y la mirada perdida, como buscando algo hacia arriba, hacia la Europa de las cosas importantes; hacia la América del Norte, la que sabe hablar inglés, la del paraíso, la del estilo de vida perfecto.
Y si bien es cierto que Salvador, con los años, también sufrió el contagio de estos males, con su asombro isleño a cuestas, se dio cuenta que esta Argentina que miraba hacia otro lado, a él le bastaba como objetivo para intentar conseguirse un futuro y quizás, algún día, poder volver a su tierra.
Pensar en eso lo emocionó. Sí, podría ser. Buenos Aires podría ser una aventura hacia un futuro para él. Y tener que empezar otra vez, pero de cero, hacía que las cosas comenzaran a tener sentido.
Salvador Ramos Sanabria aprendió a hablar, a escuchar, a entender, a no meter la pata, a comunicarse con los demás. Aprendió también a callarse. A saber mirar, porque en Argentina la gente mira a los ojos. De frente, de costado, de arriba abajo, por atrás. Acá te observan, te escuchan, te quieren o te odian con la mirada. Y cuando Salvador se dio cuenta de eso, comenzó a mantener la suya en alto. Fue difícil para él, acostumbrado a bajarla siempre. Por eso, el día que aquel hombre alto, desgarbado, y con bigotito flaco y prolijo comprendió lo de la mirada en alto, empezó a reconciliarse con la vida. Aunque todavía no con la suya del pasado, porque no sabía cómo mirar de frente a las culpas. Las del abandono, la parte de su historia que se había convertido en una carga pesada. Una mochila que él solito se colgó en la espalda y según me explicó el día que hablamos de esto, la llenó de nostalgia y de miedo a que lo olvidasen. “Son temores –me dijo–, que pesan más de mil kilos y que nunca dejan de arder por dentro. No hay lágrimas suficientes que los puedan apagar”.
Pero a Salvador le empezó a ir mejor y conoció de cerca un poco de suerte. Después de lo de la mirada en alto, algunas puertas no sólo se le abrieron, sino que lo dejaron entrar. Aceptó trabajos de todo tipo, en puestos que quizás nunca hubiera aceptado en Tenerife, pero sabiendo que cuando estás lejos de casa, “te das cuenta que de nada sirve la estupidez de creerte superior a trabajos no dignos –según aclara mi entrevistado.
Fue peón de albañil, lo que en Argentina llamamos cariñosamente Chépibe (Ché pibe, traeme..., ché pibe limpiá..., ché pibe poné...), jardinero, repartidor de diarios, fletero, barrendero, encargado de edificio, conductor de taxi ajeno, mozo de bar, lavaplatos de un restaurante chino... Fueron empleos para juntar cada moneda, comer lo mínimo, dormir lo suficiente y buscar otro empleo mejor pago. Y cuando se podía, enviar algunos dólares a su familia. Dinero que mandaba por correo a una pensión de mala muerte de la calle Cruz Verde, en Santa Cruz, donde una noche sin luna había abandonado a su familia.
CAPÍTULO 9
El caldero de las papas arrugadas
Candelaria, Ayoze, Joaquín y Gara no eran muy parecidos. Bueno, los dos niños sí tenían rasgos en común, el mismo tipo de cara, con ojos marrones y el pelo ondulado oscuro. Gara sabía que ella y sus hermanos tenían padres que además de inexistentes, eran distintos. Pero nunca les dijo nada a ellos para que no se dieran ni cuenta. Candelaria era la más bonita de todos. Tenía unos ojos gris claro enormes y su sonrisa le llenaba la cara de vida. Era redonda, de pelo rubio con bucles y muy alegre. Y tenía los mofletes siempre colorados, como su madre.
Joaquín, el mayor de los varones era un golfo y un gandul. Entendió desde muy chico que la posición de estar a la sombra de Gara, la hermana mayor, era el mejor escondite para sobrevivir. Armaba el follón y nunca estaba para recibir el castigo. Este era un niño inteligente, de buen corazón, pero que le colmaba la paciencia a un santo. Fue el que más cobró de su madre, porque era el que siempre se olvidaba aquello de no preguntar por el padre. Un día, cuando éramos más grandes, me confesó que él preguntaba mucho porque quería que su madre le pegue todo junto de una vez y de la culpa por haberlo hecho, los sentara a los hijos y les contara la verdad. Pero no lo consiguió. Su madre se murió cuando él tenía siete años y a Joaquín no le dio tiempo de cumplir con su plan.
Ayoze era muy callado y correcto. Era un niño silencioso, metido para adentro. Rara vez sonreía. Creo que él fue el que más sufrió de la familia la falta de un padre, el suyo o el ajeno, no importa, cualquiera. Me parece que le pasó lo mismo que a mí con respecto a la falta del mío. Pero él lo sufría con la cabeza gacha y la mirada en el piso. Me daba mucha pena cuando me venía a preguntar cosas de mi papaíto, como decía él. Creo que se conformaba con lo poco que yo supiera del mío, que por cierto, era más que lo que él conocía del suyo.
Y Gara, mi Gara, es difícil describirles a Gara. Me acuerdo que cuando era pequeña todos decían que su mirada era directa y transparente. Ella, como Candelaria, también tenía los ojos muy grandes, pero los suyos eran del color de la miel, y le pegaban muy bien con el pelo largo y liso, color castaño. Su cuerpo menudo era un torbellino, una máquina de no estarse quieta, como la madre. Desde el primer día que la vi me enamoré de ella. Pero no tenía idea que aquel nerviosismo que me entraba de repente, aquella sensación de que todo lo hacia mal delante suyo, de que me ponía colorado como un tomate sólo porque ella me miraba, o que no podía dejar de pensar en su cara un momento... era amor. Yo pensaba que lo que me pasaba en realidad era que había enfermado de algo raro que me producía calor, mareos y dolor de barriga. Era muy chico para darme cuenta que me había enamorado. Pero no lo era tanto como para haber olvidado nuestro primer encuentro:
Mi madre me envió a la casa de Seña Juana a llevarle un caldero con papas arrugadas recién hechas y me dijo: le das esto a la señora de aquella cueva de allí arriba y tú le dices que muchas gracias por lo de ayer.
Subí tratando de mantener el equilibrio para no enriscarme. Tenía seis años, más o menos, y el caldero pesaba más de la cuenta para mis dos manitas. Además, la tapa se iba tambaleando y se me cayó varias veces; y cada vez que eso pasaba, tenía que parar, dejar el caldero en el suelo apoyado en una piedra, bajar a recoger la tapa y volverla a poner. Cuando llegué arriba estaba tan cansado y enfadado con la tapa, las papas y la tontería humana de tener solo dos manos, que toqué en la puerta verde de la cueva de Seña Juana con una patada que me salió muy fuerte y la abrí a lo animal. Del otro lado Gara estaba sentada de culo en el piso, se tapaba la cara con sus dos manos y lloraba.
Yo no sabía qué hacer primero, solté el jodido caldero, que al chocar contra el piso hizo tanto ruido que despertó a un niño que empezó a llorar como un marrano. Mientras tanto, las papas corrían como locas para todos lados, y yo me desesperaba tras ellas, pidiéndole perdón a aquella niña, que ante tal lío se reía entre las lágrimas. Yo también me reí pero de nervios.
Gara se puso de cuatro patas conmigo a recoger las papas arrugadas, y a sacudirles un poco la basura del piso que se les había pegado en su carrera hacia todos los rincones de la cueva. Y para que su madre y mi madre no nos castiguen, a ella se le ocurrió ir a lavarlas muy bien en el grifo del fregadero. Quedaron limpitas como soles y ya no quemaban. Después las secamos con un trapo, las volvimos a meter en el cacharro y nos quedamos sentados en el piso jugando con el bebé, Joaquín, para que se calmara antes de que viniera Seña Juana.
Cuando la madre apareció por el hueco de la puerta, que había quedado abierta, lo primero que vio fue el chichón morado que tenía Gara en la frente, el que le hice al darle la patada a la puerta. Yo no sé cómo hacen las madres para darse cuenta de esas cosas al instante. Yo la tenía sentada a Gara delante mío y ni lo vi, y lo peor es que ella tampoco lo sentía y mira que era grande.
–¿Y a ti qué te pasó mi niña?
–Nada mami, que Joaquín lloraba y lo quise coger y me tropecé con la silla.
–Ay loquita, loquita, ¿y te duele mucho?, vamos a buscar una cuchara para que no se te hinche, venga ayúdenme... ¿y tú que haces aquí muchacho?
–Me mandó mi madre a decirle gracias y a traerle estas papas arrugadas...
–¡Ah, mira tú! –dijo, mientras metía la cabeza adentro del caldero para mirar–, esto sí que son papas limpitas. ¿Y cómo las arrugó sin sal?, tu madre sí que sabe “jusar” lo que no tiene, si señor, venga, vamos a buscar la cuchara..., alguna tiene que haber por aquí...
Y nos pusimos los tres a buscar mientras Gara y yo nos mirábamos de reojo, cómplices de nuestra primera mentira de enamorados. De enamorados en serio.
Aquel día Seña Juana le puso la bendita cuchara apretando el chichón hasta hacerla llorar otra vez del dolor. Dijo que así se le bajaría ahorita mismo y no le iba a quedar el “cardenal”. A mí me dio tanta pena verla llorar de nuevo que le dije que la deje, que el chichón la hacía más bonita y traté de quitarle el brazo que la apretaba. Cuando Seña Juana quitó la cuchara, nos contó que la gente que tiene dinero, baja los chichones con una moneda de cinco duros, en vez de hacerlo con una cuchara, y que también funciona, “lo que pasa –dijo– es que si lo haces con la moneda, le queda incrustado en la frente el perfil de Franco... y eso –nos aclaró–, sí que le va a quedar peor que el chichón”.
Gara me dio el primer beso de verdad unos cuantos bastantes años después, en la calle, una noche de Carnaval, ya éramos grandes, tendríamos dieciséis. Fue de repente, cuando caminábamos de la mano viendo a cientos de mascaritas, cosacos, animales, princesas, faraones, cariocas... Ella me frenó en seco en el medio de todo el barullo, me miró fijo y me dijo, “por aquella primera vez que nos disfrazamos de mentirosos y tontos ante mi madre”, y me besó con un poco de vergüenza. Después todo se detuvo, se silenció y se me vino el mareo de flotar de felicidad. Fue como lo había soñado siempre. No, fue mejor. Nunca más me volví a sentir solo.
CAPÍTULO 10
El sector “T” del subsuelo de la Biblioteca Nacional
“Se necesita hombre solo, con ganas de leer”, decía el diminuto texto que Salvador leyó una madrugada de invierno, en los Clasificados del Diario Clarín, que regala ese suplemento a los que buscan trabajo, y no tienen medios económicos para comprar el periódico completo.
Cuando llegó a la dirección indicada, ya había unas veinticinco personas, pero no le pareció mucho. Después de dos horas de espera, atrás suyo la cola era de más de trescientas. Un aviso tan amplio
–pensó– atrae a muchos desocupados en una ciudad de millones de habitantes como Buenos Aires.
La entrevista de trabajo fue muy corta. Se desarrolló en un cuartucho oscuro, con una mesa de fórmica gris con patas rengas, y bajo la luz –de un solo tubo– que parpadeaba nerviosa la imagen del hombre que la realizaba. El señor era bajito, seco como una pasa de uva, y tan gris como la mesa. Aquel hombre nunca levantó la vista para mirarlo a Salvador.
–¿Por qué está solo?
–Porque soy extranjero y no conozco a nadie.
–¿Por qué le gusta leer?
–Porque me interesa todo.
–¿Dirección, teléfono?
–No tengo...
–¿Por?
–Porque no vivo en un lugar fijo hasta que encuentre trabajo fijo. Según el relato de Salvador, sólo entonces el hombre levantó la vista muy despacio. Lo observó de arriba abajo varias veces, y le tendió su mano gomosa y mojada de sudor frío.
–Vuelva mañana a las siete en punto. El puesto es suyo.
El trabajo consistía en clasificar y acomodar los libros que estaban en el último subsuelo de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires. Era un puesto digno para alguien solo, nadie con una familia podría pasarse la vida en las catacumbas de la ciudad, bajo un manto de humedad irrespirable que petrificaba los huesos. Allá abajo había miles de libros sin título, sin autor, solo tenían polvo y olvido. Por lo que para clasificarlos había que leerlos sin apuro ni presiones familiares. Y Salvador no tenía ninguna de las dos cosas.
El horario laboral era de doce horas, con un corte de media para almorzar, pero después de unas semanas, Salvador comprobó que como nunca bajaba nadie hasta allí para controlarlo, podía usar dos o tres horas para comer, y hasta para dormirse una buena siesta. Él nunca se aprovechó de esa situación. Pero lo pensó.
El sueldo era ridículo, aunque suficiente, y el isleño estaba agradecido. En realidad él creía que aquel trabajo, en un sótano con escasa luz y húmedo, en aquel país tan al fin del mundo, parecía hecho a su medida. Y estaba feliz por eso.
Su vida entonces cambió. Conseguir aquel empleo, sentirse útil y capaz de llevarlo adelante, hacía que pareciera que todo iba a funcionar mejor, que iba a ser más fácil. Sus miedos más íntimos de convertirse en la letra de un tango, escrito para sufrir y para llorar por dentro, habían desaparecido de su mente. La vida ya la sentía más respirable.
Después, un poco más adentro, en el corazón y en los sentimientos, escondido bajo aquel entusiasmo repentino, Salvador seguía teniendo un agujero; el que le recordaba que en Tenerife había dejado una familia abandonada.
Salvador vivió con esto todas sus horas. Por eso, los viernes de cada semana, religiosamente y sin nada ni nadie que lo pudiera impedir, le escribía una carta a su mujer y a sus hijos contándoles cómo le estaba yendo. Carta que al terminar, metía en un sobre, cerraba con mucho cuidado, le ponía la fecha bien grande en el ángulo superior izquierdo, y lo guardaba en una caja de madera. En el sector “T”, del último recoveco del sótano, en el subsuelo de La Biblioteca Nacional de Buenos Aires.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.