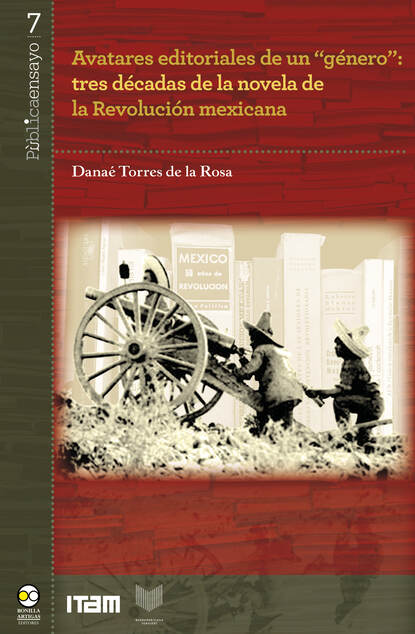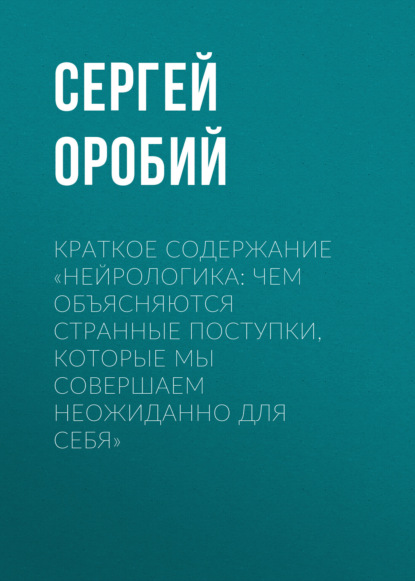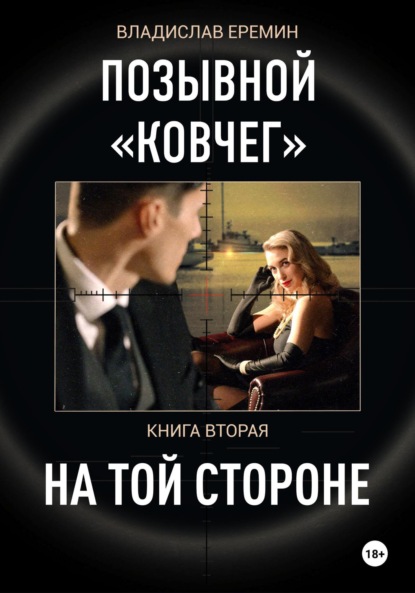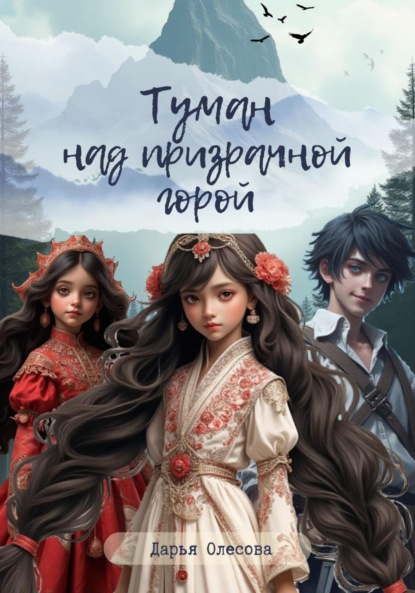Praxis de la poesía
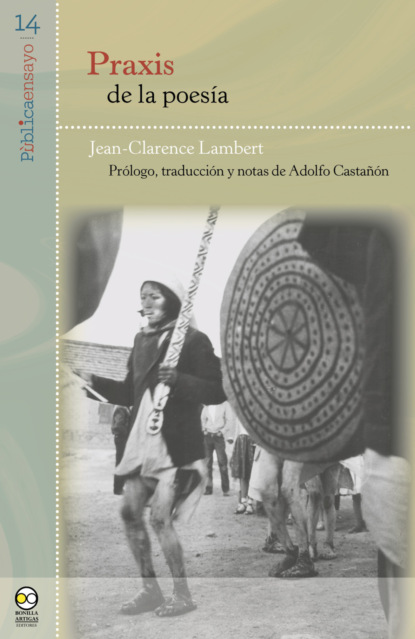
- -
- 100%
- +
Algunos no se resignaron. Los más tercos, los más valientes. Quizá los más inocentes. Unos se entregaron a la filosofía. Otros a la política. Unos cuantos cerraron los ojos y recordaron: allá, del otro lado, en el “otro tiempo”, nacía el sol cada mañana, había árboles y agua, noches y montañas, insectos, pájaros, fieras. Pero los muros eran impenetrables. Rechazados, buscábamos otra salida, no hacia afuera, sino hacia adentro. Tampoco adentro había nadie: sólo la mirada, sólo el desierto de la mirada. Nos íbamos a las calles, a los cafés, a los bares, al gas neón y las conversaciones ruidosas. Guiados por el azar –y también por un instinto que no hay más remedio que llamar electivo– a veces reconocíamos en un desconocido a uno de los nuestros. Se formaban así, lentamente, pequeños grupos abiertos. Nada nos unía, excepto la búsqueda, el tedio, la desesperación, el deseo. En el Hôtel des États-Unis oíamos jazz, bebíamos vino blanco y ron, bailábamos. “El Alquimista” leía poemas de Artaud o de Michaux. Caminábamos mucho. Un muro nos detenía: sus manchas nos entregaban revelaciones más ricas que los cuadros de los museos. (Fue entonces cuando, en verdad, descubrimos la pintura.) “En este hotel vivió César Vallejo”, me decía Szyszlo. (La poesía de Vallejo también era un muro, tatuado por el hambre, el deseo y la cólera.) En una casa de la avenida Victor Hugo los hispanoamericanos soñaban en voz alta con sus volcanes, sus pueblos de adobe y cal y el gran sol, inmóvil sobre un muladar inmenso como un inmenso toro destripado. En invierno Kostas se sacaba del pecho todas las islas griegas, inventaba falansterios sobre rocas y colinas y a Nausica saliendo a nuestro encuentro. En esos días llegó Carlos Martínez Rivas con una guitarra y muchos poemas en los bolsillos. Más tarde llegó Rufino, con otra guitarra y con Olga como un planeta de jade. Elena, Sergio, Benjamín, Jacques, Gabrielle y Ricardo, André, Elisa, Jean Clarence, Lena, Monique, Georges, Brigitte y ustedes [Blanca Varela y Fernando de Szyslo], vistas, entrevistas, verdades corpóreas, sombras.
Gertrude, Dorothy, Mary, Claire, Alberta,
Charlotte, Dorothy, Ruth, Catherine, Emma,
Louise, Margaret, Ferral, Harriet, Sara,
Florence toute nue, Margaret, Toots, Thelma,
Belles-de-nuit, belles-de-feu, belles-de-pluie,
Le coeur tremblant, les mains cachées, les yeux au vent,
Vous me montrez les mouvements de la lumière,
Vous échangez un regard clair pour le printemps,
Le tour de votre taille pour un tour de fleur,
L’audace et le danger pour votre chair sans ombre,
Vous échangez l’amour pour des frissons d’épées,
Des rires inconscients pour des promesses d’aube,
Vos danses sont le gouffre effrayant de mes songes
Et je tombe et ma chute éternise ma vie,
L’espace sous vos pieds est de plus en plus vaste,
Merveilles, vous dansez sur les sources du ciel.9
No creíamos en el arte. Pero creíamos en la eficacia de la palabra, en el poder del signo.10
X
Recuerda Jean-Clarence:
[…] Octavio fue para mí como un hermano mayor, nos conocimos –y si me atrevo a decir nos reconocimos– cuando yo apenas tenía veinte años, él vivía entonces en París, frecuentaba como yo el café de la Place Blanche, donde André Breton recibía a sus amigos surrealistas y a quienes atraía el surrealismo: lo he contado en mi libro Les armes parlantes. Por lo demás, fue para dar satisfacción a un deseo de Breton que me puse a traducir los poemas en prosa de ¿Águila o sol? Luego fue El laberinto de la soledad por encargo de Max-Pol Fouchet–,11 luego, Libertad bajo palabra. Estos libros aseguraron a Paz una presencia mayor en la escena francesa. Pero por esos mismos años, el escenario del mundo acogió a este mexicano que instauró una cultura planetaria en la que se conjugan el viejo crisol europeo, los todo poderosos Estados Unidos después de la caótica decadencia del comunismo soviético, América Latina todavía enigmática en sus orígenes precolombinos, la India inmemorial en proceso de transformación, el antiguo y el nuevo Japón, sí, un planeta y cuatro o cinco mundos, según el título de ese volumen en que Paz nos dice lo que piensa –y no necesariamente para bien– del siglo XX.12
XI
Praxis de la poesía es un libro de madurez que recoge en una sola madeja los espacios y referencias que han modelado y encauzado el itinerario del poeta. Yo lo conocí relativamente tarde gracias a Malva Flores, quien me llamó la atención sobre su contenido. Lo conseguí gracias a los buenos oficios primero de Isaura Contreras, que me lo envió por correo electrónico y luego de Gladis Yurkievich, que me consiguió un ejemplar. Desde que lo empecé a leer establecí con el libro una relación singular de apego, cosa que –debo confesarlo– no me había sucedido antes con ningún otro libro del autor.
Conocí a Lambert primero en Estocolmo, entre los fastos del Premio Nobel (me tomó una fotografía en la que aparezco con Helena Paz Garro y su ex esposa en un restaurante); luego en el homenaje a Roger Caillois que se organizó en el I.F.A.L. de la Ciudad de México hacia 1992, en la cual fui invitado a participar. El nombre de Caillois es una referencia cabal para situar de algún modo a Lambert en el paisaje de la poesía contemporánea, ya que ambos firmaron la memorable y precursora antología Trésor de la poésie universelle en 1958 con el sello de Gallimard publicada un año antes que su libro Dépaysage con litografías de Pierre Soulages.
XII
Les armes parlantes. Pratique de la poésie inscribía su desafío poético-ensayístico crítico dentro de lo que cabría llamar la cultura y la lengua de la heráldica y la emblemática. Esas armas, espadas que se estremecen que dicen y hablan son las que animan los escudos de armas y remiten a una lección poética medieval y barroca. No hay que olvidar que el mismo Paul Eluard hizo una antología de la poesía francesa del siglo XVI ni que el mismo Eluard saludó al joven Lambert con las siguientes letras: “Me gusta que Lambert se haya dado como tarea la de ‘Elucidar las palabras’”.13
XIII
Ni el nombre de Roger Caillois ni el de Jean-Clarence Lambert me eran desconocidos. Soy un lector del primero quien editó en francés en la Ciudad de México, con el sello de Ediciones Quetzal, en 1943 (¡en plena guerra!) el libro La Communion des forts. Etudes de Sociologie contemporaine; Caillois fue traducido en México por el Fondo de Cultura Económica y en Argentina por Sur y otros sellos editoriales: en 1942 se tradujo en México El hombre y lo sagrado (1939); en 1986, Los juegos y los hombres. La máscara y el vértigo (1967); en 1988, El mito y el hombre (1938). Caillois estaba en el aire, lo había citado Octavio Paz en el Laberinto de la soledad. Más tarde se publicó en Plural el discurso con el cual Caillois recibió a Claude Lévi-Strauss en la Academia Francesa. No fui ajeno a su inspiración, como consta en la colaboración que publiqué en Vuelta: “Itinerario de Roger Caillois”.14 Más tarde adopté como una guía el libro de Michel Panoff, Les frères ennemis. Roger Caillois y Claude Lévi-Strauss.15
Por otra parte el nombre del autor de Code no me era desconocido. Pero ahí de nuevo se encuentra Paz con Lambert en el prólogo a Código:
Entre la nieve y el terrón fusco,
el pino y el cacto,
entre
las palabras enterradas del poeta Ekelof
y las profecías desenterradas de Topiltzin,
el erizo de mar y la tuna tenochca,
el sol
de mediodía y el sol de medianoche,
Jean-Clarence
tiende un hilo
sobre el que discurre
–imperturbable imperscrutable imponderable–
del color al sonido,
del sonido al sentido,
del sentido a la línea,
de la línea
al color del sentido:
letras,
exclamaciones, pausas, interrogaciones
que deja caer
desde su divagar vertiginoso
en nuestros ojos y oídos:
jardines errantes.16
XIV
A los 37 años, en 1967, J.-C. Lambert editó un libro raro, exquisito: Livre des Blason du corps feminin (Libro de los blasones del cuerpo femenino). Se trata de una antología colectiva del siglo XVI que resultó de interés para los poetas de la generación surrealista y que tiene que ver con las ideas literarias y la sensibilidad de Octavio Paz y de Lambert en relación con el Renacimiento francés.17 En una carta a Arnaldo Orfila, fechada en Nueva Delhi el 9 de diciembre de 1966, Paz propone al editor la traducción de este libro junto con la de Raymundo Lulio y los poetas españoles del siglo XVI y XVII además de una de poesía medieval española.18 El Libro de los blasones del cuerpo femenino también tiene que ver con dos de los capítulos de Praxis de la poesía: “diAmantes o los amores célebres” y “Los placeres difíciles”. El hilo conductor entre ambos tramos es el amor, el jardín del cuerpo femenino, el jardín como espacio de conocimiento, el jardín como laberinto. Entre este capítulo y el siguiente aparece una página donde con grandes letras negras se anuncia: Fiesta de la palabras / revueltas de las máscaras / Sueño de las palabras / Trabajo negro, sueño paradójico. Estas letras se estampan como grafitis en las paredes de las calles que son las páginas de este libro. Cabe recordar que la fórmula “Sueño paradójico” (“Sommeil paradoxal”) es un término que se emplea en el ámbito médico y se refiere al momento de mayor intensidad en la relajación que paradójicamente es el de mayor susceptibilidad del que duerme para ser despertado. Sobre “Los placeres difíciles”, Lambert me ha confiado que “fue escrito después de varias estancias en Italia, jardines barrocos-manieristas: villa de Este, islas Borromeas, Bomarzo, etc., con lectura del Ariosto, y también, y sobre todo pensando en el pintor surrealista-manierista Ljuba, quien los ilustró con grabados para una gran edición que acompañó la del editor Belfond. ‘Difíciles’ porque, como tú sabes, la ‘dificultà’ vencida era la gran moral de la época barroca –la nuestra prefiere la facilidad […]”19 En el impulso manierista de este tramo alienta El sueño de Polifilo (1499) de Francesco Colonna. El sueño y la imaginación se conjugan en la escritura de Lambert como éste dice que deseaba Gastón Bachelard. A su vez, ese tramo medular del libro me remite al “Ritual”, prefacio a la antología Les blasons du corps féminin. Me permito citarlo, pues el texto ayuda a entender el paisaje y la atmósfera en que se inscriben esos capítulos centrales del libro:
Los Blasones componen como una Carte du tendre para ese paisaje entre todos edénico: el cuerpo femenino.
Y quizá, más que una Carte du tendre, topografía alegórica: todo un tratado de maravillas femeninas, una guía precisa en que la parte de lo real es sin duda más poderosa que la de la convención poética.
Los Blasones estuvieron de moda durante la primera mitad del siglo XVI. Y como cada moda, se adivina que ésta expresaba un sentimiento nuevo, cierta aspiración profunda, y que era el signo de un marcado cambio en los espíritus y en los corazones.
Si se ha de creer a los historiadores, la ocasión que los provocó es ya significativa. Se ve en ella una “profanación”, un desplazamiento de lo sagrado, proceso que no era excepcional en una época que mezclaba sin dificultad divinidades antiguas y representaciones cristianas. Sucedió más o menos lo siguiente:
Poeta oficial “poeta laureado”, como todavía lo tiene la Reina de Inglaterra, y, hasta muy recientemente, cierto jefe de Estado, europeo, Clément Marot había tenido que huir repentinamente de Fontainebleau, por haber sido sospechado de simpatías activas con la Reforma. 1535: encuentra refugio en Ferrara, en la corte de la duquesa Renèe, lejos, muy lejos del Palacio de Francisco I y de su escenario admirablemente adaptado a la vida fastuosa y disoluta de la corte. Durante su destierro, Marot se entrega a la apologética y le da por traducir los Salmos.
Ahora bien, los Salmos, en el lirismo bíblico, son poemas de alabanza perpetua. Su estilo está bien definido; en ellos se encuentran algunos de los procesos retóricos más eficaces del Antiguo Testamento: la letanía, la enumeración, la acumulación de metáforas, el recuento, etcétera.
Y justamente, he aquí que, llevado por el impulso de las traducciones, Marot compone un Salmo de su cosecha, pero que resulta nada menos que profano. Es el Blason del pezón. Al rey David, como se cree conocerlo, esto no le hubiese molestado. El rey Francois y su corte aplaudieron cuando el poema llegó a sus manos. Fue un éxito prodigioso. A todos los que les gustaba la práctica de la belleza en el lenguaje, se pusieron de inmediato a blasonar. No solamente los poetas profesionales, como Maurice Scève y sus amigos de Lyon, sino también los magistrados, los comerciantes de libros, y no pocos eclesiásticos.
Como quiera que sea, no se estaba blasonando cualquier asunto, flores, frutos o árboles, se estaba blasonando a la Dama, a su cuerpo que ya había sido sabiamente desvestido por los artistas de la Escuela de Fontainebleau, sus encantos secretos, sus tesoros visibles. Curiosa disección a la cual se entregaron los poetas y que dejó el ojo a Antoine Héroët, la ceja, la frente, la lágrima a Scève, los cabellos a Saint-Gelais, las mejillas al igual que otra parte no menos carnosa y sedosa, al Abate Eustorg de Beualieu, la garganta y el suspiro a Scève, una vez más el ombligo a Des Periers, la rodilla y el pie al limosnero del Delfìn... ¡No sigo y había peores! ¡Me sorprende de paso que ni el hombro, ni la muñeca ni el tobillo...!
Pero lo importante no está ahí; es más bien que, de pronto, la poesía sagrada, con sus acentos reservados a las cosas de la religión, haya podido abiertamente, hacer suyo el más profano de los temas. O si se prefiere: que el más profano de los temas, y el más secular, haya sido reconocido digno de la exaltación que, hasta ese momento, solamente el mundo espiritual debía provocar.
Pues la Mujer cantada en los Blasones no es la Esencia y la Ausencia de Petrarca, a quien debe no pocos rasgos a pesar de todo, no es tampoco ese ser fabuloso y mitológico que los Italianos habían multiplicado en sus edificios, diosas desnudas inmortales casi parecidas a las grandes damas de entonces –aunque no completamente. Ella es, la Mujer blasonada, una criatura perfectamente carnal– y cuyo menor detalle es infinitamente precioso, así como se ve en la mesa de los títulos, verdadero atlas anatómico. Tiene apellidos y nombres en el siglo: ella es real, ¡por fin!, ídolo baudelaireano que “condensa todas las gracias de la naturaleza”, y va creciendo todavía más gracias a los aderezos y las “vastas cosquilleantes nubes de la tela”. Al fetichismo de las santas reliquias, los que componen blasones sustituyen el culto del detalle vivo y verdadero. Leyéndolos, se piensa en Baudelaire, pero también en Paul Eluard, en Andrè Breton, en Saint-John Perse. O incluso, en que la muy reciente y cautivante Exposición Internacional del Surrealismo en 1959, dedicada al Erotismo, no era más que un nuevo Blason del Cuerpo Femenino y su exaltación por un grupo reservado de poetas y de artistas.
Como se puede ver bien en las pinturas del Primatice, del Rosso y de toda la Escuela de Fontainebleau, la época de los Blasones es la de la Mujer que, lavada del oprobio medieval, escapa al ojo mitológico que todavía era el suyo en el Renacimiento italiano. Se vuelve presencia –presencia total, imagen y visión armoniosamente conjugadas en el poema. Y es presencia amada, pues todos los Blasones, ¿será necesario subrayarlo? son poemas de amor.
El prólogo que hace Lambert a esa antología de poemas amorosos y eróticos del siglo XVI permite reconstruir, para emplear sus palabras, esa carte du tendre en la que se desplaza el proyecto del poeta.
XV
El título Praxis de la poesía, evoca para el lector mexicano La poesía en la práctica de Gabriel Zaid. Una sugerencia para leer el libro de Jean-Clarence Lambert es la de verlo a través del cristal del proyecto poético y literario crítico del autor de Ómnibus de la poesía mexicana. Una de las coincidencias que hay entre ambos es la del interés por las lenguas marginadas: el náhuatl, en la del mexicano, los diversos poemas de las lenguas aborígenes –Cora, Chinanteco, Huichol, Lacandón, Maratino, Maya Peninsular, Mazateco, Mixe, Mixteco, Náhuatl, Otomí, Qucihé, Seri, Tarahumara, Tarasco, Tzotzil, Yaqui, Zapoteco, Zoque– que recogió por vez primera en esa antología.
Otra referencia complementaria para enmarcar el proyecto etnopoético es la Anthologie des mythes, légendes et contes populaires d’Amérique publicada en 1960 por Benjamin Peret un año después de su muerte. Los vasos comunicantes entre poesía, etnología y culturas antiguas se propagan por todo el cuerpo del proyecto surrealista al cual pertenece sin duda Jean-Clarence Lambert.
XVI
Praxis de la poesía es un libro en el cual confluyen las distintas estribaciones del Monte Análogo (para no dejar de citar a René Daumal) que encierra el proyecto de Lambert: desde la convivencia intensa con las artes plásticas y los artistas hasta la lectura incisiva de la historia en el capítulo titulado “Lengua de palo, contra-actualidades” en esta Praxis que hace eco y retoma el tramo final de Código (1971) en el cual se reiteran las obsesiones, ideas fijas, cifras, personajes, actitudes, ética y estética de Lambert. Véanse, por ejemplo, en Código, las “Tesis para una poesía abierta” (número 23). Estos enunciados bien podría haberlos compartido Octavio Paz:
Revuelta y Aventura: los dos movimientos de la poesía de hoy, su doble tarea.
Sublevación contra el uso, el mal uso del lenguaje, el debilitamiento continuo del lenguaje. En el curso más y más acelerado de los años que acabamos de vivir y de heredar, uno de los fenómenos menos discutibles es el del debilitamiento continuo del lenguaje. Nuestro léxico de base se ha transformado en un repertorio de mistificaciones en el que las palabras disfrazan nociones extranjeras a su acepción primitiva y auténtica. En verdad, nos dejamos dominar por las seudopalabras, las antipalabras, es decir la propaganda, bajo todas sus formas –religiosa, política o literaria… La historia de la poesía en Francia, desde el Simbolismo, es la de su revuelta contra la entropía del lenguaje. Simplificando, si se me permite, puede decirse que ha seguido dos líneas principales: una, destinada a preservarla en su ley interna, buscar la recuperación, por formas exigentes, de algunos poderes de los que ella disponía en el momento de su plenitud; la otra, que es el recurso y el abandono a la imagen, la condensación en las palabras de un máximo de significaciones atestiguadas –para salvar a estas palabras de la banalización. En suma, a las antipalabras y a las seudopalabras del lenguaje en crisis, la poesía ha opuesto superpalabras deslumbrantes, pero peligrosas, dado su alejamiento de la “verdadera vida”. En cierto modo, la poesía se ha encerrado en su revuelta y su rechazo.
Para poder respirar, desde entonces, toma vuelo, a fuerza de alas, y de estrofas, hacia los grandes espacios jalonados del Mito y de la Historia; o bien, perdiendo aliento, se va a habitar las grietas, las lagunas –he aquí la discontinuidad que tanto irrita en tantos poetas actuales…
Voy a citar el testimonio objetivo de un compositor, Pierre Schaeffer (los poetas, por su parte, se justifican demasiado cómodamente): “Se ha hecho un consumo tan grande de poesía, como de música, desde hace algunas décadas, que el agotamiento del terreno es semejante, y que la poesía agoniza, parece, porque los poetas ya no nos interesan, salvo cuando son inventores.”
Invención, para mí, es sinónimo de aventura…20
XVII
Esta cita de Código sitúa el horizonte contra el cual se recorta el proyecto profundo de Praxis de la poesía, y deja ver de paso los ejes desde los cuales está escrito el libro, así como el terreno conceptual compartido con sus amigos de la vanguardia.
XVIII
Cuando se publicó por primera vez este libro, en el cual se hace presente el lenguaje de la heráldica y de los blasones, y de la semiótica de los bestiarios, Gérard Durozoi, autor de la más completa historia del surrealismo21 y de un libro sobre Lambert, escribió:
Toda poesía impresa implica una distancia en relación con el parloteo habitual. El experimentalismo sonoro y verbal, la dilatación semántica, el placer fonético (si es cierto que es primero en la boca donde se rumia –para retomar un verbo de Nietzsche– una cierta poesía) sólo indican sus posiciones ideológicas en el blanco de la página, entre líneas: donde está en juego el blanco de la página, lo cotidiano es refutado –lo cual es una manera de cuestionarnos sobre sus insuficiencias.
Pero se sabe también hasta qué punto es difícil la divulgación de tales páginas: existe un ghetto de la lectura poética. Al abrir una recopilación de poemas, es precisamente eso lo que espero: que de una cierta forma el barullo utilitario se detenga, y que encuentre yo asilo en una palabra peculiar, particular en la que pueda poner entre paréntesis nada menos que el mundo mismo. Existe una cierta connivencia preestablecida entre el poeta y su lector: a partir de ese momento el impacto del texto, sus efectos de ruptura, sus puestas en guardia no explicitadas, ¿no corren el riesgo de perder su poder?
Si uno se queja hoy de cuán pocos lectores tiene la poesía, ¿no es también eso lo que está como desplazado?: ¿que esa palabra de libertad no toca más que a los que ya están convertidos, que no alcanza más que muy difícilmente a aquellos a quienes podría en un sentido propio conmover? Tal vez ha sido para salir de esta situación que Jean-Clarence Lambert ha compuesto esta última recopilación tal y como nos la da a leer. No por ello es menos cierto que estas Armes parlantes, sintomáticamente subtituladas, Práctica de la poesía, tocan a su modo el núcleo de este problema. Basta con hojear este libro con pasar unos ojos distraídos sobre su tipografía para adivinar en qué difiere de los títulos precedentes: Código y Laborinthe. Mientras que estos últimos solamente recogían poemas que eran inmediatamente perceptibles como tales, Les armes parlantes combinan de manera muy sutil la prosa más o menos narrativa o descriptiva, los poemas en prosa y los versos. La articulación de un lenguaje más prosaico (notas de viaje, recuerdos, diario, esbozo para un retrato, etcétera) y poemas abisma (met en abime) la relación general entre la poesía y la lengua –o más particularmente entre el ensueño y el saber, el de lo cotidiano tanto como el del especialista–
La fajilla que ciñe al libro anuncia: “La poesía contra la historia”. Ese "contra" es felizmente ambiguo pues no se trata tanto de una elección que eliminaría a la historia (también: el peso del presente, lo vivido) como de una poesía que se sitúa en las márgenes de la historia, manteniendo su proximidad al tiempo que marca su diferencia. La proximidad se da, en particular, cuando la historia es pretexto (el diario de una dramaturgia es por ejemplo “un retrato” de De Gaulle, pero tratado como personaje dramático para ser integrado en una “tragedia-bufa”, tal como esa que antes Jean Clarence Lambert ha consagrado a Stalin: tentación de la cual solamente se puede desprender mediante exorcismos, contra actualidades donde el Che Guevara, John Wayne, el Presidente de los Estados Unidos o los marinos del Acorazado Potemkine, son enrolados forzosos en aventuras que son por lo menos desconcertantes: la historia entonces se descarrila, la palabra poética muestra su revés no realizado –aquello que hubiese podido ser, y esta reescritura es una forma de tomar posesión de ella, de marcar en ella la huella de un deseo no satisfecho. Así (mal) tratado el pasado-presente se ve reactivado por el porvenir y por ende mediante lo imaginario que no deja de escarbar en las galerías de sus minas. [nota 1: El deseo mira hacia atrás; repara los daños. El sueño pinta lo que habría sucedido si tal estupidez hubiese sido evitada, si tal sabia medida hubiese sido tomada” Ernst Bloch El principio esperanza, t. I, p. 43] La diferencia es otra historia, o la historia de lo otro. No es casualidad que esta recopilación se abra con una evocación de Octavio Paz, cuyo primer traductor en Francia fue Lambert. Octavio o el no occidental, el no atrapado en el Occidente, el escritor contemporáneo que ha sabido desmontar todos los etnocentrismos en beneficio de una puesta en perspectiva de las diferentes culturas. Introducida por tal figura, Les Armes Parlantes aspira a ser una recopilación que apunta a la cuestión de una salida fuera del presente occidental. Un presente que tiene una quincena de años –o sea el plazo sobre el cual se extiende la redacción de los textos aquí reunidos. Un presente en el curso del cual la actualidad contra la cual se levanta insurgente el poeta fue la necesidad de una toma de conciencia ecológica (Blason d’une riviere) “¿la transformación del mundo no es entonces su destrucción?”) tanto como la Guerra de Vietnam y el poder del Pentágono (Lengua de palo) fue también la primera tentativa no occidental de un viaje a México del cual trajo a ese Tarahumara en el que se perfila necesariamente la sombra exigente de Artaud.