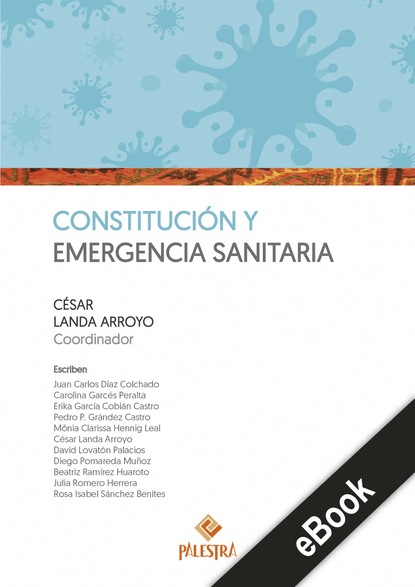- -
- 100%
- +
De lo contrario, frente a la violación y/o afectación desproporcionada de dichos derechos y libertades de la ciudadanía, en casos de estados de emergencia, existen el hábeas corpus y la acción de amparo, a efectos que el juez constitucional se pronuncie sobre cualquier acto lesivo, más no sobre los motivos de la declaratoria del recorte de las libertades y derechos, señala el artículo 200 in fine de la Constitución.
Ciertamente, el nuevo Congreso elegido el 26 de enero e instalado el 16 de marzo tiene la potestad democrática de realizar el control político que considere oportuno y necesario, pero es el manejo democrático constitucional eficiente de la crisis sanitaria y el esfuerzo colectivo de la ciudadanía consciente de sus derechos y de los demás lo que puede permitir el retorno escalonado aprobado por el Gobierno de todas las libertades y derechos actualmente recortados; ello en la medida de que no hay libertad ni bienestar individual si este no es colectivo.
Sin perjuicio de ello, queda claramente establecido que el retorno pleno de los derechos y libertades no puede ser al estado de cosas previas a la emergencia sanitaria, que demuestra fallas estructurales no solo del sistema de salud que hacen muy difícil afrontar con éxito la expansión de la pandemia y las consecuencias letales tanto a la vida y salud de las personas, como a los derechos y libertad sociales, económicas y políticas conexos. De allí que no sea una utopía repensar de forma urgente la reforma estructural de nuestro Estado constitucional para atender las emergencias sanitarias, por ser necesario y además posible.
III. REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA EMERGENCIA SANITARIA
El Perú experimenta cada cierto tiempo crisis humanitarias por las pandemias de origen internacional o nacional, como sucedió con el cólera, que entre los años 1991 y 1995 dejó 4835 muertos (Mujica, 2011); en los últimos años (2014-2019) la enfermedad viral del dengue provocó 275 muertos, mientras que su rebrote entre enero y febrero de 2020 arrojó 10.228 contagiados. De allí que el Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades del Ministerio de Salud, ante la amenaza del dengue, la malaria, el zika, la chikungunya y otras arbovirosis, emita preventivamente “alertas epidemiológicas” (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MINSA, 2020). Lo cual pone en evidencia que hemos vivido y seguimos viviendo en una sociedad en permanente riesgo sanitario (Cassalino, 2017).
Antiguamente, tanto las pandemias como las catástrofes eran asumidas como eventos irresistibles, por lo imprevisible y ajenas a la voluntad humana, provenientes de la cólera divina (Descamps, 1972, pp. 376-377); pero, modernamente, se considera que las pandemias en principio son producto, por un lado, del descuido humano —debido a la falta de una cultura de la salud preventiva y a la pobreza—, y por otro lado, de la escasa prioridad presupuestal del gasto social del Estado en infraestructura y servicios de salud —actualmente es del 3.3% del Producto Bruto Interno—, no en cuanto a realizar alertas, sino a brindar los medios materiales necesarios para asegurar una salud pública preventiva antes que restauradora.
Con el crecimiento económico sostenido desde la transición democrática del año 2000, el Estado constitucional tiene las condiciones y el deber de prevenir, combatir y mitigar las pandemias, si se contara con un sistema constitucional y presupuestal integral y especial que siente las bases de la política de salud y la planificación administrativa del sistema hospitalario público y privado, así como, de los equipos médicos, técnicos y auxiliares de la salud, con los recursos, equipos y medicinas necesarias para afrontar las pandemias.
En efecto, la actual Constitución dispone que todos tienen derecho a la protección de su salud, la del medio familiar y de la comunidad, así como el deber de contribuir a su promoción y defensa (artículo 7); en consecuencia, el Estado determina la política nacional de salud, el Poder Ejecutivo norma y supervisa su aplicación; asimismo, es responsable de diseñarla y conducirla en forma plural y descentralizada para facilitar el acceso equitativo a todas las personas los servicios de salud (artículo 9).
De igual modo, la Constitución dispone que, son deberes especiales del Estado proteger a la población de las amenazas contra su seguridad, garantizar los derechos humanos, y promover el bienestar general, entre otros (artículo 44); asimismo, que cuando lo requiera el interés nacional, el Presidente de la República puede dictar decretos de urgencia, en materia económica y financiera (artículo 118-9), y declarar el estado de emergencia en caso de catástrofe o de graves circunstancias que afecten la vida de la nación, en cuyo caso se pueden restringir o suspender la libertad personal, el libre tránsito, el derecho de reunión y la inviolabilidad del domicilio (artículo 137-1).
Sin embargo, dichas provisiones constitucionales han sido y son insuficientes e incompletas para atender las endemias regulares y las anteriores pandemias del cólera antes, y la actual pandemia coronavirus en la actualidad que nos azota, aunque no solo al Perú. Todo ello nos lleva a pensar que debería existir entre los estados de excepción uno específico para declarar la emergencia sanitaria. Así la respuesta de las instituciones públicas y privadas tendría una mayor fuerza normativa, y cobertura presupuestal y administrativa para atender oportunamente los derechos fundamentales da las poblaciones afectadas, en particular a las más vulnerables (Gonzales, 2015, p. 35).
En efecto, el actual sistema constitucional de los estados de excepción incluye la causal de catástrofe, pero no ha tenido un desarrollo legal ni práctico, por cuanto se reduce a buscar asegurar el orden público limitando algunas libertades civiles ciudadanas —libertad personal, libertad de tránsito, derecho de reunión e inviolabilidad de domicilio— y por conexidad afecta otros derechos sociales no restringidos —trabajo, educación— y a libertades económicas —empresa, contratar—.
Sin embargo, el estado de emergencia en caso de las pandemias o endemias epidemiológicas no habilita a dictar normas de emergencia, como decretos de urgencia, que atiendan a las poblaciones afectadas en sus derechos de bienestar; esto es, asegurar el fortalecimiento de los servicios públicos de salud, la movilización del personal sanitario a los focos de infección, la adquisición y distribución de bienes para la subsistencia de las poblaciones vulnerables en aislamiento social debido a la emergencia sanitaria, la cooperación necesaria de las clínicas privadas, la amplia solidaridad de los medios de comunicación para una adecuada información sobre la pandemia respetando la intimidad de las personas y de la población contagiada y/o víctima de la misma, entre otras medidas urgentes y transitorias.
La implementación de un nuevo sistema constitucional de las emergencias por catástrofe sanitaria en general y epidemiológica en particular debería contar con la declaración de dicho estado de excepción desde el más alto nivel del Poder Ejecutivo, con la decisión del Presidente y su Consejo de Ministros, lo cual le habilitaría a expedir decretos de urgencia no solo en materia económica y financiera, cuando lo requiere el interés nacional, sino también para dictar decretos de urgencia en materia sanitaria y socio-económica, de acuerdo a la necesidad o interés regional, y no solo nacional.
Ello sería así, sobre todo, por cuanto algunas regiones son las más afectadas en función de la naturaleza de la epidemia o pandemia. Por ejemplo, el dengue, la malaria, el zika o el chikunguya infectan más a las poblaciones de las zonas con climas tropicales de la selva y la costa norte, mientras que no llega a las zonas alto-andinas (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MINSA, 2017); en tanto que, el coronavirus pareciera tener un menor impacto en las zonas alto-andinas, dado que son menos vulnerables a dichas endemias.
Ello no las ha hecho inmunes —menos aún— a otras enfermedades, como las pulmonares respiratorias por las heladas en las zonas alto-andinas, dado que la temperatura llega hasta 10 grados o menos, y también por el friaje en la selva tropical, dado que la temperatura disminuye hasta los 0 grados; produciendo desde resfriados graves hasta neumonías, sobre todo en la población más vulnerable (niños, ancianos, embarazadas y personas con enfermedades crónicas) (Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres del MINSA, 2018).
Con la declaración del estado de emergencia sanitaria, se activaría un sistema de planificación del manejo de las crisis por las pandemias, facultando la movilización de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas de ser el caso para la protección de la salud pública, al controlar el cumplimiento de las medidas de cuidado público ciudadano en las vías y espacios públicos; lo que requeriría legislar el rol de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas en materia de prevención y preparación frente a las crisis sanitarias; así como, para brindar respuestas de emergencia, acorde a las políticas públicas del Poder Ejecutivo, en la recuperación de la salud pública, lo cual demandaría medidas presupuestales y financieras. Más aún, si las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional participan en el desarrollo económico y social del país, y en la defensa civil de acuerdo a ley, dispone al artículo 171 de la Constitución.
Todo ello es posible si se repiensa el rol del Estado democrático constitucional frente a las pandemias, ya que no son hechos de fuerza mayor repentinos e imprevistos que sobrepasan a la voluntad humana, sino que debido a la inacción o acción humana en la actualidad el Estado puede y debe prevenir, controlar y mitigar los daños a la salud y a la vida de las personas, con una adecuada institucionalidad constitucional para emergencias sanitarias.
IV. CONCLUSIONES
La defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad es el fin supremo de la sociedad, la economía y de los poderes públicos y privados; por eso, en la actual emergencia sanitaria debido al carácter de crecimiento exponencial del coronavirus y al no contar con una vacuna que permita su control, el gobierno ha implementado una política de protección de la salud y de la vida frente al desastre sanitario que está llegando a una meseta con altos costos para la vida y salud de los más vulnerables, a pesar de los esfuerzos inéditos en la aplicación de una política de salud pública de emergencia.
La decisión gubernamental del Poder Ejecutivo de liderar la lucha contra el coronavirus en el marco de sus atribuciones constitucionales y democráticas ha generado un desbalance de poderes, dado que al hacer uso de los instrumentos del constitucionalismo de emergencia como la declaratoria de la emergencia sanitaria, las prórrogas de los estados de emergencia, la aprobación de decretos de urgencia y de decretos legislativos, estos por delegación de facultades del Poder Legislativo; no ha sido posible prevenir, controlar y mitigar en el corto plazo de cuatro meses la extensión de la pandemia del coronavirus; con efectos letales a las personas más vulnerables y a la economía pública y privada.
De allí que, desde las fuerzas sociales, políticas e institucionales, se debe repensar la vuelta a una nueva institucionalidad constitucional, que exprese no solo la necesidad y la urgencia de reformar la Constitución para incorporar un estado de emergencia especial para catástrofes, naturales, ambientales y/o sanitarias, exenta de una concepción belicistas de limitación de libertades, sino con un enfoque de derechos fundamentales, como punto de integración entre la autoridad y la libertad (Smend, 2015, p. 62).
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Beck, Ulrich (1998). La sociedad del riesgo. Hacia una nueva modernidad. Barcelona: Paidós.
Bilchitz, David (2017). Pobreza y derechos fundamentales. La justificación y efectivización de los derechos socioeconómicos. Madrid: Marcial Pons.
Cassalino C. (2017). Mortalidad por epidemias y endemia según causas y condiciones sanitarias a mediados del siglo XIX en Lima, Perú. Rev Peru Med Exp Salud Publica. 2017; 34(3), 564-8. doi:10.17843/rpmesp.2017.343.2486. Recuperado de: https://www.scielosp.org/pdf/ rpmesp/2017.v34n3/564-568/es.
Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (CDC) - MINSA.
(2020). Alertas Epidemiológicas. Recuperado de: https://www.dge.gob.pe/portal/index.php?option=c om_ content& view=article&id =370.
(2017). Norma Técnica De Salud Para La Vigilancia Epidemiológica Y Diagnóstico De Laboratorio de Dengue, Chikungunya, Zika y otras Arbovirosis en el Perú. Lima, Norma Sanitaria N° 125 - MINSA/2016/CDC-INS. Recuperado de: https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/arbovirosis18.pdf
(2018). Escenarios de Riesgo por Heladas y Friajes en el marco del Plan Multisectorial 2018. Recuperado de: https://www.cenepred.gob.pe/web/wpcontent/uploads/Escenarios/2018/Anual/Heladas_Friaje/Noviembre_ 2017/ESCENARIO_RIESGOS_PMAHYF_2018.pdf.
Descamps, M. (1972). Catastrophe et responsabilité. Revue Française De Sociologie, 13(3), 376-391. doi:10.2307/3320531.
Gonzales, Horacio (2015). Estado de no derecho. Emergencia y derechos fundamentales. Buenos Aires: Editores del Puerto.
Mujica, Oscar (2011). A los 20 años de visitación del cólera en el Perú. Vieja epidemia, nueva epidemiología. En Semana de la epidemiología peruana. OPS/OMS. Recuperado de: https://www.paho.org/per/images/stories/FtPage/2011/20110923_estudiosepidemiologicos-colera-peru-2011.pdf.
Sierra, Gustavo (2019). 26 personas tienen más riqueza que los 3800 millones más pobres. Recuperado de: Infobae, 2 de junio de 2019. https://www.infobae.com/america/mundo/2019/06/02/26-personas-tienen-mas-riqueza-que-los-3-800-millones-mas-pobres/
Smend, Rudolf. (1985). Constitución y Derecho constitucional. Madrid: Centro de Estudios Constitucionales.
* Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ex Presidente del Tribunal Constitucional del Perú.
AMÉRICA LATINA Y EL PERÚ:
CUARENTENA, ESTADO DE EMERGENCIA,
FUERZAS DEL ORDEN Y PANDEMIA1
David Lovatón Palacios*
Antes de entrar al tema, permítanme la siguiente reflexión: esta pandemia y las medidas restrictivas adoptadas, han sumado más precariedad, sufrimiento y hambre a millones de compatriotas latinoamericanos, en especial a los que ya se encontraban en condiciones de vulnerabilidad como pueblos originarios, comunidades afrodescendientes o pobres extremos. Si bien las restricciones al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de reunión, entre otras, son legítimas pues por el momento el distanciamiento social es la única arma contra este virus, debemos ser conscientes que millones de personas en América Latina (AL) sobreviven gracias al trabajo callejero o a empleos informales. Es inaceptable que para muchos en AL el dilema sea o que los mate el hambre o el coronavirus. En ese sentido, a partir de esta situación extrema e inédita, AL debería retomar un serio debate sobre la pertinencia de un Estado social o de bienestar, sin corrupción, con mayores dosis de intervención estatal en el mercado, para asegurar y brindar mejores servicios públicos básicos como salud o medicinas.
Ahora bien, en la actual coyuntura casi todos los Gobiernos en AL han adoptado medidas excepcionales para intentar frenar el avance incontrolable del virus —con la excepción de Nicaragua—, sea en clave de estados de excepción o en clave de emergencia sanitaria. Frente a ello, es comprensible el temor o desconfianza que estas medidas propicien abusos de poder y violaciones de derechos humanos, en un continente con una historia terrible de dictaduras civiles o militares que instrumentalizaron los estados de excepción para perseguir opositores políticos y líderes sociales, y cubrieron con un manto de impunidad graves violaciones de derechos humanos o de gran corrupción, gracias a la abdicación de la justicia ordinaria y el protagonismo de los fueros militares, entre otros factores.
También es comprensible este temor y desconfianza frente al estilo de gobernar de algunos presidentes actualmente en el poder. Es el caso de Donald Trump en Estados Unidos, Jair Bolsonaro en Brasil, Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua o Nayib Bukele en El Salvador; éste último además con el pésimo antecedente de haber tomado la Asamblea Legislativa en febrero del 2020 con el apoyo de las fuerzas armadas, para amedrentar a los parlamentarios y presionarlos para que aprueben un préstamo para combatir la criminalidad.
Por otro lado, todos los marcos jurídicos democráticos en AL contemplan supuestos de excepción constitucional ante situaciones imprevistas o de emergencia como desastres naturales, conflictos bélicos, grandes conmociones sociales, epidemias, entre otros. Estos supuestos excepcionales suponen, entre otras posibles consecuencias, poderes también excepcionales a favor de los gobernantes en materia de restricción de derechos fundamentales, seguridad, presupuesto público, medidas sanitarias, regulación del mercado, control fronterizo, entre otros. También suponen facultades especiales para las fuerzas armadas y policías.
Como contrapeso a estos poderes excepcionales que constitucionalmente pueden concentrar los gobernantes, las legislaciones nacionales también suelen contemplar diversos tipos de control político parlamentario: desde ser debidamente informados hasta aprobar ex post o ex ante los estados de excepción. Otro contrapeso clave es sin duda la libertad de expresión y de prensa y el acceso a la información pública, que no forman parte de la lista de derechos fundamentales que pueden ser restringidos o suspendidos durante estos supuestos de excepcionalidad. Los medios de comunicación y las redes sociales son fundamentales para visibilizar y denunciar posibles abusos y, precisamente por ello, algunos gobernantes como Bolsonaro en Brasil, Ortega en Nicaragua o Bukele en El Salvador, han restringido —o intentado restringir— estas libertades.
Otro contrapeso clave para equilibrar estos poderes excepcionales es una conquista democrática más reciente en AL: el control judicial que puede ejercerse ahora en la mayoría de nuestros países sobre la actuación de las fuerzas del orden o sobre las medidas que adopten algunos gobernantes y que, pese al estado de excepción, pueden resultar contrarias a la Constitución o a estándares internacionales en materia de derechos humanos.
Es el caso del Supremo Tribunal Federal de Brasil, que invalidó un decreto de Bolsonaro que restringía el acceso a la información pública en esta coyuntura o que emitió una medida cautelar ordenando a la Presidencia de la República que aclare las medidas que el gobierno federal viene adoptando para cumplir las medidas de prevención y mitigación recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS). También ha sido el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de El Salvador, que emitió la resolución 148-2020 que otorgó medidas cautelares a favor de personas que habían sido detenidas para que cumplan cuarentena obligatoria en centros de contención, disponiendo entre otras cosas que puedan cumplir dicha cuarentena en sus domicilios respetando determinados protocolos sanitarios.
Sin duda, a este nuevo escenario judicial latinoamericano ha contribuido —entre otros avances en derechos humanos y democratización— la limitación de la competencia de la justicia militar solo a los delitos de función y solo sobre militares, uno de los grandes aportes al fortalecimiento del Estado de derecho por parte del sistema interamericano de derechos humanos.
Ahora bien, todos estos contrapesos a los poderes excepcionales decretados para enfrentar esta pandemia, pueden verse seriamente debilitados ante gobernantes autoritarios, ante redes de corrupción o anulados en la práctica en regímenes dictatoriales como en Venezuela o Nicaragua. Por ello, ante regímenes presidencialistas como los que rigen en toda AL, la conducta, actitud y discurso de algunos gobernantes pueden pervertir estos poderes excepcionales y aprovecharlos para perseguir u hostigar a la oposición política o social, para incurrir en más corrupción ante la flexibilización de los controles sobre el gasto público, para atacar a periodistas independientes, para ocultar información pública o simplemente, como es el caso de López Obrador en México, Jair Bolsonaro en Brasil o Donald Trump en los Estados Unidos, para negar irresponsablemente la gravedad de esta pandemia y estimular a la ciudadanía a romper las reglas de aislamiento social recomendadas por la OMS, conspirando inclusive contra las medidas que a nivel estatal —no federal— ya se habían adoptado; generando así, innecesariamente, escenarios de enfrentamiento entre el gobierno federal y algunos gobiernos estatales.
En cuanto a la restricción de derechos políticos, ello no aparece en la regulación constitucional ni en la actual coyuntura, con la excepción de Bolivia, cuyas elecciones generales previstas para el próximo 3 de mayo, han sido suspendidas y se ha fijado como nueva fecha el 2 de agosto, pero eso dependerá si la cuarentena se prolonga o no; esto es especialmente preocupante en un país en el que estas elecciones son claves para retornar a la normalidad democrática. Por otro lado, los casos de Venezuela y Nicaragua siguen siendo de grave violación de derechos fundamentales, incluyendo los derechos políticos y en los que, en consecuencia, la pandemia no ha hecho sino agravar aún más esta situación. Además, el gobierno de Ortega no ha adoptado medida de contención alguna para frenar la expansión de este virus.
Otro ámbito ante el que hay que estar muy alertas es la posibilidad que gobernantes y funcionarios públicos —civiles o militares—, vean esta emergencia sanitaria —en la que se les confiere más prerrogativas—, como una oportunidad para desviar dicho poder y perpetrar graves actos de corrupción. Como ha señalado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su Informe “Corrupción y derechos humanos”, la corrupción tiene un “impacto multidimensional” “sobre la democracia, el Estado de Derecho y, particularmente para el goce y ejercicio de los derechos humanos en el continente”2.
En ese sentido, preocupa el caso de Guatemala en el que una de las medidas de emergencia adoptadas por el Gobierno ha sido la apertura de una línea de créditos que “se otorgarán sin restricción para las personas políticamente expuestas”, lo que podría beneficiar a ministros, diputados o líderes de partidos políticos y que no parece responder al propósito de paliar las penurias económicas que están pasando los sectores más pobres. También preocupa el caso de México, en el que lamentablemente aún sigue existiendo un alto riesgo que funcionarios y particulares aprovechen para hacer uso ilegal de los recursos adicionales que reciban en el marco de esta emergencia sanitaria; todos los gobiernos estatales y el federal actualmente tienen acceso a fondos con reglas más laxas para hacer uso de ellos, reducidos controles y amplia discrecionalidad para las decisiones de gasto en un contexto de debilidad institucionalidad y poca transparencia.
Finalmente, también hay que estar alertas ante algunas medidas de “ciber-seguridad” adoptadas por algunos Gobiernos como el de Ecuador que, al emitir el Decreto ejecutivo Nº 1017, autoriza el uso de “plataformas satelitales y de telefonía móvil para monitorear la ubicación de las personas en estado de cuarentena sanitaria y/o aislamiento obligatorio, que incumplan las restricciones dispuestas, a fin de ponerlas a disposición de las autoridades judiciales y administrativas”.
Al respecto, la Corte Constitucional de dicho país ha recomendado en el Dictamen 1-20-EE/20A “precautelar que el uso de medios tecnológicos… no sirva como medio para transgredir derechos constitucionales y se aplique únicamente sobre las personas a quienes las autoridades de salud hayan dispuesto de manera específica el aislamiento u otras medidas de similar naturaleza”. En la misma línea, organismos internacionales de derechos humanos emitieron un comunicado conjunto en el que enfatizan que es fundamental que el uso de estas tecnologías sea limitado “tanto en términos de propósito como de tiempo, y que se protejan rigurosamente los derechos individuales a la privacidad, la no discriminación, la protección de las fuentes periodísticas y otras libertades”3.