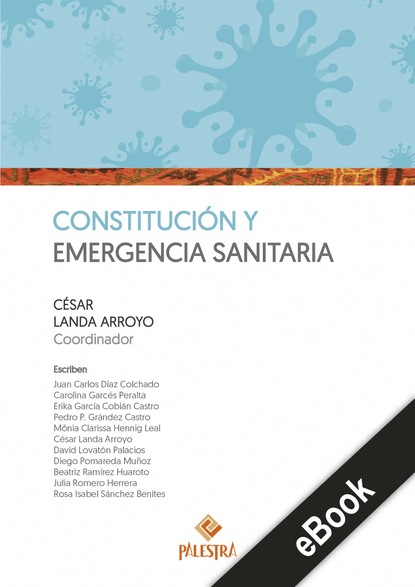- -
- 100%
- +
En el caso del Perú, para enfrentar la pandemia el Gobierno nacional ha adoptado un conjunto de medidas de seguridad, sanitarias, económicas, laborales, entre otras; en esta breve nota nos centraremos solo en las primeras. Como es de suponer en un régimen de corte presidencialista, la declaratoria de “estado de emergencia” —una de las dos modalidades de “estado de excepción” previstas en el artículo 137º de la Constitución—, es una potestad del Presidente de la República, quien solo debe informar al Parlamento. Durante el estado de emergencia pueden restringirse la libertad personal, la inviolabilidad del domicilio, la libertad de reunión y la libertad de tránsito y las Fuerzas Armadas pueden intervenir en labores de orden interno que, en situaciones de normalidad constitucional, es tarea de la Policía nacional. No pueden suspenderse otros derechos civiles o políticos.
En ese marco, el Decreto Supremo Nº 044-2020-PCM declaró el estado de emergencia el pasado 15 de marzo y, con posterioridad, los Decretos Supremos Nº 051-2020-PCM, Nº 064-2020-PCM, N° 075-2020-PCM y N° 083-2020-PCM, sucesivamente lo han ido extendiendo hasta el 24 de mayo inclusive; esto es, en total diez (10) semanas de estado de excepción. Ahora bien, este supuesto previsto en la Constitución, si bien confiere poderes especiales a autoridades civiles, militares y policiales, no es una carta blanca para potenciales abusos de poder o violaciones de derechos humanos. Del artículo 200º constitucional se desprende, por un lado, que la protección judicial de los derechos fundamentales no se suspende durante los estados de excepción y, por otro lado, que la actuación de las autoridades debe regirse por los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Al respecto, hay una sostenida jurisprudencia del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional.
Ahora bien, al 7 de abril se habían producido 52,000 detenciones de personas que no acataron las restricciones de circulación existentes durante el día —solo se podía salir de casa para comprar alimentos, productos de primera necesidad, medicinas o ante una emergencia médica— o la prohibición de circulación en las noches durante el llamado “toque de queda” (restricción total de circulación)4. La mayor parte de estas personas son conducidas a las dependencias policiales en las que son registradas y retenidas por sólo unas horas; las personas que, además, agreden al personal militar o policial, o son reincidentes, sí son denunciadas penalmente. Es decir, el incumplimiento del aislamiento social obligatorio —que es la medida fundamental para detener el avance incontrolable de la pandemia— ha sido el motivo principal de estas detenciones. No se han conocido denuncias de torturas, pero si algunos casos aislados de trato denigrante contra personas transexuales por parte de personal policial, lo que motivó una condena pública por parte del propio Presidente de la República5.
Si bien en este tipo de situaciones siempre existe el peligro que militares o policías puedan incurrir en abusos de poder o violaciones de derechos humanos —lamentable recuerdo de las dictaduras civiles o militares que el Perú sufrió en el pasado y que la última fue la del expresidente Alberto Fujimori (1992-2000), hoy preso—, hasta ahora han ajustado su actuación al marco constitucional, salvo algunos condenables casos aislados denunciados por la prensa y las redes sociales y que han merecido una reacción o respuesta casi inmediata por parte de los comandos militares o policiales, ministros o del propio presidente. Entre otras razones, consideramos que ello se debe al carácter democrático del actual Gobierno de Martín Vizcarra: hay equilibrio de poderes con el nuevo Parlamento ya en funciones, con el Poder Judicial y los demás órganos constitucionales autónomos como la Fiscalía. No hay opositores políticos o líderes sociales detenidos o perseguidos.
Otro rasgo esencial que ajusta el actual estado de emergencia al marco democrático es la libertad de expresión y de prensa existentes, las mismas que no quedan suspendidas ni restringidas y, por ende, desde el primer día de la cuarentena obligatoria, redes sociales, periodistas y medios de comunicación han venido informando, fiscalizando y, eventualmente, denunciando cualquier indicio o situación de abuso de poder o vulneración de derechos fundamentales por parte del personal militar o policial.
En ese contexto, lo que prendió las alarmas de los organismos nacionales e internacionales de derechos humanos (incluyendo la CIDH) en torno a los riesgos de la actuación militar o policial durante el actual estado de emergencia6, no ha sido —felizmente— patrón sistemático alguno de violación de derechos fundamentales como en el pasado, sino la publicación el pasado 28 de marzo de la Ley Nº 31012, Ley de protección policial, que en forma innecesaria e impertinente en esta coyuntura, establece algunos privilegios penales y procesales a favor del personal policial contrarios a la Constitución y a estándares internacionales que, de ser aplicados, podrían cubrir con un manto de impunidad potenciales violaciones de derechos humanos en contra de la población civil; es además un pésimo mensaje para la Policía Nacional que, pese a muchos aspectos por mejorar, en los últimos años ha hecho esfuerzos para que su actuación sea propia de una sociedad democrática. En especial, preocupan los siguientes aspectos de esta ley:
Establece una suerte de “in dubio pro policía” en una aplicación errónea del principio de razonablidad: “al ejercer su derecho a su legítima defensa y de la sociedad establecido en la ley, el principio de razonabilidad de medios será interpretado a favor del personal policial interviniente” (artículo 1º segundo párrafo)
Modifica el Código procesal penal y prohíbe que se dicten medidas judiciales restrictivas de libertad en contra del personal policial que haya hecho uso de sus armas reglamentarias y haya causado muerte o lesión: “hace uso de sus armas o medios de defensa en forma reglamentaria y causen lesión o muerte, quedando prohibido dictar mandato de Detención Preliminar Judicial y Prisión Preventiva” (artículo 4º)
Crea un procurador público especializado para la defensa legal de los policías (artículo 15º), cuando la Procuraduría pública defiendo los intereses del Estado en general y no a funcionarios públicos en particular, quienes, por lo demás, ya tienen un sistema de defensa judicial.
Es evidente pues que en la errónea interpretación del principio de razonabilidad y en la aplicación —o no— de medidas cautelares de restricción de libertad, esta ley pretende restringir –en forma contraria a la Constitución y a la Convención Americana de Derechos Humanos— la actuación fiscal y judicial frente a potenciales abusos policiales. Ahora bien, hay que precisar que esta ley es una herencia del Congreso con mayoría fujimorista disuelto el 30 de septiembre del 2019; el anterior Parlamento aprobó esta ley que el presidente de la República decidió no promulgar por estar en desacuerdo, aunque tampoco llegó a observarla (al parecer se les pasó el plazo para hacerlo) y, frente a ese supuesto, el artículo 108º de la Constitución dispone que sea el propio Parlamento quien la promulgue y publique, lo que el nuevo Congreso hizo una vez instalado.
Frente a esta polémica ley, un grupo parlamentario ya ha presentado el proyecto de ley Nº 4962/2020 para derogarla y otro ha anunciado que cuestionarán su constitucionalidad ante el Tribunal Constitucional7. Lo cierto es que es una norma que no expresa la voluntad política del actual Gobierno. Por el contrario, el Reglamento del Decreto Legislativo Nº 1095 que regula el uso de la fuerza por parte de las Fuerzas Armadas, Decreto Supremo Nº 003-2020-DE que fue publicado el pasado 15 de marzo como parte del paquete de medidas del Gobierno para enfrentar la pandemia, establece claramente que el personal militar que en el ejercicio de sus funciones se le “impute la comisión de una falta o delito tipificado por la legislación penal ordinaria”, será competente la justicia ordinaria y no la justicia militar policial (artículo 42º del referido Reglamento).
En ese sentido, la Ley de protección policial ha venido a sembrar legítimos temores en torno a una actuación conforme a la Constitución y a estándares internacionales —al menos hasta ahora y salvo condenables excepciones— de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional durante esta emergencia sanitaria.
1 El presente artículo es una adecuación y actualización de dos versiones previas en español e inglés publicadas por el autor en el blog “Justicia en las Américas” de la Fundación para el debido proceso (DPLF) (recuperado de: http://dplf.org/sites/default/files/peru_david_lovaton.pdf) y en Verfassungsblog on constitutional matters de Alemania (recuperado de: https://verfassungsblog.de/quarantine-state-of-emergency-state-of-enforcement-and-the-pandemic-in-peru/) respectivamente.
2 CIDH, Informe “Corrupción y derechos humanos”. Washington DC: Comisión interamericana de derechos humanos, 2019, párrafo 2. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/CorrupcionDDHHES.pdf (Último acceso: 4 de abril del 2020).
3 Comunicado conjunto del 19 de marzo del 2020 suscrito por los expertos David Kaye, Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y de expresión, Harlem Désir, Representante de la OSCE para la Libertad de los Medios de Comunicación y Edison Lanza, Relator Especial de la CIDH para la Libertad de Expresión. Recuperado de: http://www.oas.org/es/cidh/expresion/showarticle.asp?artID=1170&lID=2 (Último acceso: 4 de abril del 2020).
4 Exitosa (2020, 7 de abril). Coronavirus en Perú: Más de 52 mil detenidos desde que inició Estado de Emergencia. Recuperado de: https://exitosanoticias.pe/v1/coronavirus-en-peru-mas-de-52-mil-detenidos-desde-que-inicio-estado-de-emergencia/
5 Prensa Latina (2020, 4 de abril). Perú: Policía condena maltrato a transexuales en cuarentena Covid-19. Recuperado de: https://www.prensa-latina.cu/index.php?o=rn&id=355564&SEO=peru-policia-condena-maltrato-a-transexuales-en-cuarentena-covid-19
6 La República (2020, 30 de marzo). La CIDH expresa “seria preocupación” por cuestionada Ley de protección policial. Recuperado de: https://larepublica.pe/politica/2020/03/30/la-cidh-expresa-seria-preocupacion-por-cuestionada-ley-de-proteccion-policial/
7 Zubiera, R. (2020, 30 de marzo). Ley de Protección Policial: Frente Amplio promoverá demanda de inconstitucionalidad. El Comercio. Recuperado de: https://elcomercio.pe/politica/ley-de-proteccion-policial-frente-amplio-promovera-demanda-de-inconstitucionalidad-emergencia-cuarentena-coronavirus-noticia/
LA (DES)PROTECCIÓN DE LOS
DERECHOS FUNDAMENTALES
LABORALES EN TIEMPOS DE PANDEMIA:
CONSTITUCIONALIDAD DE LAS
MEDIDAS GUBERNAMENTALES EN
MATERIA LABORAL ADOPTADAS PARA
ENFRENTAR EL COVID-19
Juan Carlos Díaz Colchado*
SUMARIO: I. Introducción. II. El trabajo remoto a partir del deber especial de protección del trabajo. III. La suspensión perfecta de labores a partir del derecho fundamental a la remuneración y los deberes especiales de protección. IV. Conclusiones.
I. INTRODUCCIÓN
La pandemia generada por el COVID-19 ha motivado que los gobiernos, como el peruano, adopten diversas medidas restrictivas de los derechos fundamentales de libertad personal, tránsito y reunión, así como de la inviolabilidad del domicilio, u otros que sus ordenamientos constitucionales permitan.
La medida adoptada en nuestro país ha sido el llamado aislamiento social obligatorio o confinamiento domiciliario. Esta medida, imposibilita acudir al centro de trabajo y tiene paralizado a gran parte del aparato productivo del país, dado que solo se mantienen en actividad las que han sido declaradas como esenciales: producción y venta de alimentos básicos, atención en hospitales, farmacias, supermercados, transporte de alimentos y de productos básicos, seguridad, entre otros.
Por lo que para hacer frente al impacto económico que el aislamiento social obligatorio tiene en el ámbito del trabajo, el gobierno ha adoptado algunas medidas como el trabajo remoto o la suspensión perfecta de labores, para aquellas actividades no calificadas como esenciales. Estas medidas podrían tener incidencia en algunos principios y derechos fundamentales, especialmente, en el deber de protección del trabajo que tiene el Estado y el derecho a la remuneración, ambos con sustento constitucional en los artículos 23 y 24 de la Constitución de 1993.
Sobre el deber especial de protección, el Tribunal Constitucional a partir de los artículos 1 y 44 de la Constitución, ha señalado que este deber se sustenta en la dimensión objetiva de los derechos fundamentales, en cuanto orden de valores y que tiene como consecuencias un efecto de irradiación sobre todo el ordenamiento, pero que, si solo se proclamara “(…) un efecto de irradiación por el ordenamiento jurídico, pero no se obliga a los órganos estatales a protegerlos de las asechanzas de terceros, entonces su condición de valores materiales del ordenamiento quedaría desprovista de significado” (2004, fundamento 6). En la misma sentencia, se ha señalado que este deber es un mandato jurídico indeterminado que se traduce en la obligación que tienen el Estado y sus instituciones de adoptar todas las medidas que sean adecuadas y necesarias para preservar, proteger e incluso reparar las lesiones a los distintos derechos fundamentales cuando estos son lesionados o amenazados (2004, fundamento 8), lo cual, mutatis mutandis resulta perfectamente aplicable a las relaciones laborales, donde las asimetrías económicas son acentuadas por las jurídicas que, además, son reconocidas por el ordenamiento jurídico, dado el reconocimiento del poder de dirección empresarial sobre los trabajadores, debido a la subordinación jurídica que las caracteriza (2005, fundamento 20). Por lo que corresponde determinar si el trabajo remoto implementado por el gobierno es compatible con el deber especial de protección del trabajo.
Por otro lado, el derecho fundamental a la remuneración garantiza: su acceso, su no privación arbitraria, su carácter prioritario; su equidad y suficiencia (Tribunal Constitucional 2014, fundamento 16), y como todo derecho, también puede ser limitado, incluso de forma unilateral, siempre que medien razones objetivas que la justifiquen (Tribunal Constitucional 2014, fundamento 43). Al encontrarnos en el marco de un estado de emergencia por una crisis sanitaria que ha generado la paralización de gran parte del aparato productivo, tal derecho puede ser limitado, siempre claro que estas limitaciones sean medidas idóneas, necesarias y proporcionales. Claramente la suspensión perfecta de laborales adoptada por el gobierno limita este derecho, ya que, aunque mantiene la vigencia del vínculo laboral, supone la suspensión de la obligación del empleador de pagar las remuneraciones a sus trabajadores. Lo cual amerita un análisis a partir de los deberes especiales de protección y del contenido del derecho a la remuneración.
De ahí que, a partir de estos parámetros constitucionales se analizarán el trabajo remoto y la suspensión perfecta, con la finalidad de determinar su adecuación a los mandatos constitucionales destinados a la protección del trabajador y sus derechos.
II. EL TRABAJO REMOTO A PARTIR DEL DEBER ESPECIAL DE PROTECCIÓN DEL TRABAJO
En el Perú con la Ley 30036, publicada el 5 de junio de 2013, se aprobó la Ley que regula el Teletrabajo, esto es la posibilidad, siempre que sea física y tecnológicamente posible, de que el trabajador desarrolle sus labores, de forma subordinada, desde un espacio físico distinto al lugar donde se ubica el centro de trabajo, con ayuda de tecnologías de la información y comunicación (Saco, 2007, pp. 331-334). Esta norma resulta de aplicación tanto para el ámbito público como privado.
Un dato importante de esta norma, es que establece que los medios para desarrollar el teletrabajo —equipos, conexión a internet, etc.— son proporcionados por el empleador, pero si es que estos son proporcionados por el teletrabajador, su empleador debería compensarlo (artículo 3). Precisamente, este fue uno de los aspectos más problemáticos para implementar el teletrabajo en el país.
No obstante, con la pandemia y el aislamiento en las casas, el teletrabajo se volvió una necesidad para seguir trabajando, siempre que la naturaleza de las labores lo permitiera donde fuera posible. Aunque, para llevarlo a la práctica con rapidez, se empleó otro concepto: el trabajo remoto, regulado por el Decreto de Urgencia 026-2020 (publicado el 15 de marzo de 2020). Esto con la finalidad de eludir la aplicación de la Ley 30036, conforme veremos más adelante.
Aunque, teletrabajo y trabajo remoto vienen a ser en sustancia lo mismo, el nodo diferencial radica en dar respuesta a la pregunta: ¿qué parte de la relación laboral que asume el costo de los equipos necesarios para prestar el trabajo remoto?
Al respecto, el artículo 19 del Decreto de Urgencia 026-2020 establece que estos “(…) pueden ser proporcionados por el empleador o el trabajador”, y el artículo 7 de su reglamento, aprobado por Decreto Supremo 010-2020-TR (publicado el 24 de marzo 2020), establece que si los medios son proporcionados por el trabajador “(…) las partes pueden acordar la compensación de los gastos adicionales derivados del uso de tales medios o mecanismos”, a diferencia de lo establecido en el artículo 3 de la Ley que regula el Teletrabajo, que hace obligatoria la compensación por parte del empleador.
De modo tal que, en el trabajo remoto el costo de implementarlo no necesariamente recae en el empleador, como sí sucede con el teletrabajo. Lo cual, ha generado que sean los trabajadores, en su mayor parte, quienes asuman el costo de desarrollar el trabajo remoto, pues además de emplear sus equipos personales, también asumen el costo de la conexión a internet y del servicio de electricidad, entre otros.
Este es quizás el aspecto más problemático, dado que, en virtud del deber especial de protección del trabajo, debería haberse establecido no que las partes puedan acordar la compensación, sino que esta sea obligatoria, ya que los trabajadores estarían asumiendo el costo de producir los bienes y servicios por los cuáles sus empleadores finalmente serán retribuidos al venderlos en el mercado que, con serias limitaciones ciertamente, sigue funcionando.
Por otro lado, y en una lógica protectora, la misma norma establece que no están sujetos al trabajo remoto los trabajadores que están confirmados como pacientes COVID-19, para quienes les resulta aplicable el descanso médico y la suspensión imperfecta (no trabajo, manteniendo el pago de las remuneraciones), según lo señalado en el artículo 17 numeral 17.2 del Decreto de Urgencia 026-2020. En tanto que, los trabajadores calificados con riesgo de contagio de COVID-19 (adultos mayores, personas con enfermedades preexistentes que debilitan su sistema inmunológico), se les aplica el trabajo remoto, y que en caso este no sea posible por la naturaleza de las labores (trabajos físicos: construcción civil, industria manufacturera, entre otros), el empleador debería aplicar una licencia con goce de haber sujeta a compensación posterior (artículo 20 del Decreto de Urgencia 026-2020). Estas reglas, sí serían compatibles con el deber especial de protección del trabajo, pues ponen un manto de protección en aquellos que dentro de la relación laboral se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Estas medidas, se entendieron y aceptaron inicialmente por dos razones: a) la adopción del trabajo remoto se implementó de un día para otro, de ahí que muchos trabajadores no alcanzaron a comprender en su totalidad los alcances del trabajo remoto, y quizás no conocían de la existencia de la Ley que regula el Teletrabajo; y b) inicialmente, el estado de emergencia se estableció por un plazo inicial de 15 días, por lo que quizás, estas medidas de urgencia, resultaban razonables, teniendo en cuenta que serían excepcionales y, por ello, transitorias.
No obstante, con el pasar del tiempo y la prolongación del estado de emergencia y del aislamiento social (retención en casa), debido al incremento exponencial de los contagios en el país durante el mes de abril, la excepcionalidad del trabajo remoto se ha venido normalizando. Incluso, se ha señalado que esta situación genera una nueva normalidad y la modificación de nuestras prácticas sociales, caracterizadas por el contacto personal inmediato, ya que, luego de la pandemia el mundo será “(…) mucho menos físico. Entre el avance de las relaciones digitales y el miedo a los demás nos tocaremos mucho menos. Los abrazos y los besos quedarán limitados a los muy cercanos (…)” (Caparrós, 2020).
Otro aspecto problemático y que debiera ser objeto de reflexión en el contexto del trabajo remoto, es el reconocimiento del derecho a la desconexión (Rosenbaum, 2019, pp. 111-122) y, en especial, el de la desconexión digital (Serrano, 2019, pp. 187 y 188). Ambos garantizan el derecho al descanso del trabajador frente a las pretensiones del empleador de tenerlo a disposición más allá de la jornada de trabajo, lo que suele suceder en el entorno del trabajo remoto porque los emails del empleador no dejan de llegar, sus mensajes en el whatsapp siguen ingresando, o el teléfono no deja de sonar, en cualquier hora del día (los emails y mensajes de whatsapp incluso llegan durante las madrugadas) y cualquier día de la semana, incluyendo los del descanso semanal obligatorio.
Esto se torna especialmente sensible ante las continuas extensiones del estado de emergencia, que ahora se ha ampliado hasta el 30 de junio de 2020 en virtud al Decreto Supremo 094-2020-PCM (publicado el 23 de mayo de 2020). Por ello, a partir del deber especial de protección del trabajo, el Estado debería adoptar medidas de supervisión y fiscalización, que permitan brindar la garantía al trabajador de que en el contexto del trabajo remoto sus derechos fundamentales son respetados, pues, ninguna relación laboral, incluso la que se lleva por medios digitales, puede disminuir o desconocer su dignidad y sus derechos, conforme lo establece el artículo 23 de la Constitución de 1993.
III. LA SUSPENSIÓN PERFECTA DE LABORES A PARTIR DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA REMUNERACIÓN Y LOS DEBERES ESPECIALES DE PROTECCIÓN
La figura de la suspensión perfecta de labores no es ajena al ordenamiento laboral y se sustenta en la preservación de la fuente del empleo (Huerta, 2020), no obstante, ha sido redefinida por el Decreto de Urgencia 038-2020 (publicado el 14 de abril de 2020), a fin de que sea aplicable en el marco de la emergencia económica que se ha generado por las medidas de aislamiento para hacer frente a la pandemia del COVID-19, puesto que, como señala Fressia Sánchez (2020) la aplicación de la figura tal y como está regulada en la legislación laboral, en el actual contexto, resultaba altamente perjudicial para los trabajadores y, por ende, muy cuestionable socialmente. De ahí que inicialmente la propia Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, Sylvia Cáceres, rechazaba su aplicación, al señalar en una nota de prensa que “(…) durante el periodo de la emergencia nacional no está habilitada la figura de la suspensión perfecta de labores (“licencia sin goce de haber”) pues rige el Decreto de Urgencia N° 029-2020 que establece la licencia con goce de haber compensable” (Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo 2020).
Debe tenerse presente que el gobierno al aprobar el trabajo remoto estableció que en caso no pueda ser aplicado, los empleadores deben adoptar la licencia con goce de haberes compensable con horas de trabajo luego de que la emergencia sea levantada. No obstante, habida cuenta que las actividades laborales son muy variadas, pues hay jornadas laborales atípicas (como en el sector minero o industrial) o empresas que tienen hasta tres turnos continuos de trabajo, lo que hacía imposible la futura compensación de horas, se emitió el Decreto de Urgencia 038-2020. Este, además de regular la suspensión perfecta como medida excepcional (Quijano, 2020), adoptó otras medidas de mitigación del impacto económico a favor de los trabajadores.
Estas medidas contempladas en su artículo 7 son: subsidio económico de S/.760.00 soles para trabajadores de microempresas afectados por la suspensión perfecta, porque estos no tienen compensación por tiempo de servicios (CTS); mantenimiento de la cobertura del seguro social de salud; retiro de fondos de la CTS o de fondos de las cuentas individuales de capitalización de los trabajadores afiliados al sistema privado de pensiones, estos dos beneficios son adicionales a los contemplados en los Decretos de Urgencia 033-2020 y 034-2020; para trabajadores que no tengan saldos en su cuenta de CTS, el pago adelantado de la CTS de mayo 2020 y de la gratificación de julio de 2020.