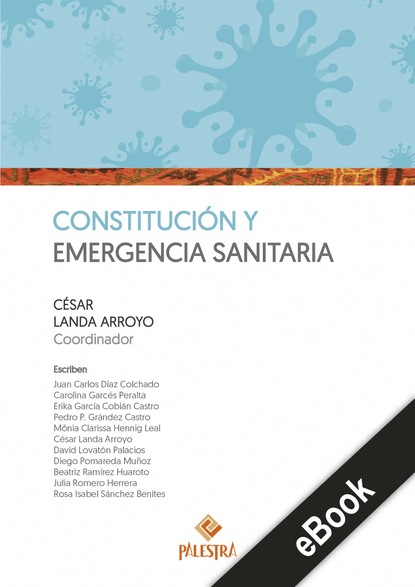- -
- 100%
- +
Cabe agregar que el Decreto de Urgencia 038-2020 ha sido complementado con disposiciones reglamentarias establecidas en los Decretos Supremos 011-2020-TR y 012-2020-TR, publicados el 21 de abril y el 30 de abril de 2020 respectivamente.
En forma sucinta, se ha establecido que la suspensión perfecta es una medida excepcional que puede adoptar el empleador siempre y cuando no pueda aplicar el trabajo remoto, la licencia con goce de haberes compensable u otras medidas alternativas como otorgar el descanso vacacional adquirido; acordar el adelanto de vacaciones a cuenta del que se genere a futuro; acordar la reducción de la jornada de trabajo diaria o semanal con la reducción proporcional de las remuneraciones; acordar la reducción de remuneraciones, siempre que no sea menor a la remuneración mínima vital; o acordar otras medidas previstas en el ordenamiento laboral vigente; siempre que permitan lograr el objetivo del Decreto de Urgencia 038-2020: mitigar el impacto económico para empleadores y trabajadores de las medidas de aislamiento social (artículo 4 del Decreto Supremo 011-2020-TR).
Al respecto, la obligación de que del empleador adopte medidas alternativas a la suspensión perfecta, ha sido objeto de crítica, en tanto se señala que tal obligación no se encontraría prevista en el Decreto de Urgencia 038-2020, y que, por tanto, sería un supuesto de desnaturalización por parte de la norma reglamentaria.
El Decreto Supremo N° 011-2020-TR, en su artículo quinto establece un requisito ineludible para la procedencia de la suspensión, a saber, que se haya agotado la posibilidad de implementar las medidas alternativas como el otorgamiento de vacaciones adquiridas o adelantadas, la reducción de la jornada con la consiguiente rebaja de la remuneración, la disminución consensuada de la remuneración u otras que impliquen el mantenimiento de la relación laboral y la percepción de los haberes. Existe una notoria divergencia entre el texto reglamentario y el legal, que debería dilucidarse en estricto respeto del principio de legalidad, debe primar la norma de mayor rango. Tal sería la consecuencia desde una aproximación jurídica al tema. Un Decreto transgrede la norma que pretende reglamentar cuando establece obligaciones y condiciones que la norma de superior jerarquía no recoge; la desnaturaliza cuando hace su aplicación tan engorrosa que el fin inicialmente buscado aparece muy complicado de lograr o casi imposible (Serkovic, 2020).
Al respecto, tal lectura es equivocada, por dos razones. Una de carácter formal, ya que el propio artículo 3 numeral 3.1. del Decreto de Urgencia 038-2020 establece que “(…) los empleadores que no puedan implementar la modalidad de trabajo remoto o aplicar la licencia con goce de haber (…) pueden adoptar las medidas que resulten necesarias a fin de mantener la vigencia del vínculo laboral y la percepción de remuneraciones, privilegiando el acuerdo con los trabajadores”.
Por lo que la alternatividad a la suspensión perfecta es algo que se deriva del propio Decreto de Urgencia, no habiendo tal desnaturalización.
En segundo lugar, hay una razón material: el objetivo de la norma es mitigar el impacto económico de las medidas de aislamiento decretadas para hacer frente a la pandemia del COVID-19, a efectos de preservar, en la medida de lo posible, el derecho fundamental a la remuneración de los trabajadores (reconocido en el artículo 24 de la Constitución).
En este contexto, la suspensión perfecta viene a ser la medida que interviene de forma más intensa el derecho fundamental a la remuneración de los trabajadores afectados con la misma, ya que suspende su pago. Por ello, resulta muy necesario adoptar otras medidas alternativas a la suspensión perfecta que ayuden a mitigar los efectos económicos de la medida de aislamiento social, en cumplimiento de los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Por lo demás, este aspecto debe ser objeto de verificación por parte de la inspección del trabajo, conforme se verá más adelante.
Ahora, en lo que al procedimiento administrativo respecta, los numerales 3.2 a 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020, han establecido que el empleador comunique a la autoridad administrativa de trabajo, por vía digital, su decisión de aplicar la suspensión perfecta (total o parcial), según formato aprobado por la misma norma. Para esto, deberá indicar los datos de los trabajadores afectados por la medida y los motivos que la justifican.
Recibida esta comunicación, la autoridad administrativa deriva la misma a la inspección del trabajo a fin de que efectúe una verificación de la veracidad de la información brindada por el empleador. Esta autoridad tiene un plazo de 30 días hábiles para realizar la verificación. Con el informe o vencido este plazo, la autoridad de trabajo deberá emitir una resolución. De no emitirse esta, resulta de aplicación el silencio administrativo positivo.
También se ha establecido que en caso se verifique la discordancia entre la información proporcionada por el empleador y la verificación realizada por la autoridad inspectora, se emite resolución dejando sin efecto la suspensión. Como consecuencia, el empleador debe abonar las remuneraciones dejadas de pagar por el tiempo de la suspensión y, cuando corresponda, la reanudación inmediata de las labores (numeral 3.4 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020).
Sobre los aspectos contemplados en este procedimiento, todo parece indicar que la suspensión perfecta, en los hechos, es aplicada de forma inmediata, es decir, produce sus efectos con la sola comunicación del empleador a la autoridad de trabajo. Esto determina que se suspendería su obligación de pagar las remuneraciones de sus trabajadores afectados por la suspensión perfecta. Con lo cual, no sería necesario que el empleador espere la resolución de la autoridad administrativa de trabajo que la apruebe para aplicarla, dado que está llegaría, en principio, dentro de unos 37 días hábiles.
Esta lectura de las normas se sustenta en lo siguiente: si la decisión de la autoridad de trabajo, que se adopta luego de 37 días hábiles de recibida la comunicación del empleador, decide dejar sin efecto la suspensión perfecta, los trabajadores suspendidos reanudan sus labores, si es posible, y el empleador debe pagar las remuneraciones no pagadas durante la suspensión perfecta. De ahí que solo se puede dejar sin efecto aquello que los ha producido.
Estas reglas claramente implican una inclinación de la balanza a favor de las pretensiones empresariales de eximirse de su obligación de pagar las remuneraciones de sus trabajadores, lo que vaciaría de contenido en términos preventivos el deber de protección especial del Estado sobre los trabajadores, puesto que su decisión llega luego que estos han sido afectados en su derecho fundamental a la remuneración.
No obstante, podría argumentarse que, al establecerse dos mecanismos de protección de los trabajadores, uno compensatorio y otro restitutorio, esto equilibraría la balanza. El mecanismo compensatorio consiste en el retiro de montos de los fondos de pensiones y de la CTS o, de no tenerlos, en el adelanto de esta (el depósito de mayo de 2020) y de la gratificación (de julio de 2020), inclusive; y en el caso de los trabajadores de microempresas (que no tienen CTS) el acceso a un subsidio económico del Estado. En tanto que el mecanismo restitutorio estaría dado por el hecho de que, si la autoridad administrativa de trabajo deja sin efecto la suspensión perfecta ejecutada, el empleador debe restituir las remuneraciones no percibidas.
A pesar de que pareciera que estos mecanismos fueran idóneos para solventar el impacto de adoptar la suspensión perfecta en desmedro del derecho a la remuneración de los trabajadores, no es menos cierto que los mecanismos compensatorios finalmente hacen recaer el impacto económico de la medida en el propio trabajador, dado que la CTS y los fondos de pensiones, son derechos de los propios trabajadores, que además tienen una finalidad distinta, ya que no han sido diseñados para mitigar el impacto económico de la paralización por la pandemia. Siendo que, en estos casos la suspensión perfecta actúa como una suerte de alivio del empleador frente a su obligación de asumir las remuneraciones de sus trabajadores.
Esta medida es además llamativa, dado que, incluso se ha previsto que en caso de que el trabajador sometido a una suspensión perfecta no cuente con fondos en su cuenta de CTS, el empleador, a solicitud del trabajador, deberá adelantarle el pago de la CTS de mayo 2020 e incluso de su gratificación correspondiente a julio de 2020. En buena cuenta, significa que el empleador adelante conceptos remunerativos a favor de los trabajadores afectados con la suspensión perfecta.
Entonces, al final, pareciera no tener sentido, que se aplique la suspensión perfecta para eximir al empleador de pagar las remuneraciones y al mismo tiempo obligarlo a adelantar el pago de otros derechos que, finalmente, también tienen naturaleza remunerativa. Esto evidencia una clara inclinación de la balanza protectora a favor de los empleadores, aun cuando estos tienen la posibilidad de acceder a los programas de apoyo financiero, como el subsidio a sus planillas hasta el 35% del total de trabajadores que ganen hasta S/.1,500.00 soles, FAE MYPE y el Plan Reactiva Perú, diseñados para que los empleadores puedan precisamente hacer frente al pago de sus planillas durante esta etapa de emergencia. Lo cual, supone un grave incumplimiento del deber del Estado de proteger al trabajador y sus derechos (artículo 23 de la Constitución), en este contexto, el de recibir una remuneración equitativa y suficiente.
Por otro lado, el artículo 5 del Decreto Supremo 011-2020-TR establece en su numeral 5.3 que la aplicación de la suspensión perfecta no puede afectar derechos fundamentales de los trabajadores, como la libertad sindical, la protección de la mujer embarazada o la prohibición de trato discriminatorio y que se protege especialmente a las personas con discapacidad, personas diagnosticadas con COVID-19, personas que pertenecen al grupo de riesgo por edad y factores clínicos según las normas sanitarias.
Al respecto cabría señalar que estas reglas se sustentan en el deber de protección especial de trabajadores que se encuentran en una situación especial de vulnerabilidad, que se deriva del artículo 23 de la Constitución, como las mujeres embarazadas, personas con discapacidad, trabajadores diagnosticados con COVID-19 o trabajadores en riesgo de contagio.
No obstante, tal disposición legal, conforme a su redacción, pareciera más bien declarativa, sin ninguna consecuencia práctica. Aquí, consideramos que, en virtud al deber especial de protección de los trabajadores, debió establecerse una consecuencia vinculada con la detección de posibles abusos por parte de los empleadores al adoptar la suspensión perfecta: la invalidez de esta respecto de estos trabajadores especialmente vulnerables, lo que además sería compatible con las recomendaciones desarrolladas por los organismos regionales de protección de los derechos humanos (Corte IDH, 2020, p. 3; y Comisión IDH, 2020, numerales 5 y 19); pues la Constitución no ampara el abuso del derecho (artículo 103).
En lo que respecta al plazo de vigencia de esta medida, el numeral 3.5 del artículo 3 del Decreto de Urgencia 038-2020 establece que la posibilidad de que las empresas soliciten una suspensión perfecta estará vigente hasta 30 días calendarios luego de terminada la emergencia sanitaria declarada por el Decreto Supremo 008-2020-SA, que vence el 11 de junio de 2020. No obstante, este plazo puede ser prorrogado por decreto supremo refrendado por los Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y Economía y Finanzas. Teniendo en cuenta que a la fecha el estado de emergencia nacional ha sido prorrogado por hasta el 30 de junio de 2020, es más que probable que este plazo de vigencia de la suspensión perfecta de labores también sea ampliado.
Cabe añadir que, según la información disponible, hasta el 25 de abril de 2020, antes de publicarse el Decreto Supremo 011-2020-TR, se habían presentado ocho mil solicitudes de suspensión perfecta, las que, a la luz de las disposiciones reglamentarias también analizadas, deberían haber sido objeto de reevaluación (Gestión, 2020).
Sin perjuicio de lo indicado, al 28 de abril, según informa Aramís Castro (2020), del portal Ojo Público, un total de 8,690 empresas (micro, pequeñas, medianas y grandes) habían solicitado la aprobación de la suspensión perfecta, lo que a la fecha habría perjudicado a un universo de setenta mil trabajadores aproximadamente, respecto de los cuáles sus empleadores ya tienen suspendida su obligación de pagarles sus remuneraciones.
El mismo Castro (2020) informa que, entre las empresas solicitantes, se han identificado a empresas del Grupo Intercorp (Casa Andina y Cineplanet), empresas constructoras (Cosapi, Obrainsa e Ingenieros Ejecutores S.A.- IESA, las dos primeras involucradas en actos de corrupción), así como a Corporación Cerámica (que maneja las marcas de cerámicos Trébol y Celima) y la empresa de aviación Avianca. Cabe llamar la atención de que en el informe se registra unas declaraciones de la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo del 1 de mayo, en las que informa que, a esa fecha, ya se habían registrado cerca de 11 mil solicitudes de suspensión perfecta.
Si bien, del universo de solicitudes al menos el 83% corresponde a microempresas, el 15% a pequeñas empresas y el 2% restante a medianas y grandes empresas (Castro, 2020), consideramos que la norma que regula la suspensión perfecta debió excluir a las grandes y medianas empresas, pues estas cuentan con capital y acceso a crédito. Incluso algunas de ellas podrán acceder al Programa Reactiva Perú, plan de rescate financiero diseñado por el gobierno para que las empresas puedan acceder a créditos garantizados por el Estado por un monto total de sesenta mil millones de soles, para que puedan cubrir sus deudas con proveedores y su propia planilla de trabajadores, según lo establecido en los Decretos Legislativos 1455 y 1485. Cabe añadir que la única exclusión para aplicar la suspensión perfecta es el de empresas que han recibido subsidio estatal a sus planillas y Reactiva Perú no es un subsidio estatal sobre la planilla, aun cuando la Ministra de Trabajo y Promoción del Empleo, en una entrevista, declaró que las empresas beneficiadas por Reactiva Perú no deberían solicitar la suspensión perfecta (El Comercio, 2020).
La exclusión que sostenemos, se sustenta en el hecho de que no todas las empresas pueden internalizar de la misma forma el impacto económico de esta pandemia, y dado que se puede legislar por la naturaleza de las cosas, pero no por la diferencia entre las personas (artículo 103 de la Constitución), creo que era constitucionalmente posible que se hubiera establecido la medida de suspensión perfecta solo para las micro y pequeñas empresas, habida cuenta que, en estos momentos, se debe prestar especial atención a la preservación de su capital y emprendimiento (Quispe, 2020).
Por lo demás, no debemos olvidar, que en virtud del principio de igualdad si bien todos somos iguales ante la ley, ello no impide tratar diferente a los que están en situaciones distintas. Por ello, no se puede establecer un mismo tratamiento legislativo para las micro y pequeñas empresas y las empresas medianas y grandes, pues su capacidad de respuesta frente a esta crisis es muy diferente. De igual manera, no se puede pasar por alto el mandato constitucional del artículo 59, según el cual “(…) el Estado brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad; en tal sentido, promueve las pequeñas empresas en todas sus modalidades”.
IV. CONCLUSIONES
La medida de aislamiento social ha tenido un impacto importante en las relaciones laborales, frente al cual le corresponde al Estado, en virtud a su deber especial de protección del trabajo, adoptar medidas idóneas, necesarias y proporcionales, que permitan equilibrar la defensa de los derechos fundamentales laborales y los intereses, legítimos también, del empleador.
En este trabajo hemos analizado desde una perspectiva constitucional dos medidas adoptadas por el Estado en el ámbito laboral: el trabajo remoto y la suspensión perfecta de laborales. Ambos instrumentos tienen algunos aspectos positivos, pero en su diseño y en su puesta en práctica ponen en serio cuestionamiento el que el Estado haya cumplido cabalmente su deber de proteger el trabajo, cuando seriamente inclina la balanza a favor del empleador-empresario, llegando a afectarse las remuneraciones de los trabajadores y propiciando que sean los propios trabajadores los que internalicen el peso del impacto económico que generan las medidas gubernamentales para enfrentar la pandemia del COVID-19.
Lo señalado nos hace concluir que, en lugar de ser medidas de protección, en realidad desprotegen los derechos fundamentales del trabajador, lo que nos lleva a cuestionar su adecuación a los mandatos constitucionales.
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
Castro, A. (2020, 4 de mayo). Compañías deciden dejar de emplear a 70 mil personas bajo decreto de suspensión perfecta. Ojo Público. Recuperado de: https://ojo-publico.com/1799/companias-deciden-suspension-perfecta-para-70-mil-empleados (Último acceso: 24 de mayo del 2020).
Caparros, M. (2020, 2 de mayo). La nueva normalidad. Cada vez que se producía algún cataclismo extraordinario, su víctima intentaba volver a la vida que había perdido. Ya no será posible. New York Times [en español]. Recuperado de: https://www.nytimes.com/es/2020/05/07/espanol/opinion/coronavirus-nueva-normalidad-pandemia.html (Último acceso: 24 de mayo del 2020).
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.