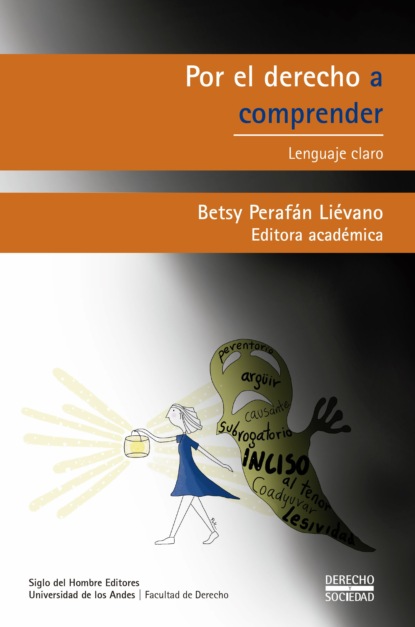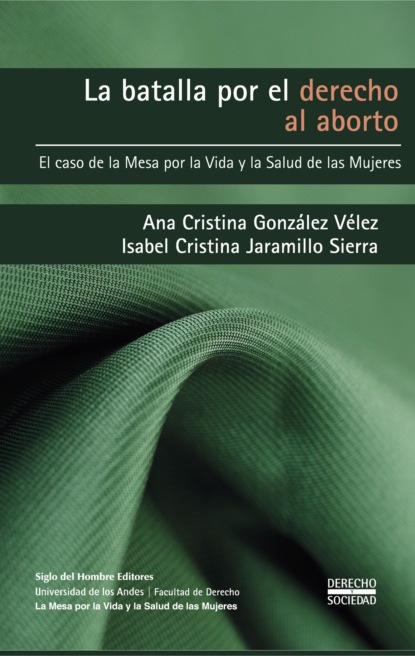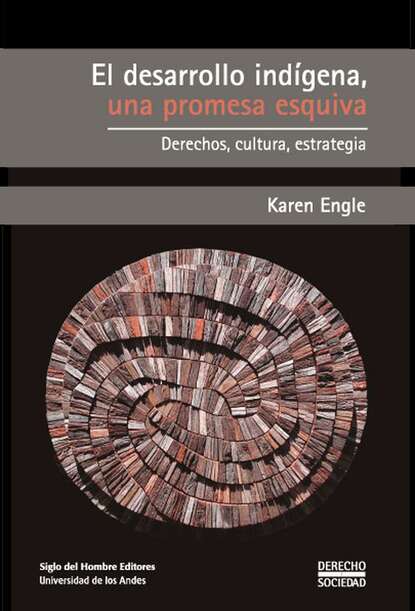- -
- 100%
- +
20 Comisión de expertos Modernización del lenguaje jurídico, Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (España: Ministerio de Justicia, 2011).
21 Secretaría de la Función Pública, Manual de Lenguaje Ciudadano (México: Secretaría de la Función Pública, 2007).
22 Carlos Pérez Vázquez, Manual de redacción jurisdiccional para la primera sala (México: Corte de Justicia de la Nación, Dirección General de la Coordinación de Compilación y Sistematización de Tesis, 2007).
23 Yarsinio García, Reyes Rodríguez y Marco Antonio Zavala, Manual para la elaboración de sentencias: justicia electoral cercana a la ciudadanía (México: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2015).
24 Para mayor detalle, consultar: “Derecho Fácil”, Argentina.gov.ar, acceso 5 de julio del 2020, https://www.argentina.gob.ar/justicia/derechofacil.
25 Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica, Manual SAIJ de lenguaje claro. Pautas para redactar información jurídica sencilla (Argentina: Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, 2016).
26 Poblete y Fuenzalida, “Una mirada al uso”, 119-138.
27 Comisión Lenguaje Claro, Glosario de términos legales (Chile: Poder Judicial, 2014).
28 Poder Judicial, Manual judicial de lenguaje claro y accesible a los ciudadanos (Perú: Fondo editorial del Poder Judicial, 2014).
29 Para mayor detalle, consultar: “La Ley en tu lenguaje”, Centro de Información Oficial IMPO, acceso 4 de julio de 2020, https://www.impo.com.uy/lenguajeciudadano/la-ley-en-tu-lenguaje/.
30 Aura Marina Guzmán Petro y Elsa Yanuba Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano para la Administración Pública Colombiana (Bogotá: Departamento Administrativo de la Función Pública y Escuela Superior de Administración Pública, 2011).
31 Para más información sobre el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018, consultar: DNP, Bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 (Bogotá: DNP, 2014), https://colaboracion.dnp.gov.co/cdt/prensa/bases%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%202014-2018.pdf.
32 DNP, Guía de lenguaje claro para servidores públicos de Colombia (Bogotá: DNP, 2015).
33 Para mayor detalle sobre el curso, consultar: https://lenguajeclaro.dnp.gov.co/login/.
34 www.logios.pl.
35 www.jasnopis.pl.
36 www.stylewriter-usa.com.
37 www.grammarly.com.
38 “¿Qué es el lenguaje claro?”, Plain Language Association International PLAIN, acceso 3 de mayo de 2020, https://plainlanguagenetwork.org/plain-language/que-es-el-lenguaje-claro/.
39 “Definitions”, International Plain Language Federation, acceso 3 de marzo del 2020, www.iplfederation.org/definitions-of-plain-language/.
40 “Klarspråk”, Klarspråk, acceso 3 de marzo del 2020, https://www.sprakradet.no/klarsprak/.
41 Office of Investor Education and Assistance, A Plain English Handbook, 5
42 Gobierno del Estado de Sao Paulo, Orientaciones para adopción de Lenguaje Claro (Sao Paulo: Fundación Sistema Estatal de Análisis de Datos, Seade, 2016), 27.
43 Ibídem.
44 Guzmán Petro y Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano, 5.
45 Francisco Moreno Fernández, “Lenguas de especialidad y variación lingüística”, en Lenguas para fines específicos (VI). Investigación y enseñanza, coordinado por Lina Sierra Ayala, Sebastián Barrueco García y Esther Hernández (Alcalá: Universidad de Alcalá, 1999), 3-14.
46 Eugen Coseriu, Lecciones de lingüística general (Madrid: Gredos, 1981), 17.
47 Ibídem.
48 Ibídem.
49 Humberto López Morales, Sociolingüística (Madrid: Gredos, 1989).
50 Francisco Moreno Fernández, Principios de sociolingüística y sociología del lenguaje (Barcelona: Ariel, 1998).
51 José Felipe Pardo Pardo, “Prescriptivismo y lingüística moderna”. Thesaurus, Tomo XLIV, n.° 1 (1989): 149-159.
52 Guzmán Petro y Quiñones Serrano, Guía de Lenguaje Ciudadano.
LENGUAJE CLARO. MOVIMIENTO INTERNACIONAL Y EL PROYECTO LATINOAMERICANO 1
Germán J. Arenas Arias
Un texto de Franz Kafka cuenta la historia de un campesino a quien un guardián le impide acceder a la ley. Aunque la ley está representada allí por un edificio de puertas abiertas, el campesino no logra acercarse porque “la ley no es algo para ver o para tocar, sino para descifrar”2. El campesino desea “entrar” en el “edificio de la ley” con la esperanza que debería ser accesible para todos y en todo momento, pero a pesar de la paciencia y de la cuestionable práctica del soborno que intenta varias veces, muere ante un guardián infranqueable.
Las tensiones que se encuentran registradas en ese relato sirven para ejemplificar el asunto que subyace a este capítulo, no desde una óptica literaria, sino desde la de uno de los reclamos que sugiere su contenido, el ideal de establecer una comunidad que logre acceder y conocer la norma jurídica para saber lo que se ha mandado, prohibido o permitido. El uso de la referencia kafkiana cobra importancia en este trabajo pues ha sido utilizada por el denominado Movimiento del Lenguaje Claro como un recurso discursivo para sostener que “todavía hoy existen ‘guardianes’ que impiden a las personas acceder a la ley, y uno de ellos es el lenguaje difícil de entender”3. La clarificación del lenguaje representa el propósito central de ese movimiento.
En los años setenta del siglo pasado, surgió el Plain English Movement más conocido ahora como Plain Language Movement o Movimiento del Lenguaje Claro (en adelante, MLC). Según el profesor Carl Felsenfeld, quien estudió el MLC desde sus inicios, este movimiento es “el primer esfuerzo efectivo para cambiar estilos de escritura, particularmente en los textos que están dirigidos a los consumidores, de manera que puedan ser entendidos, no solo por quienes los redactan, sino por los usuarios que están sujetos a sus términos”4. El movimiento empezó con pequeñas campañas en países de habla inglesa que reclamaban mayor claridad en la documentación para acceder a servicios y realizar transacciones económicas.
Primero la banca y las aseguradoras implementaron estrategias de escritura clara para hacer más comprensibles los contratos comerciales y, luego, algunos funcionarios parlamentarios comenzaron a extender este tipo de propuestas a su campo5. En el mismo sentido, Rabeea Assy señala que “el movimiento se concentró inicialmente en la inteligibilidad de documentos de consumidores, pero su agenda se extendió pronto a la inteligibilidad de la legislación”6. La ley, según manifestaciones del MLC, “debe redactarse haciendo todo lo posible para que sean inteligibles para el mayor número de personas posible. No se justifican los defectos de lenguaje y estructura [...]”7.
Aspiraciones de ese tamaño y naturaleza han estimulado la preocupación académica de un buen número de juristas y lingüistas por examinar la influencia del MLC específicamente en el ámbito jurídico. Algunos estudios se muestran a su favor y otros cuestionan la idealización y la probable exageración de los potenciales beneficios del lenguaje claro. Sin embargo, ¿qué conocemos en América Latina sobre el MLC?y¿qué importancia tendría conocerlo? En este capítulo, me propongo dos objetivos. Por un lado, ofrezco una exploración conceptual de carácter descriptivo sobre el MLC y la atención intelectual que ha recibido. Demuestro que, independientemente de los resultados alcanzados y de la auténtica posibilidad de que la ley, como producto de un órgano legislativo, resulte inteligible para el conjunto de los ciudadanos, el “Movimiento” todavía no constituye una unidad de análisis concreta. En ese sentido, sugiero una aproximación teórica para explicarlo como un fenómeno social, que sea útil para una comprensión más robusta de sus alcances. Por otro lado, pretendo exponer algunas ideas básicas que permitan concebir un “proyecto” de lenguaje claro, asociado a valores democráticos o que sirva para promoverlos en América Latina.
1. PRECAUCIONES CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS
Merece la pena señalar algunas precauciones conceptuales y metodológicas antes de comenzar el recorrido argumentativo trazado. Como Bejarano y Bernal advirtieron en el primer capítulo de este libro, no contamos con una definición unívoca de lenguaje claro. Aunque la propia inestabilidad del concepto devela su importancia, no voy a detenerme en esa cuestión. Para efectos de este trabajo, resulta suficiente considerar el enfoque adoptado y aceptado al interior del MLC que concibe que: “una comunicación está en lenguaje claro si la lengua, la estructura y el diseño permiten que la audiencia pueda encontrar fácilmente lo que necesita, comprender lo que encuentra y usar la información”8. El profesor Joseph Kimble, una de las figuras más visibles dentro del movimiento, sugiere que utilizar lenguaje claro significa establecer una comunicación eficaz que no necesariamente implica destruir términos técnicos y que tampoco se circunscribe a un mero asunto de vocabulario. La técnica de una comunicación clara involucra planear el documento, diseñarlo, organizarlo y someterlo a prueba siempre que sea posible con lectores habituales9.
Ahora bien, para cumplir con los objetivos propuestos y explorar conceptualmente el MLC, cabe reconocer la existencia de una preocupación por el ámbito jurídico. Esto no corresponde a una decisión discrecional del autor, sino al hecho de notar la prevalencia de una buena parte de bibliografía especializada en el movimiento que se ha dedicado a examinar su evolución, concretamente en la esfera jurídica. Existe un profundo interés en el lenguaje jurídico. Tal vez, esto ha sido así porque asistimos a una “fuerte juridización de la vida social: lo que no pasa por el Derecho no se ve, no adquiere dimensión pública y relevancia política”10, o porque como diría Carlos Santiago Nino, “el derecho, como el aire, está en todas partes”11.
Convendría también señalar que el MLC no es un movimiento para nada comparable con movimientos sociales de escala global. Todavía no obtiene la atención que se requiere para analizarlo con independencia y esto genera un vacío epistémico. Tampoco es plenamente conocido por la mayoría de los ciudadanos ni tiene presencia en todos los Estados12. Lo que sí parece admisible es decir que, derivado del MLC y de la definición de lenguaje claro citada, han surgido iniciativas con el propósito de clarificar el lenguaje jurídico13 en el marco de las políticas públicas, relacionadas con la transparencia, la confianza y el acceso a las instituciones. Más adelante volveremos a ello.
2. EL “MOVIMIENTO” DEL LENGUAJE CLARO (MLC)
Desde la perspectiva de la historia de las ideas políticas, que no busco agotar en este capítulo, podría decirse que el lenguaje claro es una expresión que ya tiene un largo recorrido. En el período de la Ilustración, el canon de legislar se caracterizó por la necesidad de utilizar un lenguaje claro, preciso y conciso14. A través de Nomografía o el arte de redactar leyes, Jeremy Bentham ofreció lecciones todavía vigentes acerca del arte que supone legislar y darle forma y contenido al cuerpo de las leyes. En su lectura, es posible observar que la mayoría de las soluciones planteadas para corregir las imperfecciones de la ley —incomprensión, ambigüedad, oscuridad, voluminosidad, incertidumbre, redundancia— tienen que ver siempre con el cuidado del lenguaje. De ahí que Bentham recomendara que “todas las personas deseosas de mejorar las instituciones legales deban estar también deseosas de la mejora del lenguaje legal”15.
En el arte de curar tal y como se aplica al cuerpo natural, el lenguaje ha recibido, para su ventaja, la forma de una rama del arte y la ciencia; ya es momento de que, mediante una operación parecida, el lenguaje, aplicado a los desórdenes del cuerpo político, sea elevado a la misma altura en la escala de dignidad […]. Que se acuñen y acepten todas las palabras y frases nuevas que sean necesarias para la sustitución del error por la verdad, de la oscuridad o la ambigüedad por la claridad, de la charlatanería por la concisión16.
En esos términos, recibimos desde el Reino Unido del siglo XIX un llamado a la claridad y al cuidado del lenguaje que estuvo marcado por la necesidad de pesar las palabras como diamantes, pues las palabras, en su conjunto, constituyen auténticas realidades. Casi al mismo tiempo, al otro lado del océano, algunos de los padres fundadores de Estados Unidos también eran conscientes de la trascendencia de la claridad en el lenguaje jurídico. Peter Tiersma reseña que John Adams llegó a criticar los textos y el uso de palabras innecesarias de las cartas coloniales británicas y Thomas Jefferson cuestionó el estilo ampuloso de las leyes, sus interminables tautologías y la suerte de involuciones que las hacían realmente incomprensibles17. Sin embargo, como cita el profesor Virgilio Zapatero: “olvidamos sistemáticamente la importancia de un lenguaje cuidado en los textos legales”18 como reclamaban los ilustrados.
La búsqueda de claridad no ha dejado de ser una constante en la relación disciplinaria entre lenguaje y derecho, pero tuvo que transcurrir más de un siglo para que la literatura internacional se manifestara con una renovada preocupación por el propósito comunicativo del lenguaje jurídico, esta vez, en forma de “movimiento”. Según Felsenfeld, era necesario el impulso de un movimiento “capaz de cambiar el patrón de la escritura jurídica”19, escritura usualmente asociada con un “estilo recargado, confuso, pomposo y opaco”20. Discutir ciertos adjetivos, que en ocasiones desconocen las peculiaridades del lenguaje jurídico, no es el objeto de este estudio21. Simplemente se menciona para destacar que este tipo de señalamientos sobre el lenguaje del derecho han funcionado, según Soha Turfler, para justificar parcialmente el discurso del MLC22. Coincido, eso sí, con el fiscal español Jesús García Calderón cuando sostiene que “la oscuridad se trata de una perversión deliberada del lenguaje jurídico y no de una característica propia de su naturaleza”23.
A partir de la necesidad que indicaba Felsenfeld, el MLC empezó a representar un creciente objeto de estudio, sobre todo en países como Australia, Canadá, Estados Unidos y Reino Unido. Por ese motivo, gran parte de la literatura inicial sobre los orígenes y evolución del movimiento proviene de autores de habla inglesa. De acuerdo con Mark Adler, por ejemplo, el móvil fundamental de las primeras campañas que lideró el MLC en la década de 1970 fue la convicción de que los ciudadanos deberían ser capaces de comprender los derechos y las obligaciones que contienen los textos jurídicos y financieros. Hasta el día de hoy, el movimiento ha logrado cierta institucionalización y según Adler, “una disciplina que eventualmente podría llegar a ser conocida como plain language studies está comenzando a emerger”24. Parece extraordinario plantearlo de esa forma a pesar de que el movimiento se ha expandido en otros países y han aparecido organizaciones no gubernamentales para su defensa como: Clarity International, Plain Language Association International (PLAIN), Center for Plain Language y Plain English Foundation. Algunas de esas organizaciones se ocupan de promover el lenguaje claro en distintas profesiones e idiomas25, pero aún no son ampliamente conocidas.
3. HITOS, BENEFICIOS Y PROBLEMAS DEL MLC
La atención intelectual que ha merecido el MLC, podríamos decir, se ha concentrado en destacar sus hitos, beneficios y problemas sobre todo en el ámbito jurídico. Las próximas páginas se ocupan de estas tres dimensiones. Con el propósito de identificar la evolución del MLC desde 1970, varios estudios dan cuenta de su formación a partir de cuatro hitos históricos: Citibank, el New York Plain English Law, la Orden Ejecutiva 12.044 del Presidente Jimmy Carter y la iniciativa Plain English Campaign26.
Writing for Dollars, Writing to Please del profesor Joseph Kimble es una de las piezas bibliográficas más relevantes del MLC. Kimble señala a la firma Siegel & Gale como pionera del MLC debido a sus estrategias de simplificación de documentos comerciales y legales para cientos de compañías en todo el mundo. Un ejemplo de sus intervenciones son los contratos de acceso al crédito de consumo con Citibank, primer banco preocupado por un enfoque completamente nuevo centrado en los usuarios. Sobre este particular, Moukad indica:
Citibank se dio cuenta que este tipo de contratos merecía un especial interés en la etapa de redacción y descubrió que podía eliminar cláusulas que rara vez se utilizaban y solo desconcertaban a los consumidores. El formato de los formularios del contrato se modificó para facilitar la lectura por parte del consumidor. El contrato finalmente redactado fue diseñado para explicar la obligación del consumidor en lugar de proteger al acreedor. Los contratos de consumo revisados de Citibank demostraron que los documentos legales se podrían simplificar sin menoscabar su validez o exigibilidad27.
Reviste tal importancia el caso de Citibank que Joanna Richardson28 lo considera como un momento bisagra para el MLC, pues el nuevo contrato de crédito implementado marcó una nueva era en la carrera por la claridad y los derechos de los consumidores. El nuevo formato contractual le significó al banco dejar de ser la tercera reclamante más grande contra los consumidores en la ciudad de Nueva York y lograr una reducción sustancial en el número de demandas para cobrar deudas. Cuando la Legislatura de Nueva York se dio cuenta que los contratos escritos en un lenguaje claro no solo eran deseables, sino también alcanzables —continúa Moukad—, se aprobó la primera ley de los Estados Unidos que obligaba a establecer condiciones de claridad y coherencia en las transacciones con los consumidores; esto, a partir del uso de términos que fueran comúnmente comprensibles29.
La ley también determinó que los acuerdos comerciales deben dividirse en secciones y subdividir cuando sea apropiado para mayor claridad y legibilidad. Los infractores son responsables ante el consumidor por daños y existen multas por incumplimiento. La ley fue modificada en 1978 para eliminar el requisito de ‘lenguaje no especializado’ y permitir palabras técnicas pero que fueran comúnmente entendidas. […] Es una ley de carácter preventivo, busca evitar malentendidos antes de que ocurran30.
Poco después, el Presidente Jimmy Carter firmó en 1978 la Orden Ejecutiva No. 12.044 con el objetivo de lograr que las regulaciones gubernamentales fueran lo más simples y claras posibles31. Según el contenido de la Orden, los reglamentos deben ser redactados de modo que aquellos que tienen obligaciones puedan entender cómo cumplirlas. Detrás de este objetivo estaba la necesidad de legislar de manera eficaz y eficiente, y de evitar la imposición de cargas innecesarias a la economía, a las personas, a las organizaciones públicas o privadas y a los gobiernos estatales y locales. Como se puede inferir, esta Orden funciona como antecedente de lo que hoy conocemos como smart regulation32. Un año después, Carter firmó una nueva Orden Ejecutiva, la No. 12.174, que dictaba que los trámites y las cargas administrativas deberían reducirse para permitir que las personas y las agencias federales accedieran a la información de manera fácil, sencilla y directa33. Aunque los efectos posteriores a ambas órdenes ejecutivas resultaron más bien difusos y el presidente Ronald Reagan las revocó, agencias como la Social Security Administration mantuvieron la disposición de divulgar información en lenguaje claro y otros estados aprobaron otras leyes que exigían el uso de un inglés sencillo34.
De nuevo, es necesario volver a cruzar el océano hasta el Reino Unido para encontrarse con un hito de gran envergadura para el MLC. Se trata de la iniciativa que tuvieron “Chrissie Maher y Martin Cutts cuando comenzaron la Plain English Campaign y que ha servido como base durante todos estos años para luchar en contra del gobbledygook–legalese, small print and bureaucratic language”35. En el Estudio de campo: políticas públicas comparadas que hace parte del Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico de España, la profesora Cristina Carretero completó un extenso estado del arte sobre iniciativas relacionadas con el lenguaje claro en países de Europa continental, los países anglosajones e Iberoamérica. Allí se entiende que la campaña es una “iniciativa privada promovida a título personal por Maher en 1971 frente al Ayuntamiento de Liverpool […] y, posteriormente, a nivel nacional para exigir a las Administraciones Públicas el uso de un lenguaje sencillo”36. La profesora Estrella Montolío y Mario Tascón resumieron de forma muy precisa el nacimiento de esta campaña así:
Durante la década de los setenta, una época de crisis económica, muchas familias inglesas tenían grandes dificultades para hacer frente a los gastos básicos del día a día. El procedimiento para solicitar las ayudas sociales era muy complicado, estaba plagado de trabas legales y formularios incomprensibles. Ante la falta de respuesta a las peticiones enviadas al ayuntamiento de Liverpool para que publicara la información de forma simplificada, Chrissie Maher decidió emprender una campaña contra esa institución y su jerga incomprensible. Si las autoridades no facilitaban los documentos que permitieran entender cuál era el procedimiento para solicitar las ayudas, ella estaba dispuesta a hacerlo37.
La cita de Montolío y Tascón pone de manifiesto la problemática social que incentivó la organización de una campaña que luego unió a personas y colectivos alrededor de un objetivo común. Sobota reitera que Maher fue la primera persona que comenzó la lucha por una escritura simple y clara y su iniciativa Plain English Campaign38, en palabras de Montolío, dio la pauta para el surgimiento del movimiento internacional llamado Plain Language Movement39 que ahora nos ocupa.
Posteriormente a estos cuatro hitos y acabada la década de 1970, merece la pena por lo menos mencionar otras iniciativas que han dejado huella en la historia del movimiento como Access to Justice en Canadá y el informe The Decline and Fall of Gobbledygook: Report on Plain Language Documentation que recomendó algunas estrategias para promover el lenguaje claro en la profesión jurídica y la banca40. A nivel europeo, emergió una campaña con el objetivo de fomentar la escritura clara en las instituciones de la Unión Europea. De ahí surgieron los informes Clarifying Eurolaw y Clarifying EC Regulations, elaborados por Martin Cutts, cofundador de la Plain English Campaign antes mencionada y director ahora de la Plain Language Commission.
Suecia concretamente es reconocido como un ejemplo global en el lenguaje claro, pues tiene “una larga tradición en trabajar con la modernización del lenguaje administrativo”41. Desde 1976, el gobierno prestó especial relevancia al asunto lingüístico durante el trámite de las leyes y “a partir de 1980, se creó un equipo de expertos en lenguaje que revisa el material escrito antes de que llegue al parlamento, prepara directrices para la redacción y realiza cursos de capacitación”42. La expedición del Plain Writing Act43 (2010) en Estados Unidos y la declaración del día 13 de octubre como Día Internacional del Lenguaje Claro representan, quizá, el hito y los logros más recientes del MLC.
Más allá de los hitos, la bibliografía relacionada con el MLC se ha dedicado a respaldarlo en uno u otro sentido, resaltando sus beneficios y bondades. Los aportes de Joseph Kimble, Peter Butt y Martin Cutts suelen ser los más notables en este punto. En Writing for Dollars, Writing to Please, Joseph Kimble afirma que el lenguaje claro funciona como una herramienta que ahorra tiempo y dinero en los sectores gubernamentales, privado y jurídico44. En Answering the Critics of Plain Language, Kimble intenta demostrar con algunas técnicas estadísticas que el lenguaje claro “es muy preferido por los lectores […] mejoraría enormemente la imagen y la comunicación jurídica”45. Peter Butt coincide con Kimble, y en The Assumptions behind Plain Legal Language concluye que “después de 20 años, la evidencia sobre los beneficios del lenguaje claro es abrumadora: ahorra tiempo y dinero, los clientes y ciudadanos tienen más posibilidades de entender el lenguaje jurídico y la mayoría de los jueces lo prefieren”46. En Le langage clair en droit: pour une profession plus humaine, efficace, crédible et prospère!, Stéphanie Roy también se muestra favorable hacia el MLC y advierte incluso que “el lenguaje claro debería estar en el corazón de una justicia más humana, accesible y eficiente”47. Según Roy, hasta los abogados más resistentes no tendrán más remedio que unirse al movimiento. En nuestro espacio iberoamericano, el actual director de la RAE también se ha referido al MLC en El libro de estilo de la justicia, donde arguye que: