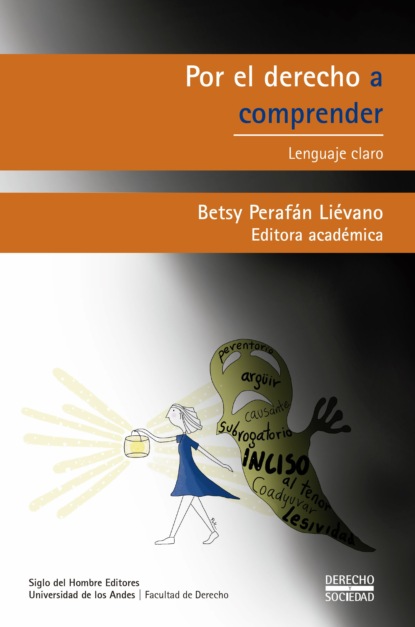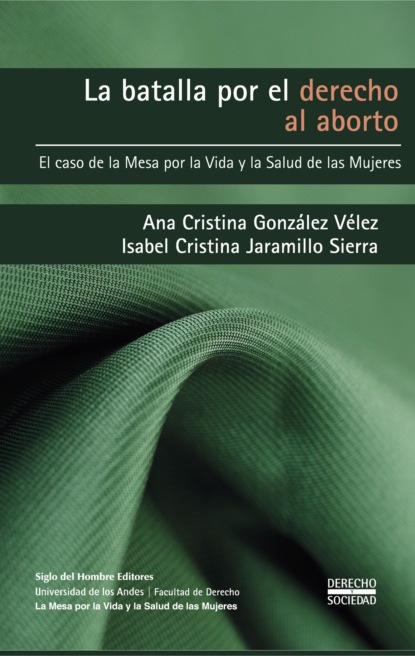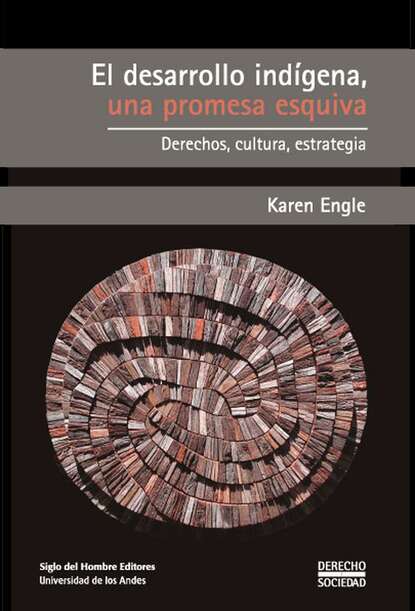- -
- 100%
- +
[…] el movimiento ha llevado consigo, en todos los Estados de derecho avanzados, por un lado, la introducción de medidas conducentes a la mejora de la calidad y, sobre todo, claridad, previsibilidad y fácil comprensión de la legislación, y, por otro, la aprobación de planes, programas y normas destinadas a la mejora de la calidad lingüística de los textos judiciales y administrativos48.
No obstante, otra parte de la bibliografía se ha propuesto demostrar que el MLC ha exagerado en sus potenciales beneficios y ha propagado la falsa creencia de que los textos jurídicos pueden ser inteligibles para los ciudadanos por la vía de una simplificación del lenguaje. El profesor Rabbea Assy define la trayectoria del MLC como la historia de un falso profeta y, recordando las lecciones de Bentham, advierte que “por muy atractivas que sean estas ideas, no son prácticas”49. De hecho, insiste en que
[…] el tecnicismo del lenguaje jurídico no puede reducirse a una cuestión lingüística. Se sustenta en un cuerpo de teorías, doctrinas, principios y reglas, cuyo conocimiento es necesario para dar cuenta del significado y alcance de los conceptos legales y para usarlos de manera efectiva y eficiente en los tribunales50.
En el particular caso del lenguaje claro en la legislación, dice Brian Hunt, se asume la idea de que existe un amplio número de ciudadanos que son lectores habituales de la ley, digamos, en bruto. Sin embargo, continúa, “esta premisa no está bien establecida. En ausencia de pruebas sustanciales de que exista tal interés público en la legislación, los argumentos a favor de la redacción de leyes en un lenguaje sencillo son realmente muy débiles”51, por lo que concluye que el lenguaje claro en la legislación solo es una aspiración, un ideal loable.
Existe, además, una provechosa discusión sobre ideologías del lenguaje y teorías sociolingüísticas alrededor del concepto de lenguaje claro y su impacto en el lenguaje jurídico. Dentro de este tipo de discusiones, encontramos posturas muy interesantes que acusan al MLC de crear una “ideología totalizadora” que proyecta la creencia de que hay maneras correctas y apropiadas de hablar o escribir. En este proceso se han construido tres “problemas”: 1) el lenguaje claro caracteriza al lenguaje jurídico “tradicional” como un “paciente” que hay que curar; 2) hay recursos que el lenguaje claro se permite usar, pero se “prohíbe” su uso al lenguaje jurídico (ejemplo: la voz pasiva) y 3) el lenguaje claro borra heterogeneidades o invisibiliza determinadas actividades o fenómenos sociolingüísticos. Todas estas cuestiones están reunidas en el riguroso trabajo académico de Soha Turfler titulado Language Ideology and the Plain Language Movement.
En resumen, parece viable afirmar que el MLC ha despertado inquietudes académicas destacables y muy variadas en los campos jurídico y lingüístico. El propósito de esta primera parte fue, en esencia, exponer un hilo argumentativo de carácter estrictamente descriptivo sobre una pequeña muestra del estudio que ha recibido el movimiento. Dicha muestra resalta el interés por fijar los hitos de la formación del movimiento, los beneficios que supuestamente produce y los inconvenientes que han señalado los críticos. La cuestión sobre los hitos no parece generar discusiones relevantes en el ámbito académico ni divulgativo. No ocurre lo mismo con la ambivalente agenda que controvierte los beneficios y los problemas del lenguaje claro, asunto que aún sigue siendo de gran interés, sobre todo en el terreno de la aplicación práctica y técnica.
Antes de continuar con el MLC, debo hacer una advertencia oportuna. En el extenso y muy complejo debate sobre la (in) conveniencia del lenguaje claro en la ley, es necesario incluir las consideraciones que los niveles de racionalidad legislativa aportan desde la ciencia de la legislación. Allí ya se ha dicho, por ejemplo, que
No es necesario que el destinatario formal de la ley —por ejemplo la mayoría de los ciudadanos— sean capaces de entender el mensaje legislativo. Algunas leyes tienen como destinatarios mediatos a profesionales. Es evidente que la ley de presupuestos tiene unos tecnicismos que la convierten en ininteligible para la mayoría de los ciudadanos. Pero eso no significa que haya fracasado desde el punto de vista de la racionalidad lingüística porque bastaría que la comunicación fuera clara para los sectores profesionales que trabajan en ese tema52.
Lo anterior no puede conducir al abandono de los esfuerzos por la calidad y la claridad lingüística de la ley, lo que debe suponer es la aceptación de matices y grados en torno al concepto de la racionalidad en la legislación. Debo apartarme del ánimo (y de la pertinencia) de encarar esta cuestión, pues excede los propósitos de este trabajo.
Volviendo sobre el estudio del movimiento propiamente, debe decirse que el término “movimiento” es prácticamente unánime en toda la literatura. Sin embargo, existe un escaso o nulo desarrollo que interrogue sobre el significado que tiene el uso de esa categoría conceptual, así como las implicaciones que tendría el hecho de efectuar un estudio que la cuestione. La propuesta de este capítulo, modesta y muy sencilla, es que para una comprensión más completa del MLC es necesario abordarlo con los lentes que otorgan los enfoques de la acción colectiva. Creo que el análisis de la “vertebración organizativa, la agregación de intereses, las identidades colectivas y las posibilidades de institucionalización”53, variables propias del ámbito de los movimientos sociales y la acción colectiva, ofrecen herramientas para dimensionar con mayor exactitud las propiedades, beneficios y problemas que, en efecto, se le pueden atribuir al MLC.
4. EL MLC COMO MOVIMIENTO
Llegados a este punto, considero relevante proponer que el análisis del MLC también debería pasar por el examen de los recursos de acción colectiva que han favorecido, con todos sus matices, su desarrollo como movimiento. Aquí cabría la posibilidad, en primer lugar, de someter a revisión la estructura y los intereses de organizaciones como Clarity International, PLAIN y el Center for Plain Language.
Las tres organizaciones mencionadas son probablemente la plataforma de acción internacional más coordinada que encauza la plain language advocacy o la defensa del lenguaje claro. Clarity54 consiste en un grupo de profesionales del derecho convencidos de la idea de promover —voluntariamente— el lenguaje jurídico claro: “el objetivo es el uso de un inglés claro por parte de la profesión jurídica”55. PLAIN56 fue impulsado originariamente por dos mujeres canadienses, Cheryl Stephens y Kate Harrison, interesadas en reunir a profesionales de diversas disciplinas que planifican, escriben, diseñan y crean comunicaciones para resolver mejor las necesidades del público en general. El Center for Plain Language57 nació por el interés de funcionarios federales de los Estados Unidos. Hoy es una organización que cuenta con personas no solamente del gobierno, sino también con académicos, consultores, comunicadores, organizaciones de atención médica y de la comunidad empresarial. Algunos miembros del Center for Plain Language tuvieron una seria incidencia en el proceso de aprobación del Plain Writing Act de 2010 en el Congreso de los Estados Unidos, que mencionamos previamente. Neil James, expresidente de PLAIN, y Eamonn Moran, expresidente de Clarity, describen la naturaleza de estos tres cuerpos del MLC de la siguiente manera:
Clarity se centra en el lenguaje jurídico, no es un cuerpo legalmente constituido y opera a través de un comité activo pero voluntario. Center for Plain Language en los Estados Unidos es más una organización nacional, y su enfoque está comprensiblemente dirigido a la acción e intereses nacionales. PLAIN es un organismo legalmente constituido con una junta que funciona y tiene el mayor potencial para asumir actividades […] pero al igual que Clarity, sus recursos son limitados: no tiene oficinas, no tiene personal remunerado y está dirigido por un comité voluntario58.
La dinámica que han mantenido estas organizaciones ha permitido, en principio, fortalecer redes de contacto, facilitar el intercambio de ideas con publicaciones periódicas y auspiciar encuentros en diferentes ciudades para conocer los avances en proyectos de investigación y divulgación. A partir del año 2007, Clarity, PLAIN y el Center for Plain Language pactaron un proyecto conjunto denominado International Plain Language Working Group (IPLWG) con la pretensión de potenciar el movimiento. Recientemente el IPLWG inició un proceso para elaborar estándares de lenguaje claro59 con la Organización Internacional de Normalización (ISO).
El gran desafío que sigue vigente es la organización institucional, política y económica del MLC a través de una federación constituida como la International Plain Language Federation (IPLF)60. James y Moran, en “Strengthening Plain Language Institutions”, publicado en el número 64 de Clarity Journal, proponen dotar a esta federación de una nueva estructura jurídica y financiera que permita su viabilidad y sostenibilidad en el tiempo. “La institución deberá conseguir inicialmente financiamiento de organismos públicos y privados en lugar de depender de cuotas y servicios de membresía”61 como actualmente ocurre con los voluntarios que se unen para “defender la causa”62. Además de no duplicarse en funciones con Clarity, PLAIN y Center for Plain Language, la Federación debería transformarse, concluyen James y Moran, en un mecanismo de cooperación internacional en pro del lenguaje claro.
Sumado a lo anterior, la idea del lenguaje claro y del movimiento generado a su alrededor están expresando ahora la existencia de un “derecho”. El MLC sostiene que el lenguaje claro es un vehículo para materializar el “derecho a comprender”: las personas tienen derecho a comprender aquellas comunicaciones o informaciones de las que dependen el ejercicio de derechos y obligaciones y la toma de decisiones.
La revisión que propongo tendría que unificar y completar los criterios que caracterizan el movimiento de lenguaje claro y tratar de ajustarlos a los esquemas teóricos pertinentes en la materia de movimientos sociales y de acción colectiva. Este ejercicio debería servir para determinar si en realidad estamos frente a un “movimiento” con relevancia y fundamento social. En este trabajo, me limito a sugerir el enfoque de Margaret Keck y Kathryn Sikkink sobre las redes de defensa transnacional.
Las profesoras de Johns Hopkins y de Harvard analizan las redes de activistas o las redes de defensa transnacional como una manifestación de los nuevos movimientos sociales en el contexto internacional. Las redes de defensa, dicen las autoras, “están motivadas por valores más que por intereses materiales”63; “incluyen actores que trabajan internacionalmente sobre un asunto dado, están ligados por valores que comparten, por su discurso común, y por constantes intercambios de información y servicios”64; “las ONG desempeñan un papel destacado en estas redes, en algunos casos inspiradas por un voluntariado internacional”65; hacen reclamos sobre derechos, pero rara vez comprenden la movilización de masas; tratan, más bien, de tener influencia política a partir de sus ideas; y se integran de “personas a las que determinado asunto les importa lo suficiente para incurrir en los gastos necesarios para lograr sus metas”66.
Si se acepta la breve radiografía acerca de las redes de defensa introducidas por Keck y Sikkink con los seis componentes apuntados, nos encontramos un marco que podría explicar nuestro objeto de estudio. Así, podría decirse que el MLC se compone de una red de defensa transnacional cuyos miembros son actores de distintos países unidos por un valor fundamental: la importancia de incorporar el lenguaje claro en áreas donde las personas necesitan y tienen el derecho a acceder y a entender la información que les afecta. Las ONG como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language representan para el MLC las formas y plataformas de acción colectiva que los defensores del lenguaje claro han utilizado para promover sus causas, ideas y principios; para intercambiar información acerca de sus proyectos y también para influir en decisiones de política que beneficien al mayor número de personas. El Plain Writing Act en Estados Unidos es un buen ejemplo de la organización de los defensores para presionar su aprobación en el Congreso. Aunque el impacto y el reconocimiento todavía son muy reducidos, cualquier éxito atribuible al MLC se debe principalmente al tiempo, al esfuerzo y a los saberes de los defensores del lenguaje claro y de las redes que han construido.
Es obligatorio decir aquí que esta propuesta es un bosquejo que no tiene la pretensión de ser completa. Solamente dibuja los contornos rudimentarios para pensar el MLC desde el enfoque de la acción colectiva, desde categorías analíticas que ofrecen el estudio de los movimientos sociales y más concretamente, desde la lógica de las redes de defensa transnacional. Sostengo que una aproximación de esta naturaleza podría servir para establecer con mayor precisión en qué consiste el MLC, cuáles son los verdaderos impactos que puede generar y qué responsabilidad le cabe a la hora de (pre)juzgar la causa que defiende: el lenguaje claro. Así mismo, el trabajo de Keck y Sikkink es útil para explicar cómo “las redes globales transportan ideas, las reenmarcan y las inscriben en nuevos debates”67. Desde este punto de vista, el enfoque sugerido ayudaría en la tarea que supone el hecho de indagar cómo las ideas relacionadas con el lenguaje claro se han instalado y luego difundido en América Latina.
5. UN “PROYECTO” DE LENGUAJE CLARO LATINOAMERICANO
Como se anunció en la introducción, el segundo objetivo de este capítulo es exponer algunas nociones que permitan concebir un “proyecto” de lenguaje claro en el contexto latinoamericano. El papel de la región en la configuración del MLC como red de defensa transnacional, o como cualquier otra manifestación, ha sido limitado. Eso no quiere decir de ninguna manera que el lenguaje claro no tenga ningún desarrollo en los países de América Latina. Todo lo contrario, hay desde hace varios años iniciativas públicas y privadas que reivindican la existencia de un “derecho a comprender” a través de proyectos sobre lenguaje claro y lectura fácil68. Dudo que el conocimiento o el acercamiento hacia organizaciones como Clarity, PLAIN y Center for Plain Language o, en general, hacia el MLC haya sido el factor determinante para la incorporación del lenguaje claro en la agenda pública latinoamericana69. En su lugar, parece más razonable pensar que las ideas sobre claridad y comprensibilidad del lenguaje jurídico-administrativo concretamente se han instalado con más fuerza por la vía de formulaciones de políticas públicas que tienen al ciudadano como centro de la actividad estatal.
Desde la alianza Open Government Partnership la mayoría de los Estados, incluidos los latinoamericanos, han estado impulsando políticas de mejora regulatoria, rendición de cuentas, de acceso a la información y reducción de trámites70. En general, estas políticas intentan “abrir las puertas” de las instituciones hacia los ciudadanos para que se involucren en los asuntos públicos y participen más activamente. En ellas se han practicado esfuerzos de simplificación comunicativa y “estrategias de lenguaje claro y comprensible para garantizar la claridad, utilidad, accesibilidad, oportunidad y coherencia de la información que se le ofrece a los ciudadanos”71. No obstante, esta es otra aproximación muy breve. Hace falta completar la historia política del lenguaje claro en América Latina, donde México72 registra antecedentes desde 2004.
Cabe pensar aquí también que el Informe de la Comisión de Modernización del Lenguaje Jurídico (ICMLJ) en España simboliza un punto de referencia en el espacio iberoamericano. El documento no se identifica directamente con los postulados de lenguaje claro derivados del movimiento, pero sí apela al reconocimiento de que una justicia moderna es una justicia comprensible para el ciudadano73. En el Informe de recomendaciones publicado en 2011, la Comisión se refiere a un
[…] derecho a comprender: la ciudadanía tiene derecho a comprender, sin la mediación de un ‘traductor’, las comunicaciones verbales o escritas de los profesionales del derecho. Un mal uso del lenguaje por parte de estos genera inseguridad jurídica e incide negativamente en la solución de los conflictos sociales74.
De modo similar, la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia75 ya se había referido a este “derecho” y desde ese momento se ha venido insistiendo en que “toda idea de justicia reposa, en gran medida, sobre el uso correcto del lenguaje”76 y en que es necesario dotar el derecho a comprender “de un estatuto por vía legislativa o jurisprudencial”77.
Algunos países latinoamericanos han tomado en consideración el contenido del ICMLJ y en Chile, Argentina y Colombia78 existen proyectos denominados “Redes de Lenguaje Claro”. Las redes son esquemas de organización y comunicación voluntaria, recíproca y horizontal79 y los acuerdos de colaboración que les han dado vida reflejan la intención de promover y propagar el uso del lenguaje claro en los ámbitos legislativo, judicial y ejecutivo. Las redes conforman esfuerzos de acción colectiva, recogen la idea del denominado “derecho a comprender” y sostienen que, en general, la información que no está en lenguaje claro tiene un impacto negativo en la participación social y en la confianza ciudadana frente a los poderes públicos. Con base en lo anterior, podría pensarse que el derecho a comprender que se proponen abordar no se agota en el “reconocimiento del derecho ciudadano a comprender la justicia”80, sino que se extiende a toda la información que se considera pública, a los documentos y trámites que hacen realidad la provisión de servicios públicos y a las decisiones que toman los gobiernos (o los jueces) en determinados momentos de crisis o dentro de la propia normalidad constitucional81.
El vínculo con la confianza y la participación también es parte del argumento que soportan las iniciativas sobre lenguaje claro en países como Suecia y Noruega, y que las Redes Latinoamericanas han observado como referentes. Allí se considera que el uso del lenguaje claro ayuda a mantener un funcionamiento óptimo de las instituciones y a fortalecer la democracia82, entre otras cosas, porque “los ciudadanos de hoy tienen un mayor interés que antes en acceder a las decisiones de los tribunales y gobiernos, lo cual impone una mayor exigencia de escritura comprensible”83.
Si enmarcamos esa exigencia en un proyecto de democracia que no se limita a la mera regla de la mayoría, sino que aspira a albergar ciudadanos cada vez más informados, capaces de participar, opinar y controlar la función pública, la idea del lenguaje claro como instrumento que posibilita el acceso y el entendimiento de la información necesaria para fundar criterios propios adquiere dimensiones que deberían ser estudiadas. Esa idea puede parecer intuitivamente plausible y sería una línea de investigación interesante. En consecuencia, habría que interrogar cuál es la conexión que hay entre la claridad en el lenguaje jurídico, la existencia de un derecho a comprender y una aspiración política de tal magnitud como el fortalecimiento democrático. De acuerdo con Marius Rohde Johannessen, Lasse Berntzen y Ansgar Ødegård, quienes han estudiado la trayectoria de la política pública de lenguaje claro en Noruega,
Desde una perspectiva democrática, el uso de un lenguaje complejo es un problema, ya que niega a los ciudadanos la oportunidad de participar en la formulación de políticas e influir en la toma de decisiones. El ideal democrático representativo es que todo ciudadano tenga el derecho y la oportunidad de ser escuchado por los funcionarios electos, pero el uso del lenguaje puede ser una barrera importante para la participación y para el acceso de los ciudadanos al sector público […] el lenguaje claro es un requisito previo para el gobierno y la democracia84.
Johannessen, Berntzen y Ødegård explican que un lenguaje poco accesible suele bloquear la participación y por ende, afectar el ejercicio de otros derechos constitucionales e impedir los mecanismos de control ciudadano de la actividad estatal. Lo anterior supone, entonces, el desafío de evaluar el rol que nuestras instituciones en América Latina otorgan al lenguaje y examinar si configura un factor que facilita o dificulta la participación ciudadana, vista como uno de los pilares de la calidad democrática. Dicho desafío incluye la labor de cuestionar críticamente si, y en qué medida, el lenguaje claro en América Latina es una herramienta potencialmente efectiva para la inclusión y la participación85.
Las iniciativas que ya están en marcha y el interés académico y científico que está despertando el asunto parecen favorecer un buen momento para impulsar un proyecto de lenguaje claro latinoamericano capaz de identificar dónde está la correspondencia entre lenguaje claro y democracia, así como de dialogar y contribuir dentro del contexto internacional del MLC. Si el cometido avanza habría que tener en cuenta las críticas y los inconvenientes previamente señalados respecto a la aplicación del lenguaje claro en el ámbito público y, sobre todo, en la formación jurídica86. Un primer paso es entender que la ciudadanía no es un conjunto homogéneo, no tiene las mismas características ni los mismos niveles de formación que le permitan, a su vez, el mismo grado de comprensión del lenguaje jurídico. Las estrategias de clarificación deben ser conscientes de ello. Un segundo paso consiste en situar el lenguaje claro como una herramienta posiblemente facilitadora, nunca definitiva, en el campo de las políticas públicas para activar valores democráticos tan amplios como la transparencia, la participación o la confianza. Por último, sería importante aceptar la colaboración, siempre respetuosa, de diversas disciplinas que comparten interés y preocupación por la calidad y la claridad del lenguaje jurídico. Se nos va mucho en ello.
6. CONCLUSIONES
La promoción de sociedades justas, pacíficas e inclusivas a partir de instituciones sólidas que facilitan el acceso a la justicia es uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS No. 16). Su consecución será posible si, entre todos los elementos que conforman el objetivo, tomamos en serio el lenguaje como factor de inclusión o exclusión como decíamos antes. La trayectoria histórica y social del movimiento de lenguaje claro denota el compromiso que un grupo de actores ha decidido asumir en esa dirección.
Además, el MLC devela intereses, acciones colectivas y esfuerzos de institucionalización que deben seguir siendo estudiados. Pienso que esto puede ayudar para ahondar en el análisis de un fenómeno ya internacional que busca y defiende la claridad en el lenguaje como una alternativa que facilita la comprensión de aquellos asuntos importantes para las personas. Aquí hemos hecho énfasis en la esfera jurídica por las implicaciones políticas y sociales, pero habría que observarlo desde más perspectivas. Las aproximaciones y los enfoques propuestos en este trabajo han intentado hacer una presentación del lenguaje claro como movimiento y como proyecto. Hemos buscado aportar un poco desde la óptica de la acción colectiva para ampliar la comprensión del MLC e invitar a la consolidación de un proyecto con identidad latinoamericana o incluso, iberoamericana, que impulse y visibilice las estrategias existentes de lenguaje claro en español y portugués. Seguramente sea muy temprano para apostar por la forma concreta de ese “proyecto”. Dependerá del diálogo, de voluntades agregadas y de la construcción colectiva.
Finalmente, a propósito del inesperado hecho que marcó el año 2020, cabe una última apreciación. Estudiar el lenguaje claro en tiempos de pandemia resulta tan pertinente como desafiante, porque la necesidad de comprender lo que está pasando frente a la covid-19 deviene en una competencia colectiva para actuar de manera responsable e inteligente. En medio de la sobreproducción informativa y las asimetrías cognitivas de los individuos, los contenidos científicos, sanitarios y normativos que la ciudadanía recibe por parte de las instituciones para contener el virus deben ser tan claros y comprensibles que permitan generar las conductas individuales deseadas para aumentar la confianza y la cooperación social.
BIBLIOGRAFÍA
Adler, Mark. “The Plain Language Movement”, en The Oxford Handbook of Language and Law, editado por Lawrence M. Solan y Peter M. Tiersma. Oxford: Oxford University Press, 2012.