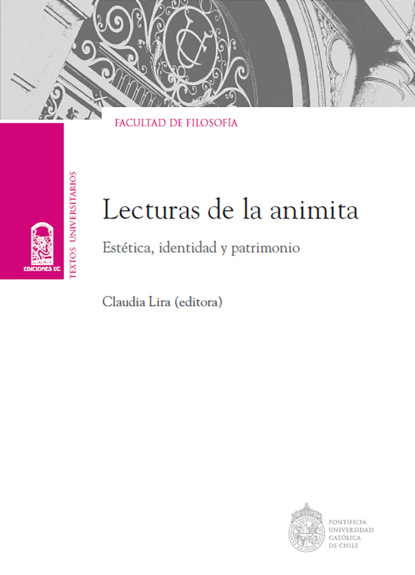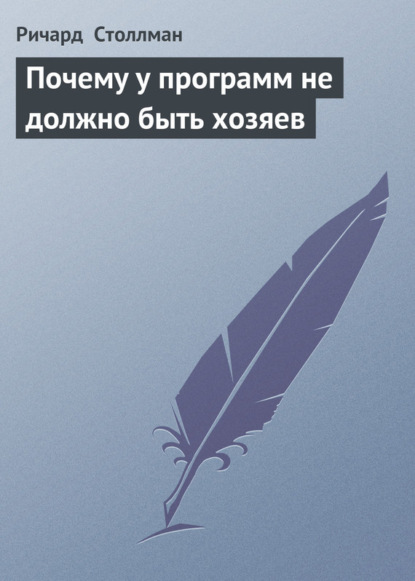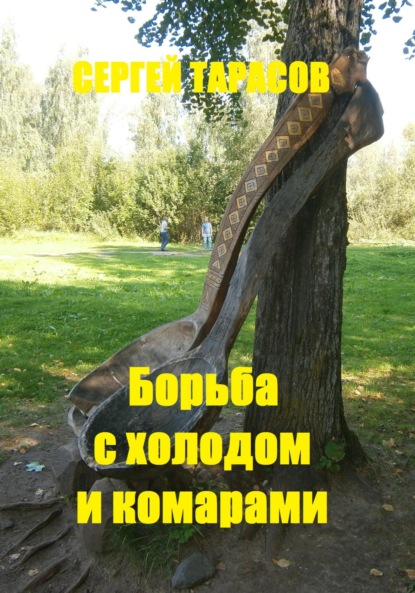- -
- 100%
- +
El surgimiento del “objeto” animita
Cabe destacar una reflexión del sacerdote Raúl Feres, quien señala: “ En todos los pueblos y religiones de la tierra se ha tenido siempre, y se tiene especial veneración por los difuntos. Esto no es cuestión de hombres primitivos o sin cultura. Es una intuición popular, es una convicción de fe, sobre todo la vivencia del encuentro con el difunto más allá de la muerte” (7).
Durante el trabajo en terreno, pudimos apreciar el nacimiento del “objeto” animita como un proceso que implica el uso de símbolos, imágenes y estructuras tradicionales. Observamos la primera fase de construcción de dos animitas en distintos lugares, las que a pesar de tener su origen en accidentes ocurridos en circunstancias diferentes, reiteraban la necesidad de construir un “recordatorio” de una muerte trágica e inesperada que acabó con la vida de personas inocentes.
Es interesante constatar el transcurso, como poco a poco va tomando fuerza el fenómeno, hasta que en algún momento llega a su etapa final, cuyo objetivo es la instalación de una animita que tendrá características representativas del difunto y los deudos, quienes expresarán el amor que sentían por sus familiares y el sufrimiento de su partida al “más allá”.
El primer caso observado se encuentra en la entrada de la Autopista del Sol, al lado de la animita de “Juanito”, un hincha de Colo-Colo. Durante enero de 2010, en aquel lugar fue encontrada una mujer muerta. Joel Molina, supervisor de la autopista, nos relató que la joven era oriunda de Concepción y trabajaba de secretaria para un abogado.
El día del crimen, ella venía en el auto de su jefe y, tras una fuerte discusión, él la dejó abandonada en la Autopista del Sol. La razón de su muerte aún es un misterio y el caso se encuentra todavía en tribunales.

Arquitectura fúnebre que señala un accidente trágico.
Un mes después del crimen visitando el lugar encontramos una precaria casita de ladrillos levantada en su memoria. Para Joel, quien ha presenciado varios accidentes y ha tenido la oportunidad de ver cómo familiares de las víctimas visitan el lugar, cuenta que pronto se transformará en una animita con fotos de la joven y será decorada con recuerdos de ella.
En febrero de 2011, la animita se encontraba totalmente construida y bien cuidada. En ella se pueden encontrar flores, objetos, la fotografía de la joven secretaria e incluso una tarjeta musical.
El segundo caso observado, más impactante a nuestros ojos, es el ocurrido en un terreno próximo a la cárcel Colina I y Colina II y del cementerio de aquella comuna, sitio donde aconteció un accidente que marcó con sangre el comienzo del Bicentenario.
El trágico suceso ocurrió unos minutos antes de la medianoche, cuando las familias Caro Candia, Mella Caro y Barrera Caro caminaban por la berma de la carretera General San Martín a la altura del 2400 hacia el espectáculo pirotécnico que se realizaría en el cerro Comaico, trayecto que recorrían desde hacía siete años.
En el camino fueron atropellados por una camioneta que iba a exceso de velocidad, conducida por Víctor Vilches, quien se encontraba en estado de ebriedad. Tras intentar adelantar a un vehículo, Vilches perdió el control del volante del Station Wagon, arrollando a 20 personas, de las cuales 13 quedaron lesionados y 7 murieron, cuatro de ellos niños y tres adultos; entre ellos, la esposa del conductor.
Dos meses después del accidente, (en febrero de 2010), en el lugar había un gran mural, con dibujos de angelitos, estrellas, flores y los nombres de las pequeñas víctimas del accidente.


El culto a las animitas tendría raíces indígenas, españolas y mestizas. Su función principal es mantener una conexión con el “más allá”.
Pero sin lugar a dudas, lo que realmente nos impactó fue encontrar simbolismos que señalaban la desgracia que había sucedido. Una gran cruz de madera y tres montones de piedras, que marcaban el sitio donde los adultos murieron. Son justamente estos símbolos y ritos los que nos remiten al origen de la tradición, los antecesores de las animitas actuales, es decir, las apachetas; montones de piedras que los indígenas ponían en un lugar sagrado para rendirle culto a algún dios o a sus antepasados, la cruz que los españoles colonizadores habrían obligado a instalar en reemplazo de las apachetas y marcar el lugar de la muerte trágica.
En febrero de 2011, un año más tarde, el lugar se encontraba intacto pero sin el mural de los niños. La cruz estaba pintada y los montones de piedras permanecían, con algún adorno o peluches. Sin embargo, no había ninguna casita o capillita, algo extraño para algunos, pero lo cierto es que no es necesario que haya una para ser una animita.
REFERENCIAS
Lira, Claudia. El rumor de las casitas vacías. Santiago: Ed. Instituto de Estética UC, Chile. 2004. Medio impreso.
Feres, Raúl. “Las animitas”. Santiago: Ed. Comisión Nacional de Santuarios y Piedad Popular, 2004. Sitio web de documento de Iglesia.
Bascopé, Víctor. El sentido de la muerte en la cosmovisión andina; El caso de los valles de Cochabamba. Arica, sitio web Scielo. Fecha de ingreso: julio 2001.
Acevedo, Verónica; Espinoza, Ana; López, Mariel u Mancini, Clara. Temas de patrimonio cultural N° 24: Buenos Aires Boliviana. Migración, construcciones identitarias y memoria. Buenos Aires: Ed. Comisión para la Preservación del Patrimonio Histórico Cultural de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 2009. Sitio.
Montecino, Sonia. Revista Patrimonio Cultural, “De piedras y cocciones. Calapurca”. Santiago: Ed. Biblioteca Nacional. Sitio web.
Van Kessel, Juan. El ritual mortuorio de los aymara de Tarapacá como vivencia y crianza de la vida. Chungará (Arica). Sitio web Scielo. Fecha de ingreso: septiembre 1999.
Thomson, Catarina. La construcción de una animita. Santiago: Universidad de Chile, 2004. Sitio web.
DEL RITO DE ANGELITO AL MITO DE LA FE. ANÁLISIS ESTÉTICO-ANTROPOLÓGICO DEL RITUAL DEL VELORIO FESTIVO
JUAN ESCOBAR ALBORNOZ
Preguntarse por la muerte en nuestra cultura popular implica necesariamente preguntarse por la vida. Es realizar, como diría Fidel Sepúlveda, citando a Alejo Carpentier, un “viaje a la semilla”, rastrear en una manifestación honda y profunda del ser humano, la respuesta que nos lleve en un tránsito “de la raíz a los frutos”, formulando la pregunta siempre abierta por la identidad latinoamericana.
La muerte es un animal fatigoso y altanero, bullicioso y pendenciero; como este no hay otro igual. Cuando se llega a asomar, se siente un hielo que espanta, le sale por la garganta un gemido misterioso, se siente un miedo poroso que ningunito lo aguanta [sic]. (Parra: 115)
Así define Violeta Parra, voz profunda de nuestro pueblo, el sentimiento de la muerte. Una muerte trágica que podría significar una pérdida del sentido, si no hubiera una manera de apuntalar este silencio, este no lugar. El lenguaje y la fe serán los encargados de llenar este entre, y mediante esa semantización, revelar el ser.
Como plantea Octavio Paz, en Latinoamérica: “Nuestra muerte ilumina nuestra vida” (59). Es decir, la muerte nos enseña la verdad de la vida, produce ese “desvelamiento”. El ser revelándose a la vez que ocultándose, como dijera Heidegger, manifiesta su pre(e)sencia.
Esto es lo que intentaremos abordar en este escrito, nacido de una inquietud frente a la observación de expresiones que en un primer momento podrían parecer antagónicas: lamento y celebración, pero que a partir de un examen profundo podemos intentar comprender.
Así, junto con el sentimiento de dolor frente a la muerte, en el campo chileno, y por cierto en los nuevos asentamientos urbanos, producto de la migración campo-ciudad de los siglos XIX y XX, se manifiesta en muchos velorios una fuerte carga festiva, donde la abundancia, el jolgorio y los “excesos” son parte también del rito de paso.
Fidel Sepúlveda señala que en el imaginario popular chileno, junto con el sentimiento de la muerte como destino inevitable con características trágicas, existe una percepción un tanto burlona de ella. Muchos le llaman la “pelá” como una manera de reírse de la muerte.
Pero el profesor Sepúlveda va más allá, al hacer referencia a una concepción de muerte como “muerte-vida”, según la cual el fallecimiento de una persona no es más que un paso de una vida a otra, más plena y auténtica (Sepúlveda, Patrimonio Cultural: 2005). Visión en espiral del fenómeno que resulta particularmente interesante, al momento de analizar los ritos que se celebran bajo estas concepciones.
El gran rito de muerte-vida es aquel en que se vela a un niño que según la conciencia popular no ha llegado a la madurez propia del ser humano pecador. Aquel niño, que en palabras de Nicasio García:
San Miguel le pesó el alma / Que fue la mayor fortuna
Por no tener culpa alguna / Ganó el premio de la palma [sic]. (Para un ángel, 223).
En estas circunstancias, entiende el pueblo que se trata de un angelito enviado por Dios como mensajero a la comunidad y, por ende, su despedida debe ser sin llantos, con un carácter sagrado, en medio de un marco ritualizado, pero también festivo.
Así, se debe agradecer por la gracia de Dios de haber enviado un angelito a bendecir a una familia y, por intermedio de esta, a una comunidad toda. Por esto, el velorio también es una celebración. En él se bailan cuecas, se come y se toman “gloriaos”, con la condición de que “no se note pobreza”. Todo con el fin de festejar el ascenso del angelito al cielo:
Viva el angelito, pues, / que con sus brillantes alas
Ha subido las escalas / del palacio del gran juez,
Está donde no hay doblez / ni dolores, ni mentira,
Donde nunca se suspira / porque la pena no existe
Por eso no es canto triste / el que el angelito inspira (Rolak, A lo divino. Tonada del angelito: 225).
Siguiendo a Pancracio Celdrán, ángel proviene de la voz griega angelos, que significa “enviado, por ser oficio propio de ellos [de los angelitos] venir a la tierra con mensajerías divinas y socorrer a los hombres y hacerles sabedores de la voluntad de Dios” (Celdrán: 40). Es por esta misión divina del angelito que al carácter eminentemente festivo del velorio, se le suma alternadamente una atmósfera seria y solemne de un rito con estela sagrada, que por su concepción circular tiene su semántica al servicio de un mito.
Es cuando los cantores a lo divino, invitados de honor, entonan sus composiciones con que la fiesta se tiñe de una atmósfera de solemnidad. El niño es velado con una túnica blanca (alba), se sienta en una silla chiquita, desde donde preside la ceremonia y, por cierto, la fiesta, y se le maquilla para que parezca aún vivo. Los cantos a lo divino por el velorio de angelito poseen una estructura circular. Solo es posible cantar a los angelitos bajo el estilo formulario de la décima. En opinión de Fidel Sepúlveda, la décima:
Privilegia el decir ritual, formulario, esto es, las cosas que se dicen bien, que no se dicen bien de cualquier manera. Hay ciertas cosas que para decirlas bien hay que encontrar el modo de decirlas, porque de otro modo no aceptan ser dichas. Este es el criterio de valor que está en la base del culto a la décima, pieza clave del Canto a lo Poeta (Sepúlveda, El canto a lo poeta…:39).
En primer lugar, se cantan los versos por saludo, en que se agradece la asistencia al velorio. Luego continúan los versos por padecimiento, cuyo tema es de dolor cristiano. Seguidamente, se cantan los versos por sabiduría, cuyos temas bíblicos no tienen relación especial entre sí, ni con el rito; y, por último, al alba, con los primeros rayos de la aurora, se cantan los versos de despedida (despedida del angelito), que resultan particularmente interesantes, puesto que en estos el cantor popular se torna mediador de la voz del ser sagrado que se despide. El poeta presta su voz para que el niño pueda pronunciar sus últimas palabras antes de irse por fin y para siempre de la tierra. El poeta asume la función de voz mediadora y su lugar de enunciación es el alma del pequeño niño que deja su cuerpo material para pasar a otra vida, más plena y abundante. Es por esta razón que los cantores a lo divino son centrales en estas ceremonias.
La rueda de los cantores/A la derecha del ángel, En nombre de los arcángeles/Que canten en los bordones. Si afligen los corazones/la voz de los fundamentos Cantando/padecimientos, saludo y sabiduría,/que sigan por despedida del mundo y sus elementos./Qué lastimoso es el canto, y el tuntuneo sagrao,/qué fragancioso el gloriao, en la tetera va queando./Malazo es velar con llanto, a tan dichoso angelito/que vuela al cielo infinito llamado por el Señor;/cantémosle sin dolor, ángel glorioso y bendito [sic]. (Parra: 123-124).
Nos dice Violeta Parra. y es esta última parte del rito, la de la despedida del angelito, la que nos interesa, especialmente por su fuerte carga simbólica y sagrada. El corpus escogido es una serie de liras populares del siglo XIX, cuya composición se basa en este momento del rito.
Uno de los temas más recurrentes en estas composiciones es la idea de que a un angelito no se le debe llorar, porque con el llanto se le mojan las alitas, imposibilitándole así su ascenso a los cielos. El angelito es una bendición para la familia en que (murió) nació. Esta, dentro de la comunidad, es escogida por Dios. Así, José Hipólito Cordero cuando asume el trance de prestar su voz para que el angelito hable, dirá:
Les pido que no hagan duelo/A todos mis descendientes, a rogar por mis parientes/Me voy con Jesús al cielo [sic]. (Despedida de ángel:224).
Según el sentir popular la única persona que tiene autorización para llorar es la madre del niño. Es por esta concesión que el angelito en su canto le pide expresamente que no lo haga. Rosa Araneda dirá:
Al fin ya es hora marchemos/Madre no me llore tanto Le advierto que con su llanto/Quita lo que merecemos (Adioses de angelito: 165).
Pedro Villegas, cantando por el angelito, señalará:
Adiós madre celestial/Ya me despido de usted Advirtiéndole de que/Por mí no vaya a llorar [sic] (Despedida de ángel: 222).
El niño que muere a corta edad va derechito al cielo, es por esto que se celebra. En ese lugar serán Dios y la Virgen María quienes asumirán su crianza. José Hipólito Cordero dirá:
Adiós mi madre querida,/La más triste Magdalena, No llore ni sienta pena/Que yo me voy con María [sic]. (Despedida de ángel, 224).
Daniel Meneses por su parte, hará énfasis en esta idea de que el velorio debe ser de celebración, puesto que su alma es salva. Así señalará:
Adiós, mi madre querida,/Ya se le va su hijo amado; No llore ni tenga pena/que voi a ser perdonado [sic]. (Versos a lo divino. Despedida de angelito: 225).
y José Ortiz esgrime como argumento la intercesión que hará el angelito en el cielo por su madre:
Adiós pues, madre querida,/ ya se le va su hijo amado No llore ni tenga pena/que un día vendrá a mi lado (Despedimento: 226).
Pero, ¿por qué la muerte de un niño pequeño es motivo de celebración y regocijo para el pueblo? ¿Qué significación tienen todas estas argumentaciones que el niño hace frente a sus padres en la voz del intérprete para que no lloren su partida? ¿Cuál es el mito que sustenta un rito tan profundo en su dimensión estética y antropológica? y ¿cuál el desequilibrio simbólico que el rito pretende subsanar?
Una tesis provocadora es la que plantea Gabriel Salazar en su importante trabajo Ser niño huacho en la historia de Chile, situando su estudio precisamente en el siglo XIX. En el trabajo, Salazar asume la voz del huacho chileno para analizar social y culturalmente los fundamentos de esta categoría identitaria. Para el autor, el rito del velorio del angelito en pleno siglo XIX, en que el proletario estaba condenado a la más profunda miseria, respondía a un alivio tanto para los padres como para el niño, que de otra manera habría tenido que sufrir los embates de la más cruda pobreza y miseria: “¡De más valía un niño muerto y en el reino de los cielos que vivo, hambriento y estorbándolos [a sus padres] en este valle de lágrimas!” (Salazar: 40).
Esta dura tesis se ve reforzada si estudiamos una de las tonadas a lo divino del poeta popular Rolak. En efecto, y en esta misma línea argumentativa, el poeta dice:
Crece el hombre malamente,/arrastrando su cadena Por eso no causa pena/ver morir a un inocente (A lo divino. Tonada de angelito: 225)
y más tarde plantea un cuadro del destino de los niños chilenos pobres del siglo XIX, que resulta muy parecido a lo descrito por Salazar. Rolak anota:
Crece y de azotes le dan/Extraños, padres y amigos, Si de frío pide abrigos, /Si de hambre pide pan; Nadie ofrece su gabán, /Del pobre nadie se apena, Hasta que su alma se llena/De clamor en balde al Cielo, Roba i mata i alza el vuelo, /Arrastrando su cadena [sic]. (A lo divino. Tonada de angelito: 225).
Su destino será la cárcel o la miseria extrema, por eso:
Bienvenido sea el ser/que solo deja en el mundo, La existencia de un segundo/cuando le toca nacer, Ignorando el padecer/i limpia i pura la frente, Como cristal trasparente, /irá derecho a la gloria. No es pues una triste historia/ver morir a un inocente [sic]. (A lo divino. Tonada de angelito: 225).
Cabe destacar que no hemos encontrado más liras de canto por angelito que toquen este mismo tema. No obstante, creemos que la poesía de Rolak viene a dar un fuerte espaldarazo a la propuesta de Salazar. Leídos así, los cantos de despedida de angelito resultan iluminadores en cuanto al desequilibrio social y de clase vividos durante el siglo XIX. Pero creemos que este análisis no alcanza a representar la profundidad estética y antropológica que encarnan estas composiciones rituales y, por cierto, no responde nuestra pregunta en torno a la razón profunda que sustenta la fiesta en este rito. En efecto, la fiesta en el velorio de angelito no es una celebración espuria, no se explica solo por festejar una muerte más conveniente que la vida para una clase social. Para contribuir en este gesto hermenéutico, se intentará desentrañar el mito que existe por detrás de este rito.
Un mito es una metáfora, un entre, signo en tensión, que más que mentira, expresa verdad. Una verdad tan honda, que las simples palabras referenciales se quedan mudas. y se hace necesaria la emergencia de un nuevo lenguaje, más poético, un lenguaje flotante, tanto como la omnipotencia de lo que se quiere nombrar. y es que nadie puede pensar que es fácil definir lo divino. Para revelar el ser, es necesaria la poesía. y el mito es poesía. Mediante el mito se pretende definir el ser del universo. Teniendo presente esto y no abandonando del todo la propuesta de Salazar, podemos establecer que el desequilibrio que el rito de angelito intenta ordenar es la dura realidad vivida por la clase obrera durante todo el siglo XIX. Recordemos que la categoría “huacho” se asentó y fijó en esa época, llegando a constituir incluso motivo de preocupación para las políticas oficiales.
De la misma manera, la clase hegemónica dominante fue vista por parte del pueblo como la causante de grandes abusos contra las clases populares. La Iglesia católica fue asimilada a los futres, principalmente por la sintonía de los intereses de esta con los de la oligarquía chilena. En palabras del investigador Maximiliano Salinas: “Las clases populares, progresivamente, fueron abandonando la religión oficial, sostenedora de una política de esta índole” (19). Dando espacio así para el afianzamiento de una religiosidad popular, que entre otras cosas manifestaba esta clase de ritos de paso llenos de excesos alternados de las más serias ceremonias.
El poeta Pascual Salinas expresaría así el dolor de la realidad histórica de la clase proletaria chilena:
La Virgen plantó una flor/en los jardines del cielo le dio agua para el riego/sol y luz para el calor. Se la presentó al Señor/con alma pura y serena pero Dios tuvo gran pena/el día que floreció porque la flor se tiñó/de roja sangre chilena (Virgen María: 197).
Esto ya nos da pistas acerca de lo que el mito, como metalenguaje, intenta sanar. Es en el cielo donde crece la flor que sangra por el dolor del pueblo chileno. Una conexión que existe con un lugar mítico que es visto por el imaginario popular como un lugar idílico donde no hay penas, sufrimientos ni abusos. El cielo es descrito por El Loro, un poeta popular, con:
Oro puro i pedrería/felicidad i consuelo nunca noche i siempre día/es la descripción del cielo [sic]. (Descripción del cielo: 230).
El cielo para el chileno popular del siglo XIX será aquel lugar donde no haya diferencias tan abismales como las del Chile histórico. Ese lugar es una especie de correlato del campo chileno, pero a diferencia de este, en el cielo no se van a producir injusticias ni abusos. En el cielo, por ejemplo trillan a la usanza del hombre de campo, pero el fruto de esta trilla es distinto al de la tierra:
En el cielo están trillando/un trigo que es un tesoro las espigas de diamante/y los granitos son de oro (Manuel Jesús Bustamante, La trilla del cielo: 231).
También el cielo es el lugar propicio para la fiesta. Hasta los santos festejan y bailan tal como lo hacen los campesinos en el rito de velorio de angelito en su intento de actualizar el mito.
Nuestra madre Carmelita/fue la reina de la fiesta le bailaron una cueca/San Ciriaco y Santa Rita Al fin ella los invita/a servirse un trago e vino qué prefieren blanco o tinto/dice a todos San Simón y disputan el campeón/San José y San Saturnino (Moisés Jorquera, Rodeo en el cielo: 231).
Así, queda planteada nuestra tesis en torno a la razón de ser de este rito. Es festivo el velorio de angelito, porque el cielo, en in illo tempore, es una constante fiesta. El mito de una tierra justa donde los órdenes se inviertan es lo que opera en estos ritos de paso. Un sentimiento estético-antropológico profundo sustenta el ritual del velorio festivo. Como señala Sepúlveda: “En la fiesta nuestra piel recibe la interpelación del mundo de lo humano y lo divino” (Fiesta y Vida: 94).
El velorio se da con un afán carnavalesco, pues se espera utópicamente que el orden social y económico de dominación se invierta. Es por esto que se vive el rito. Es por esto que no se puede llorar. Revivir el mito de la tierra sin sufrimientos, se hace actualizando el constante jolgorio, que en el cielo se vive, porque en el siglo XIX, al decir de Salinas: “La conciencia carnavalesca era, de un modo significativo, el triunfo de la infancia y de la animalidad primordial, de los débiles e incapaces, por sobre la civilitas del sistema de dominación” (Salinas: 140).
Asimismo, en el velorio de angelito se entroniza al niño cuyo destino inminente habría sido ser parte de los “huachos” del período, de no haber muerto. En el ritual, el orden se invierte y el niño pasa a ser el personaje más connotado dentro de la comunidad. Al igual que Cristo (símbolo que entraña la lógica del carnaval bajtiano), el niño vino a la tierra a vivir entre los miserables, pero su ascenso al cielo es en medio de gloria, destajo y abundancia.
Usando y quizá abusando del paradigma estético de Sepúlveda, podemos establecer que el rito está conformado por “escrituras de instantes en que arden astillas de eternidad”, en el illo tempore del rito se actualizaría la belleza y la vinculación con lo trascendente. En este tiempo mítico que se revive en el rito emerge el ser de las cosas: de lo humano y lo divino.
Por eso, se canta y baila, se come y se bebe. En el acontecimiento de la fiesta, se revela el ser en un tiempo-espacio sagrado. El rito de velorio de angelito es la “búsqueda por encarnar el habitar perdido in illo tempore”. Lectura estética y antropológica de un arte-vida, de la vida como vínculo con lo divino.