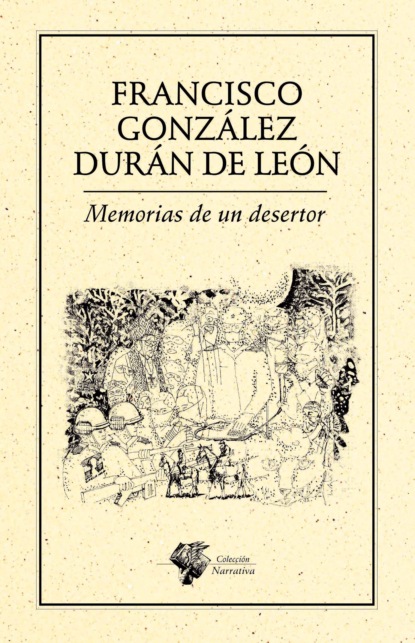- -
- 100%
- +
La oportunidad para conocer personalmente al doctor Alatriste se le presentó en una de las fiestas que su madre organizaba cada aniversario luctuoso de su padre. Ella gustaba de reunir a todos aquellos que quisieran recordarlo como el amigo alegre que se reunía con ellos para cantar, tocar el violín y escuchar mariachis o tríos. Ahí conoció a este galeno y tuvo una gran desilusión al no poder platicar con su héroe, sintió que lo subestimaba al considerarlo un joven simple y que había personas más interesantes con quienes conversar. No obstante, observaba a cada uno de los amigos de su padre y tomaba nota de sus pláticas. De estas fiestas le quedó la idea de que la mejor escuela de medicina era la Médico Militar. Asociadas al fuerte apego emocional que tenía por su padre ausente y a la necesidad de su cercanía, las reuniones fueron decisivas para el rumbo que unos años después tomaría su vida.
Una tarde, precisamente un día antes de cumplir 15 años, cuando Patricio salía de su casa, en un automóvil verde vio a Victoria en un abrazo apasionado con un maldito fulano. Quedó petrificado y sin saber qué hacer. Luego corrió sin parar como un potrillo. Relinchando su dolor en cada zancada, llegó hasta un terreno baldío donde se desplomó de cansancio. Ahí, boca arriba, con un mar de lágrimas separándolo del cielo, decidió declararle su amor a Victoria. Por la noche, desesperado y con el corazón maltrecho, hizo lo que nunca imaginó: pedir consejo a sus hermanas para conquistar a la joven. Su experiencia en estos campos era nula, se limitaba a sacar a bailar en las fiestas a las chicas feas, ya que éstas no le negaban la pieza, para divertirse saltando como chapulín en la pista. Cuando Mari Paz y Jimena escucharon su petición, lo único que logró fue que se rieran de él, como pago a las muchas burlas que de ellas había hecho y en venganza por “la prueba del gandalla” que había aplicado a los chicos que les gustaban.
Hundido en la depresión de su primera contrariedad amorosa, vio como una puerta al cielo la oportunidad de viajar durante sus vacaciones de fin de cursos a la selva de Chiapas. Por primera vez iría solo, pues sus paseos siempre habían sido familiares y a Guadalajara, con los parientes de su padre. La perspectiva se convirtió en algo más que una aventura. Era la oportunidad de sentirse libre y alejarse de su amor frustrado e imposible, pues al compararse con el novio de Victoria, un joven profesionista trece años mayor que él, se sabía en desventaja. Lo que más le dolía era haberla visto tan enamorada. Así se dispuso a preparar su viaje.
Antonio, su hermano mayor, había efectuado ese recorrido un año antes. A su regreso le había contado de los changos, culebras, quetzales y tigrillos que había visto, además de los paisajes imponentes de esa hermosa naturaleza. Había traído arco y flechas de lacandones y una piel de víbora que Patricio veía con envidia. También le relató innumerables historias de su convivencia con los tzeltales y aventuras que habían cambiado su vida. Antonio también le transmitió una estupenda opinión de la labor de los religiosos jesuitas en esas “tierras lejanas” y una enorme curiosidad por conocer aquella selva mágica con la que Patricio había soñado.
El viaje se inició en un camión de la línea Cristóbal Colón hacia el sureste de México. Patricio llevaba de maleta su mochila escolar con una cobija enrollada y en su mente gran cantidad de paisajes y aventuras por vivir. Calzaba botas de minero marca Ten-Pac que, por cierto, había comprado por instrucciones de su hermano en el mercado de Mixcoac. Quedó en verse en la estación con su primo Pedro, dos años menor que él. Después de un largo viaje de 24 horas de camino y con la espalda torcida por las curvas de la carretera y la prisa del chofer, llegaron a Tuxtla Gutiérrez. Ahí abordaron otro camión de los llamados “gallineros” que los llevó hasta el pueblo de Chilón, su destino final. Molidos, descendieron cerca de una gran iglesia construida con piedra a manera de fortificación (como el Fuerte de San Juan de Ulúa en Veracruz, donde estuvo encarcelado Chucho, el Roto). La vegetación era boscosa, fría y con pinos. “¿Qué pasó con la famosa selva?”, se preguntó Patricio.
Ahí conoció a Mardonio, sacerdote jesuita y tío paterno de Pedro, quien estaría a cargo de los muchachos durante su estancia en Chiapas. Su imagen no impresionó entonces a Patricio: de apariencia común y corriente, barbado, con cara de pocos amigos, muy delgado y con ropas que le daban un aire de obrero. Usaba botas de minero de la misma marca que las de Patricio.
Después del saludo inicial y una plática acerca de sus familias, Mardonio los invitó a una misa que oficiaría en la iglesia del pueblo. Nada se le antojó más desagradable a Patricio en ese momento debido a lo que representaba para él la religión. Después de haber pasado casi toda su vida estudiando en escuelas lasallistas, había conocido la incongruencia entre una Iglesia elitista y el voto de pobreza engañador que cualquier millonario podía cumplir en sus vacaciones; para la que tener ideas de justicia social era como llevar al chamuco dentro y que enseñaba a tener “caridad con los pobres” como si fuesen animalitos del Creador. Patricio se consideraba y se decía ateo, influido por el tío Esteban que, citando a Marx, le decía que “la religión es el opio de los pueblos”. Lo único que deseaba en ese momento era comer y descansar después de tan agotador viaje. Sin embargo, ni él ni Pedro tuvieron opción. ¿A dónde irían? Se encaminaron a la citada misa. Ya en la iglesia, sentados en la banca, hacían esfuerzos sobrehumanos para no dormirse pensando en otras cosas, sin poner atención a las palabras de Mardonio, quien decía los rezos en español. Al finalizar la ceremonia, fueron invitados a cenar con las religiosas y, de ahí, Mardonio los mandó a dormir para iniciar al día siguiente su primer recorrido.
A las cuatro de la mañana los despertó para que lo acompañaran rumbo a la selva sin decirles de qué se trataba. A Patricio no le costó trabajo levantarse. Estaba ansioso por salir. Su primo Pedro no quería despertar, pues su hermano mayor, que había ido en otra ocasión a ese viaje, le había advertido de las largas caminatas sin descanso hasta llegar a alguna comunidad.
Y así fue. Salieron con el sacerdote en la madrugada hasta arribar a la primera ranchería. Luego de unas horas de camino, el citadino aventurero escuchaba sin comprender la lengua tzeltal con la que Mardonio se comunicaba sin problemas con los encargados del lugar, pero le preocupaba más comer, ya que no habían desayunado y comenzaban a sentir hambre. Unas personas se acercaron con una cubeta de metal, como las que se usan para lavar la ropa, y les ofrecieron su contenido: matz (pozol). Sólo había dos vasos. Mardonio, acostumbrado a ese alimento, bebió tres veces, después el guía, enseguida Pedro y por último Patricio. Al sentir en su boca la sensación y el sabor de aquel atole granulado y frío quiso escupir, pero ante la falta de respeto que esto significaría, jugó con su vaso un rato y lo dejó sin terminar su contenido argumentando dolor de estómago y falta de apetito. El sacerdote comprendió con sólo ver su cara, lo cual hizo sentir mal a Patricio, ya que le habían ofrecido lo que los indígenas comen y lo había rechazado. Más tarde, Mardonio lo regañó diciéndole que eso era una ofensa para el tzeltal y Patricio prometió no volver a hacerlo. Durante ese día hubo tres escalas más, con marchas de entre una y dos horas para llegar a una comunidad, en las que siempre sucedía lo mismo: Mardonio platicaba con los campesinos en su dialecto, Patricio no entendía de qué hablaban y proseguían caminando. Al adolescente le dolían los pies. Padecía de pie cavo y usaba plantillas ortopédicas, las cuales se quitó porque durante la marcha le molestaban mucho.
Al atardecer llegaron a otra parada. Patricio pensó que ahí terminaría el recorrido, pero sólo se detuvieron para comer; el hambre se hacía presente cada vez con más fuerza. Ofrecieron a cada uno un plato con caldo y pedazos de pollo, tortillas frías y agua, lo que lo desilusionó, pues sabía que no bastaría para saciar su apetito. Mardonio adivinó sus pensamientos. Tomó su plato y vació en él su pieza de pollo, que era la más grande, diciéndole: “Tú estás en crecimiento, muchacho. Te hace más falta a ti”.
Patricio se sorprendió con aquel gesto y, sin pensarlo dos veces, devoró el alimento llenándose de tortillas y agua. Una vez que terminó de comer, se quitó las botas para descansar, pero a los 30 minutos Mardonio les dijo que saldrían a la última ranchería, Tuliljá, a la cual llegarían después de una caminata de dos horas. Ahí permanecerían dos días.
Cuando finalmente llegaron, Patricio sentía que los huesos de sus pies se habían pegado a la suela de las botas y que, al quitárselas, habría un charco de sangre. Tal era la falta de costumbre del citadino que se sentía campeón olímpico por caminar a diario de la escuela a su casa y ser seleccionado de baloncesto en su secundaria, además de héroe de sus amigos en el deporte.
La noche se le hizo corta cuando, con las primeras luces del día, salieron nuevamente hacia otras rancherías. Tenía ganas de quedarse, pues aún no se recuperaba de la caminata del día anterior, pero su orgullo, ese “maldito y a la vez bendito orgullo”, le hizo acompañar a Mardonio, pues su primo Pedro decidió quedarse a jugar en la laguna con los niños de Tuliljá. Afortunadamente para él, ese día sólo fueron unas cuantas horas de marcha, pues esa tarde Mardonio debía regresar temprano para oficiar una misa en la pequeña iglesia con piso de tierra, paredes de ramas y techo de paja.
Antes de dar inicio, Mardonio discutió con los líderes de varias rancherías sus problemas agrarios, según entendía Patricio, y al final impartió la misa. Todo en lengua tzeltal. Duró aproximadamente dos horas, ya que a los indígenas les gustaba opinar sobre el evangelio, lo que nunca había visto en otras iglesias, donde la característica era el monólogo sacerdotal. El tzeltal discutía y refutaba con energía la palabra de Cristo, hasta que, al parecer, la asimilaba una vez explicada por Mardonio. Patricio escuchaba sin entender: “Awu’unic; yan, te ha’ex yu’unex te jCristo; te jCristo, ha’yu’un te jTatic Dios…”
Su desconocimiento del idioma no impedía que observara detenidamente a Mardonio. Admiraba su paciencia y devoción para enseñar y su energía para aguantar ese ritmo de vida que a él, en dos días, lo tenía más agotado que un ciclo escolar. Al consagrar la hostia para la comunión, se imaginó que Mardonio era Jesucristo y que una luz penetraba en aquella oblea de pan convirtiéndose así en el “cuerpo de Cristo”. Todo ello provocado tal vez por el cansancio y el trabajo arduo y desinteresado del religioso. Patricio se levantó y fue a tomar la comunión. Hacía mucho tiempo que no lo hacía y no se sintió ridículo ni cursi como le había sucedido en anteriores ocasiones. Por primera vez veía a un sacerdote sincero y preocupado por sus fieles. Empezó a formarse en su mente un héroe, pero no salido de libros o de historias leídas, sino tomado de la realidad.
Cada día que pasaba, Patricio vivía nuevas experiencias y observaba paisajes insospechados, llenos de una belleza mágica que invadía su espíritu. Uno que le impresionó mucho, después de una caminata de tres horas en la oscuridad de la selva, durante la cual un indígena tzeltal que conocía el terreno como la palma de su mano iba abriendo brecha machete en mano, fue el de un gran hueco de luz descubierto repentinamente y rodeado de la majestuosidad imponente de enormes árboles de grandes troncos y caprichosos tonos verdes; como si jugaran con los rayos del sol. En él había un pequeño lago, manantial del río Ja, con agua de roca cristalina y quieta como un espejo, que daba una inesperada paz a aquella hermosa naturaleza. Como por magia, aparecieron onditas en el agua provocadas por un insecto al posarse sobre ella, como si se entonara al instante, por el movimiento, una melodía silenciosa. Un himno a aquella escena maravillosa. Más no era todo: debajo del agua se veía un mundo de colores con plantas y peces que ni el mejor pintor hubiese imaginado. Era algo para llorar y morir con la tranquilidad que un poeta siente al terminar su verso después de haber encontrado la palabra exacta o adecuada para expresar su idea. Y para rematar con broche de oro, al seguir caminando en ese hermoso paisaje, unos niños tzeltales, desnudos como Adán, chapoteaban en el lago mientras sus madres, con faldas negras y una faja de colores de diferentes tonos que combinaban exactamente con esa naturaleza de ilusión y sin ropa que cubriera su torso, mostraban aquella belleza natural sin pena ni maldad; sus hermosos y turgentes senos, con pezones levantados por la succión de la lactancia, como para retribuir en pago a su belleza compartida, mientras lavaban sin detergente la ropa de sus familias.
Mardonio siempre asesoraba a los indígenas en sus problemas cotidianos, además de proporcionarles conocimientos para alimentar su espíritu. En cada ranchería a la que llegaban, además de bautizos, bodas y misas, se repetía frecuentemente un hecho que llamaba la atención de Patricio, era la peregrinación de una o dos cajitas de niños muertos que coincidían con el paso del misionero por el lugar, como si lo esperaran para recibir su bendición. Se dio cuenta de que la mortalidad infantil en esas tierras era algo común y corriente, a lo que los indios estaban acostumbrados. Se preguntaba por qué no había médicos y averiguó que quien ejercía tales funciones era un catequista tzeltal que recibía su adiestramiento de los religiosos y de un doctor en Chilón llamado Agustín.
La dieta del tzeltal se componía principalmente de maíz (pozol, elote, tortillas), café y, en ocasiones, frijoles. Rara vez huevo o pollo. Los pequeños tomaban de sus madres leche que los protegía mientras eran lactantes, y después jamás volvían a probarla. “¿Cómo no va a haber esa mortalidad infantil si la mejor medicina para cualquier enfermedad es la alimentación?”, se preguntaba Patricio.
Uno de esos días, en un sitio ubicado en plena selva, lejos de cualquier vía de comunicación, Mardonio ofició la ceremonia religiosa de una boda a la que siguió una fiesta. En la mesa de honor estaba Mardonio con sus dos sobrinos, pues aunque Patricio no lo era, así lo presentaba el religioso, lo que era una carta de acreditación para ser bienvenido en la comunidad tzeltal. Ésa era una más de las muestras de cariño y respeto que los indígenas sentían por Mardonio y que Patricio había visto en repetidas ocasiones, como cuando, a la hora de brindar por los novios, sirvieron a Mardonio, como si fuera champaña, un poco de Coca-Cola, bebida reservada sólo para los invitados principales. Esto representaba un gran lujo para ellos. Era algo insólito en medio de aquella pobreza económica y nutricional que contrastaba con sus valores espirituales situados muy por encima de la civilización, algo inexplicable que, al mismo tiempo, causaba desilusión: la influencia de una sociedad de consumo había logrado penetrar hasta estos extremos del planeta, donde la Coca-Cola había llegado antes que la justicia social. Mardonio le platicó que el refresco era traído por avioneta, lo que lo hacía todavía más caro. Era raro no ver anuncios de propaganda política del pri (Partido Revolucionario Institucional) y sí corcholatas de esta gaseosa. Después de la fiesta le hizo ver que los tzeltales, tristemente, también empezaban a perder algunas de sus tradiciones y costumbres, como bodas a las que había asistido en las que el hermoso traje tzeltal utilizado para esta ceremonia era sustituido por el vestido blanco característico de la tradición del Viejo Mundo.
Varias experiencias a lo largo de su estancia le fueron mostrando a Patricio diferentes aspectos de la vida en la selva. En otra ocasión, mientras el jesuita daba lecciones de religión a varios chiquillos, Patricio se entretenía mirando a un grupo de jóvenes indígenas que reían entre sí, como platicando “secretos de mujeres” mientras golpeaban la masa para hacer tortillas. De pronto, Patricio palideció cuando al voltear vio a una de ellas que sobresalía por su belleza. Esbelta y alta, se movía con el porte de una princesa; sus ojos verdes daban brillo al moreno rostro cuya afilada nariz adornaba graciosamente. “Seguramente Juan Diego sintió lo mismo que yo al ver a la virgen de Guadalupe”, pensó Patricio mientras seguía con la mirada a Yutzil, que era el nombre de la bella criatura.
Al volver Mardonio de su catequesis, Patricio le comentó indiscreto:
—¿Cómo es posible que existan concursos de belleza organizados por la televisión en los cuales la cultura imperialista impone la belleza de la mujer americana como prototipo de la mexicana? —dijo refiriéndose a Yutzil.
El sacerdote, incómodo y molesto, contestó:
—Patricio, debes ser más discreto. Afortunadamente no entienden español. Acuérdate de que ustedes vienen conmigo y en este momento son parte de la Misión.
Cuando estuvieron a solas, Mardonio, quien comprendía los ímpetus adolescentes de Patricio, le contó la historia de Yutzil.
—Un arqueólogo francés fue su padre —le dijo—, embarazó a su madre y desapareció después. La mujer se casó con un tzeltal que veía a Yutzil como su propia hija, ya que para el indígena el hijo de su mujer es suyo sin importar quién lo engendró. Esto forma parte del pensamiento mágico de los tzeltales.
Y prosiguió:
—Mira, Patricio, creer que nadie les hará daño ha facilitado que el ladino se aproveche de su bondad como ha venido sucediendo desde la época colonial, que desplacen al indígena al interior de la selva al quitarle sus tierras que originalmente eran de sus antepasados y que los exploten en todas las formas posibles. En la época de Porfirio Díaz se dio el más grande despojo.
”Está bien que te fijes en las mujeres hermosas, Patricio, pero abre tus ojos también a cosas más importantes que quiero que aprendas en este viaje. Te voy a recomendar que leas La revolución interrumpida, de Adolfo Gilly —continuaba Mardonio mientras apuntaba el nombre en un pedazo de hoja arrancado de los misales en tzeltal—. Debes aprender que esto se inició con la aplicación de las Leyes de Reforma, cuyo resultado no fue el surgimiento de una clase de pequeños agricultores propietarios que no puede ser creada por la ley, sino una nueva concentración latifundista de la propiedad agraria. No sólo se aplicaron a las propiedades de la Iglesia, sino a las tierras de las comunidades indias, que fueron fraccionadas en los años siguientes aplicando esas leyes. Se dividieron en pequeñas parcelas adjudicadas a cada campesino indio, por lo que no tardaron en arrebatárselas o en ser adquiridas a precios irrisorios por los grandes latifundistas vecinos.”
Patricio escuchaba con atención mientras recordaba las enseñanzas de su tío Esteban. “¡Nunca creí que un sacerdote hablara así!”, reflexionaba, mientras Mardonio hablaba.
—Durante décadas, los latifundios crecieron devorando las tierras comunales de los pueblos indios y los convirtieron en peones de los terratenientes. ¿Entiendes, Patricio? Ésta fue la forma en que el capitalismo penetró en el campo mexicano durante la dictadura de Porfirio Díaz.
Patricio asentía en silencio recordando las clases de historia del profesor Paco Serrano. “¡Qué diferente manera de ver la religión cristiana!”, concluía Patricio mientras Mardonio continuaba con el tema del saqueo arqueológico que tantos extranjeros, como el papá de Yutzil, y nacionales hacen de la selva sin que el gobierno remedie esta situación.
Se acercaba el final de la primera parte de su viaje. Una tarde llegaron a una iglesia en Jetjà en la que Patricio descubrió una caja repleta de libros, todos con título en tzeltal: Yach’il C’op, Yu’un qu’inal y en castellano: Ley de la Reforma Agraria. El texto había sido traducido por Mardonio Morales.
Deseoso de tener uno de estos ejemplares, se lo pidió al sacerdote, quien antes de dárselo escribió una dedicatoria:
El esfuerzo que supone la traducción al tzeltal de la Ley Agraria obedece al deseo de que nuestros campesinos indígenas organicen su convivencia de acuerdo con las leyes de la comunidad nacional a la que pertenecen. Conociendo sus derechos y obligaciones estarán en condiciones de ser más libres y responsables.
Mardonio Morales, S. J.
Jetjà, 27 de julio de 1976.
Mardonio continuó solo su gira mientras Patricio y su primo regresaron a Chilón en avioneta. Observaban desde el cielo la belleza de la selva en su máximo esplendor, lejos de las miserias y egoísmos que tanto lo habían turbado. Se sintió agradecido, sin saber con quién, por ese espectáculo purificador. Lo llenaba de paz interior sin necesidad de drogas que estimularan sus mecanismos de función cerebral aumentando sus sentidos para captar hasta el último detalle de ese paraíso terrenal.
En cuanto llegaron se hospedaron en la Misión de Bachajón, manejada por religiosas que les brindaron una abundante comida que le recordó los alimentos a los que su madre lo había acostumbrado. Después de comer, Patricio se ofreció a lavar los trastes. Mientras los enjuagaba, conoció a Amparito, mujer de edad, viuda acaudalada del Distrito Federal que decidió, una vez que sus hijos aprendieron a valerse por sí mismos, unirse a la misión, como muchas otras personas que voluntariamente trabajaban para esta congregación. Ella era cocinera, costurera y se encargaba de organizar la venta a precio justo de las artesanías de los tzeltales, a quienes los caciques regateaban su trabajo para venderlo después con grandes ganancias.
Patricio comentó que deseaba estudiar medicina, por lo que Amparito le recomendó que si permanecía cuatro semanas más en Chilón, no dejara de visitar al doctor Agustín y a su esposa Gloria, ambos médicos de la Misión.
—Podrías trabajar con ellos, como Antonieta, mi nieta, que quiere ser enfermera.
Así fue como conoció a estos ilustres seguidores de Hipócrates. Agustín, médico general egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (unam), y su esposa, ejercían un verdadero apostolado de la medicina. Tenían una hija de dos años y habían perdido hacía ocho meses a su segundo hijo, que había muerto por complicaciones del sarampión. Estaban entregados en cuerpo y alma a sus enfermos y no se daban abasto, por lo que les pareció maravilloso que Patricio apareciera. De inmediato lo pusieron a acomodar los medicamentos que se encontraban desordenados y en cajas aún sin desempacar; fármacos enviados por personas altruistas que cedían las muestras médicas obsequiadas por laboratorios. Patricio no entendía y no sabía dónde colocarlos, de modo que Agustín apuntó en un papel los principales nombres bajo los cuales debía clasificar los diferentes fármacos y ordenarlos de acuerdo con sus propiedades: antibióticos, antiparasitarios, analgésicos, dermatológicos, oftalmológicos, etc. Éste sería el primer contacto de Patricio con la medicina a través de un mundo de nombres raros propios de la farmacología.
El trabajo en el consultorio era agotador. Pese a ello, Agustín nunca perdía su buen humor y Patricio descubrió en él a un médico con verdadera vocación de servicio y cuyo nivel de vida no correspondía al esfuerzo que realizaba. Patricio conocía a varios doctores que trabajaban mucho menos y vivían mil veces mejor. Con la diaria convivencia llegó a equipararlo con el Che Guevara. Ambos, al tratar de mitigar el dolor y la enfermedad de la gente humilde, descubrieron que no resolverían gran cosa dando un número interminable de consultas. Era un trabajo sin beneficio real, pues al cabo de un lapso se presentaban de nuevo las mismas enfermedades. “Sería más fácil y menos caro hacer justicia social mejorando las condiciones de vida de la población y logrando así la disminución de los enfermos”, concluía Patricio.
Conocerlo lo ayudó a despejar algunas dudas que dificultaban su decisión de estudiar medicina, convirtiéndola en una vocación propia apoyada en la influencia de su herencia paterna.
A través de las pláticas que sostenía con Agustín se enteró de la labor de la Misión y de otras actividades realizadas por Mardonio. Agustín le contó que además de haber traducido la Ley Agraria al tzeltal, también tradujo la Biblia, la que publicó junto con otros jesuitas. Conoció la lucha civil, legal y pacífica que la Misión sostenía por la recuperación de las tierras de los indígenas y los problemas con los que se topaba por el cinismo y dureza del gobierno local coludido con los finqueros. Le platicó de la opresión en las fincas, de la explotación inmisericorde con el aguardiente, del proceso de destrucción de la selva por los madereros de Chancalhá, de la generosidad del indígena y de su hospitalidad, las que había conocido en su primer viaje con Mardonio, de su sentido de dignidad, de su resistencia al dolor y a la opresión. Agustín también le hizo conocer el triste episodio de la tragedia de Wolonchán y la muerte de sus comisariados. Eran tantas historias que le parecía estarlas leyendo en el libro México bárbaro,de John Kenneth Turner,de la época de Porfirio Díaz, y que le hacían concluir que la Revolución mexicana nunca había llegado a Chiapas y que los gobernadores se servían del estado cuando deberían servir al pueblo. Le habló de la explotación del indígena como esclavo y de las famosas tiendas de raya de Valle Nacional, donde se vendían los productos a los peones a precios superiores que en el mercado y que se adelantaban al trabajador a cuenta de sus jornales, lo que aumentaba las ganancias del patrón a su costa y lo mantenía atado a la hacienda mediante las deudas así contraídas, las cuales se heredaban de padres a hijos. Este abuso continuaba en 1976.