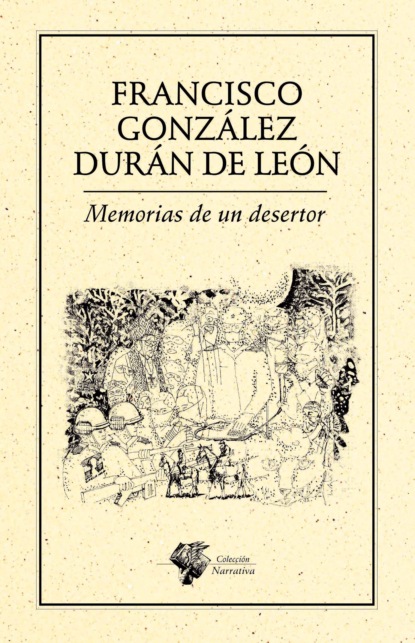- -
- 100%
- +
No podía creer las antesalas y los recorridos interminables que Mardonio hacía, junto con otros sacerdotes de la orden, por diversas oficinas de gobierno clamando justicia para el indígena, tratando de resolver sus problemas, cuando en realidad era obligación de los funcionarios estatales que, sin embargo, parecían hacerles “el favor” de escucharlos, les daban por su lado y al final no les resolvían nada.
En realidad, la Misión ayudaba a los gobernantes a cumplir sus obligaciones constitucionales.
Con Agustín aprendió a inyectar. Lo comisionó para aplicar cuanta inyección se necesitaba. La gente lo buscaba para que les administrara el medicamento a su hora si vivían en el pueblo. Si no, el catequista enfermero encargado de la ranchería lo hacía.
Patricio acompañaba a Agustín en sus consultas a domicilio y a las visitas a los puestos de salud en comunidades cercanas a la carretera. Aquí la miseria también era evidente.
Durante uno de estos trayectos en la camioneta, que funcionaba como ambulancia improvisada, le tocó viajar sentado en la parte de atrás sobre unos cartones que amortiguaban los saltos que iba dando el vehículo sobre el lodazal que la lluvia de la noche anterior había dejado. Y coincidentemente, enfrente de él, iba la nieta de Amparito, Antonieta. Se trataba de una güerita pecosa que Patricio ya conocía. Ella le había platicado su deseo de convertirse en enfermera una tarde que la acompañaba durante su rutina de acomodar medicamentos. En aquella ocasión él no había reparado en la belleza de esta nueva candidata a protagonista de sus películas para soñar. Aún estaba bloqueado por su desilusión amorosa con Victoria. Además, Antonieta usaba lentes de abuelita y se vestía con vestidos holgados que no permitían ver bien su delineada figura, pero durante el recorrido, el viento por la velocidad y el golpeteo de la carretera de terracería mojada la obligó a quitarse los lentes para no perderlos en un brinco. Entonces Patricio admiró sus ojos grandes color del cielo y la brillantez de su mirada. La luz del sol daba a su piel tonos dorados y la transformaba en un suave y terso durazno coloreado delicadamente por un leve tono rojizo en sus mejillas. Patricio, embelesado, no escuchó cuando Antonieta le ofreció un jitomate fresco que guardaba en su bolsa mientras sacaba otro para ella, hasta que le jaló la manga reaccionó aceptándolo sin dudar. Antonieta rio al tiempo que mordía su jitomate. El jugo escurría entre sus labios y tuvo que moverlos con rapidez para evitar ensuciarse. De inmediato se encendió el sistema límbico de Patricio que continuó comiendo mientras se ahogaba de la emoción. Había visto labios sensuales comer manzanas o fresas, pero jitomates… eran los primeros. A partir de ese momento, Patricio empezó a olvidarse de Victoria y comenzó a fijarse en los atributos de Toñita, como le decía Agustín cariñosamente.
La mañana pasaba angustiosamente lenta para Patricio. Entre frascos y cajas de medicamentos apilados en estantes, esperaba la tarde para ver aparecer el rostro siempre alegre de Antonieta. Uno de esos días se encontraba sentado en el piso del consultorio, detrás de un aparador repleto de frascos, cuando Antonieta entró pensando que el consultorio estaba vacío y se probó su reciente compra: unos pantalones de manta de los que usan los indígenas. Su silueta se veía a contraluz y se transparentaba más de lo que Patricio hubiese esperado.
Ya para este momento se había arraigado en él una enfermedad que estaba seguro que alguien le había contagiado y que más tarde comprendería que era incurable. Se caracterizaba por encontrar en todas las mujeres alguna cualidad física, y si de plano carecían por completo de belleza, su hipotálamo les encontraba una virtud en su manera de ser que las hacía atractivas para él. Era casi imposible que le desagradara alguna; a la de cara simple y dientes chuecos le encontraba un trasero prominente, y a las que lo tenían plano, siempre las compensaba viendo en ellas senos redondos y llenos, o pequeños pero en forma de gota. Los ojos eran siempre de su interés. Aquellas a quienes la genética enmarcaba su mirada en ojos grandes y luminosos, las sentía ganadoras; pero al observar alguna que los tuviera pequeños, le atribuía rápidamente labios delineados y carnosos. Para Patricio no había mujer fea, y si acaso sufría tratando de encontrar atributos físicos en una que otra, le encontraba una voz de diosa o la chispa del fuego.
Después de varios encuentros con Patricio, Antonieta intuía la baba que derramaba por ella y quiso, sin lastimarlo, que no se hiciera ilusiones. Le platicó de su novio en México con el cual, le dijo, planeaba casarse. Pero para Patricio eso no era impedimento para seguir enamorado, los celos no eran parte de su enfermedad. Él podía compartir a una reina. Le pasaba algo así como a los tzeltales, para quienes el padre de su hijo era el enamorado, no el engendrador.
Por la tarde, sentado en una banca de los jardines del atrio de la iglesia de Chilón, Patricio miraba cómo el viento movía el cabello de Antonieta al leer a los niños los pasajes religiosos en voz alta y cómo sus labios se retraían llenos de sangre. Su voz se escuchaba como una brisa, y al ver las líneas de su lectura sus ojos se movían al ritmo de las olas del mar. Patricio no ponía atención a lo que decía. Se perdía en cámara lenta con sus movimientos faciales que jugaban entre ellos creando un concierto visual. La miraba sin decidir qué: sus ojos, su boca, sus gestos o todo. ¡Qué pleito traían para llamar su atención! Para Patricio que sólo veía su cara mientras ella leía en voz alta, un sueño de paz le hizo vivir. Sus labios y dientes encerraban su lengua que a veces salía dejándose ver. Travieso músculo con aspecto de fresa, Patricio quiso atraparlo, pero despertó de su sueño. Bocas hermosas había visto. Ninguna lo había vuelto loco. Con la de Antonieta se resistía a perderse poco a poco. Nuevamente estaba enamorado.
Transcurrieron varias semanas antes de que Mardonio llegara a Chilón. Patricio y Pedro lo esperaban ansiosos para iniciar el que sería su último recorrido antes de regresar a la capital. Fueron a una ranchería llamada San Pedro Patzguitz, donde una escena deprimente le permitió corroborar lo que Agustín le había platicado. Durante los tres días que permanecieron ahí, observaban pasar por una carretera de tierra camiones como hormigas cargando grandes troncos traídos de la selva. Día y noche. Uno tras otro. Con este cargamento de maderas preciosas se dirigían al aserradero de Chancalhá, donde se cortaban y se enviaban a Veracruz para ser embarcadas a su destino final, Estados Unidos de América, negocio de Nacional Financiera.
“Es triste deducir que aquellos bellos paisajes no los verán tus hijos —le decía Mardonio— por el saqueo criminal aceptado por nuestros gobernantes.”
“¿Qué reciben a cambio las poblaciones tzeltales, tzotziles, mames, ziques, zoques, choles, etc.? —Patricio se preguntaba—. Es como si embargaran su casa injustamente y sin razón”.
Mardonio le comentó que él había llegado a la selva en 1964 —cuando ésta todavía era virgen—, que había vivido su proceso de destrucción y que los paisajes que tanto le habían impresionado a Patricio eran una mínima parte de lo que él había conocido.
Después de seis semanas de convivencia con Mardonio, grandes eran las enseñanzas que le dejaba, pues lo consideraba una persona coherente que vivía acorde con su pensamiento. Aprendió que de nada servía transmitir el amor a Cristo si no se resolvían antes los problemas básicos de justicia social, sin entender aún, a sus 15 años, que éste era el inicio de su posterior comprensión de la Teología de la Liberación en América Latina en relación con la Iglesia de los Pobres, concepto que había aprendido empíricamente y que reforzó en Patricio el rechazo por una Iglesia tradicional que lejos de ocuparse de sus fieles marginados acumula riquezas y poder de manera incongruente.
Patricio y su primo emprendieron el regreso a la Ciudad de México pasando por San Cristóbal de las Casas. Al llegar, observó la belleza de esta ciudad plena de arquitectura colonial que invitaba a la meditación. Caminando entre sus calles y construcciones le invadió una paz interior al sentirse parte de ellas, sentía que le platicaban su historia sin necesidad de textos que las explicaran. Como si hablaran por sí solas de su pasado y de la explotación indígena en la época colonial. Fue entonces cuando vio una escena que lo enfureció: una señora pudiente regateaba el precio que una indígena pedía por su trabajo de bordado y que, a pesar de estar por debajo de su valor, vendía más barato angustiada por la gran necesidad que padecía. Cargaba en su rebozo a un niño de meses y, sentados junto a ella, estaban dos pequeños de entre cuatro y cinco años, descalzos y desnutridos. Ante tal actitud de la mujer ricamente ataviada, que Patricio calificó de tacaña, no pudo resistir y, sin pensarlo, intervino regañándola por su conducta, común en la gente adinerada que no valora el trabajo ni la necesidad del indígena. La señora le contestó en forma altanera gritándole “¡muchacho metiche!”, yéndose muy digna y disgustada. La indígena con una triste mirada, recriminó a Patricio la pérdida de la venta y él sólo tuvo dinero para comprarle una muñequita de trapo después de disculparse. Aunque la indígena no entendía el castellano cambió su semblante por un gesto de agradecimiento. Pedro, sorprendido por este acto impulsivo, le preguntó:
—¿Por qué lo hiciste?
—No es posible que entre nosotros no nos ayudemos. Esa señora es mexicana. Tú viste cómo en el mercado los extranjeros pagan al indígena lo que pide por su trabajo que, la verdad, por estas artesanías el precio es un regalo ¿o no?
—Sí, tienes razón —le contestó Pedro.
En San Cristóbal, algo que llamó la atención de ambos primos fue ver más turistas extranjeros que nacionales. “¿Será que los mexicanos visitan en sus vacaciones Disneylandia o no salen de Acapulco?”, se preguntó. Esto se lo contestaría el tiempo. Los que tienen dinero así lo hacen; los que no, se mueren sin conocer el mar.
Esto fue parte de lo que vivió y que lo sensibilizó respecto a su país, a su gente, con la clase menos privilegiada que conoció en Chiapas. Tenía otra visión de la vida. Ya en su casa, con esta nueva manera de pensar, comprendió que no sólo en Chiapas pasaba esto. Bastaba con salir a las colonias periféricas de su ciudad para observar esta miseria sólo que más triste y deprimente; sin los paisajes hermosos de Chiapas. “¿Qué pasó con la Revolución en México?”, nuevamente se preguntaba.
En las cartas que después de su viaje lo mantuvieron en contacto con Mardonio a través de los años, el sacerdote le escribía de sus inicios en Chiapas y de las injusticias que entonces vivió. Describiéndoselas le decía: “Fueron mis años de contacto con la realidad de opresión en las fincas. Fue la época de la conversión. De la indignación ética y del compromiso total”. Le platicaba de las torpezas de los programas oficiales para la “ganaderización” del territorio, de los robos de bancos privados y estatales que despojaron a los ejidatarios, de la contaminación de los ríos y las lagunas, de los fraudes de los ingenieros de la reforma agraria, de la lucha permanente de los nuevos poblados por los servicios más indispensables, de los trabajos de explotación de Pemex, de los programas de Inmecafé que, con su política de fertilizantes, destruyeron grandes extensiones de cafetos, de la represión gubernamental por el crimen indígena de exigir que las autoridades municipales dejaran de robar, así como de los problemas de oposición y las discusiones en la construcción de una iglesia autóctona impulsada por don Samuel Ruiz.
En una de esas cartas, le escribió una frase que lo puso a meditar más para reafirmar su vocación:
Deseo que durante este año nuevo del 79 se acreciente en ti el entusiasmo por luchar y por buscar soluciones realistas al sufrimiento de nuestro pueblo. Ciertamente el ambiente en que viven los estudiantes de las universidades no ayuda mucho ni poco a esto, pero que la vivencia que tuviste en estas tierras te ayude a mantener vivo el deseo eficaz del servicio al más amolado. Que las oportunidades que tienes de prepararte se enfoquen y vayan a dar al bien de nuestro pueblo y no al egoísmo absorbente que caracteriza nuestra ‘civilización’.
Con un fuerte abrazo,
Mardonio S. J.
Villahermosa, Tabasco.
Ocosingo y Simojovel, Chiapas
(1992-1995)
Patricio tomó de su escritorio uno de los libros que en su adolescencia le regaló su tío Esteban, México bárbaro, ensayo sociopolítico del norteamericano John Kenneth Turner que le causó una gran impresión. Se trataba de un escrito en el que el autor, al visitar México durante la época de don Porfirio Díaz (1910), había conocido su realidad. Meditaba sobre el mensaje inicial en el que se mostraba cómo veía el autor a nuestro querido país: “Descubrí que el verdadero México es un país con una constitución y leyes escritas tan justas en general y democráticas como las nuestras, pero donde ni la Constitución ni las leyes se cumplen. México es un país sin libertad política, sin libertad de palabra, sin prensa libre, sin elecciones libres, sin sistema judicial, sin partidos políticos, sin ninguna de nuestras queridas garantías individuales, sin libertad para conseguir la felicidad”. Varias veces habría de recordar Patricio estas palabras en esta nueva etapa de su vida que estaba por comenzar.
Finalizaba su segundo año como residente de Cirugía Pediátrica en el Hospital Civil en la ciudad de Villahermosa, cuando de improviso surgió un movimiento armado en el vecino estado de Chiapas. La acción militar de enero de 1994 coincidió con la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La sublevación fue una protesta ante la extrema pobreza de indígenas y campesinos, las tierras arrebatadas a las comunidades indígenas, la explotación de los recursos de sus tierras y la falta de participación de las diferentes etnias tanto en la organización de su estado como de la República en su conjunto.
A pesar de ser uno de los estados mexicanos que posee mayores recursos naturales (petróleo, maderas, minas y tierras fértiles para la práctica agrícola), en Chiapas es donde la desigualdad entre los distintos sectores sociales se ha mostrado históricamente de una manera más patente, ya que su organización sociopolítica sigue apoyada en las viejas estructuras sociales y políticas de carácter autoritario y latifundista.
Campesinos pertenecientes a los grupos indígenas chamula, tzeltal, tojolabal, chol y lacandón, cubiertos con pasamontañas, se levantaron en armas e intentaron tomar siete cabeceras municipales. De izquierda autonomista, anticapitalista, antiglobalización y antineoliberalista, los indígenas zapatistas pedían “trabajo, tierra, techo, alimentación, salud, educación, independencia, libertad, democracia, justicia y paz”.
Todos los médicos del Hospital Militar, al que Patricio estaba adscrito, fueron convocados y acuartelados. Patricio tuvo que renunciar temporalmente a su residencia médica. Estaban tensos, temerosos. No sabían la cantidad de soldados heridos que recibirían, ya que ese hospital junto con el de Tuxtla Gutiérrez, eran los encargados de recibir a los lesionados en combate.
Los médicos militares, después de organizar el servicio de urgencias para atender a sus hermanos de armas heridos, esperaban en el cuarto del médico de guardia para ver las noticias por televisión. Un ambiente de silencio y responsabilidad se respiraba. Se hicieron equipos para recibir a los pacientes. Como Patricio tenía experiencia quirúrgica, fue nombrado ayudante del cirujano general encargado de uno de ellos.
Llegaron los primeros lesionados transportados por ambulancias de la Cruz Roja mexicana, entre los cuales se encontraba Alfredo Jiménez, el padre de uno de sus pacientes pediátricos. Venía muy grave. El escenario era lúgubre, lleno de angustia ante la responsabilidad de su enfermo. Presentaba dos heridas por proyectil de arma de fuego, una en el abdomen y otra en la cabeza. De inmediato los anestesiólogos tenientes coroneles siguieron las indicaciones del mayor médico cirujano. Aquí no existían jerarquías absurdas. Todos buscaban el bien y la vida de su compañero soldado, quien, como muchos otros, debía su ingreso al glorioso ejército por necesidades económicas.
En quirófano el mayor médico cirujano Alegría, jefe del equipo quirúrgico, estaba nervioso puesto que en sus manos y decisiones estaba la vida y pronóstico de un padre, de un ciudadano mexicano, quien arriesgó su existencia por la necedad de sus gobernantes al no querer entender que en Chiapas había surgido un reclamo de justicia ancestral. Patricio lo había vivido a los 15 años, pero el soldado herido no lo conocía. Algo como para volver loco a cualquiera. “¡Una guerra estúpida!”, rumiaba Patricio.
Inició la cirugía, una laparotomía exploradora. Patricio colocó al herido una sonda pleural por indicaciones del cirujano, puesto que la bala abdominal en su trayectoria había lesionado dicha membrana. Al abrir encontraron mucha sangre. La hemorragia era difícil de controlar por la lesión de dos arterias, la mesentérica superior y la cólica media, así como por múltiples perforaciones intestinales. El paciente estaba en choque. Los anestesiólogos, por su parte, hacían esfuerzos para sacarlo de esta descompensación hemodinámica hasta que el cirujano pudo controlar el sangrado ligando las arterias lesionadas. Una vez estable,fue trasladado en helicóptero al Hospital Central Militar en la Ciudad de México. Ahí permaneció nueve meses antes de volver a la ciudad de Villahermosa. Patricio, como pediatra de sus hijos, estaba al tanto de su desarrollo. La esposa y la madre de Alfredo también le narraban las injusticias que el ejército había cometido contra él, como recortar su sueldo a pesar de estar inválido por haber cumplido con su trabajo. Andrea, su esposa, le comentó el trato grosero y prepotente del que había sido objeto su esposo ante los reclamos de éste por una indemnización prometida que nunca le otorgaron. Patricio, en el desayuno del festejo por Día del Ejército comentó al comandante de zona con voz de reclamo:
—Mis pacientes han perdido un padre sano y esto no importa al “Supremo Gobierno”.
Por pláticas con otros heridos se enteró de la muerte de un oficial del ejército a manos de un joven zapatista de 13 años, el cual disparó a la frente del militar cuando éste le marcó el alto. Se decía que había muerto por haber tenido el valor de no dispararle a un muchachito, casi un niño. Para Patricio, esto era un acto de heroísmo; perder la vida por no matar a un hermano mexicano, y además menor de edad, por lo que no disimulaba su molestia cuando escuchaba decir a sus superiores en tono de burla: “¡Lo mataron por pendejo!”
Pensaba que estaban llenos de héroes falsos y siempre ansiosos por encontrar más cuando uno verdadero había caído y nunca sería reconocido.
Conforme continuaba acuartelado y encerrado en el Hospital Militar, varios de estos hechos lo conflictuaban creándole crisis existenciales. Conocía el dolor de ambos bandos, pues había convivido con los tzeltales en su adolescencia y con los militares gran parte de su vida. La simpatía que tenía por ellos contrastaba con el sentimiento de rebeldía que le acometía al pensar en el gobierno al que representaba.
Con grandes esfuerzos callaba, pero en ocasiones no controlaba sus comentarios, a pesar de saber el delito del que se le podía acusar, pero ser testigo del trato que el ejército daba a los detenidos como supuestos zapatistas lo rebasaba. Los acostaban en los camiones con las manos amarradas por detrás como si fueran animales para venta en el mercado y los encerraban en un cuarto para pacientes especiales en la enfermería bajo la vigilancia de la Policía Militar.
Una noche se dio sus mañas para platicar con algunos de ellos. Al hablar tzeltal, se ganó su confianza. Le aseguraron no ser zapatistas y que los habían detenido sólo por su apariencia, sin orden de aprehensión ni culpa alguna demostrada. Su delito era, en realidad, ser indígenas.
El solo portar uniforme verde olivo le incomodaba, pero debía usarlo. No tenía alternativa. Sobre todo por haber sido asignado a una base de operaciones del 20o Batallón de Infantería en el municipio de Simojovel, Chiapas, adonde se trasladó como comandante del agrupamiento de labor social.
La mayoría de la población era tzotzil y lo primero que observó era que su trabajo serviría para las fotografías que el ejército necesitaba como propaganda en la prensa nacional e internacional. “Es un auténtico fraude”, concluía.
Las condiciones en que daba su consulta médica eran dolorosas; no había medicamentos, y para una población que no tenía ni para comer, resultaba ofensivo, pues dejaban sus problemas de salud sin resolver. Los indígenas que acudían a consulta llegaban de muy lejos. Algunos caminaban por más de dos horas y les resultaba ominoso e incómodo estar en las instalaciones militares, por lo que al correrse la voz entre la población de la falta de medicinas, dejaron de ir. Como consecuencia, la consulta era mínima.
Patricio se la pasaba murmurando y reprochando a cualquiera que escuchara sus inconformidades, sin darse cuenta de que la tropa y los oficiales no compartían su pensar. En su obsesión, y pasando por encima del teniente coronel de Infantería comandante de la base de operaciones, pidió enviar un radiograma a las autoridades militares solicitando dar consulta en el pueblo. Lo más alejado posible de su base, pero jamás recibió respuesta porque su petición no fue enviada.
Decidió entonces acudir, sin autorización, al centro de salud donde le fueron proporcionadas algunas medicinas y donde los encargados del dif municipal le brindaron las facilidades para dar consulta en sus instalaciones. Entusiasmado, se entrevistó con el sacerdote de Simojovel para que se difundiera la noticia de que habría consulta médica y odontológica gratuita. El pueblo se desbordó sin miedo. Sin el temor que imponía el ejército, llegaban indígenas de lejanas rancherías y poblaciones. Patricio ordenaba a su personal no retirarse hasta terminar de atender al último paciente del día. Regresar tarde a la base era causa de discusiones con el comandante por incorporarse después de la hora de novedades vespertinas.
Algunos pacientes se presentaban con credenciales que los identificaban como priistas exigiendo pasar primero, pero Patricio les mencionaba con enfado que todos eran iguales y que sus inclinaciones políticas no les daban prioridad. Las actitudes de Patricio eran interpretadas por sus superiores como irreverentes y disgustaban aún más al comandante, por lo que harto ya de ese “medicucho”, con gran enfado le dijo:
—Mayor médico Rodríguez, siga así y se hará acreedor a un parte informativo que no le ayudará en nada.
Patricio no imaginó que cumpliría su amenaza, pero así fue: el teniente coronel mandó un informe en el que lo acusaba de simpatizar con los zapatistas y bajar la moral de las tropas con sus comentarios. El fundamento de la acusación era en realidad brindar servicio médico a los indígenas a pesar de habérselo prohibido.
A pesar de los inconvenientes originados por sus decisiones, la consulta aumentaba y cada día atendía a unas 60 personas que lo dejaban agotado física y emocionalmente. Con sentimientos de impotencia, derrotado y deprimido. El dolor de sus enfermos iba más allá de cualquier medicamento. Cada consulta era un encuentro en carne viva con la miseria humana y en sus ganas de llorar se reflejaba la injusticia social de su país.
La mayoría de las veces se requería de un intérprete que el sacerdote de Simojovel le facilitó; una religiosa que preguntaba en tzotzil e inmediatamente traducía al español:
—Cuusi ip chavaí, ¿qué tienes, de qué estás enfermo?
O bien:
—Cusii a belán, ¿cómo has estado? Cuchaal chabat a vontón, ¿por qué estás triste?
—Ip contón.
—Le duele el corazón.
Patricio, acto reflejo, auscultaba el precordio y tomaba la presión arterial sin saber que, en realidad, al paciente le dolía el alma. Ésa era su enfermedad, su profunda tristeza.
Al finalizar la labor social, Patricio regresó a Villahermosa para continuar con su trabajo en el Hospital Militar y fue ahí cuando, una tarde, mientras miraba las noticias en la televisión de la sala de espera, se anunció que el entonces presidente de México, Ernesto Zedillo, daría una importante noticia en cadena nacional.