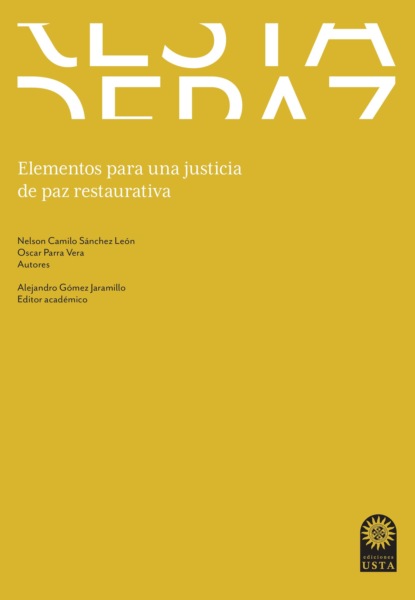- -
- 100%
- +
Por tanto, una de las características principales de la justicia restaurativa es el especial énfasis en la recomposición del tejido social roto (Britto, 2010). Para ello, busca salidas creativas al delito que involucran el reconocimiento de la responsabilidad, el diálogo y la reparación. Así, mediante este tipo de justicia se intenta corresponsabilizar y empoderar a todos los individuos implicados, de tal manera que sean partícipes “tanto en el momento de determinar las responsabilidades, como en el establecimiento de las medidas de reparación y del plan de acción para restablecer las relaciones sociales” (OIM, 2015, p. 9).
Una segunda característica fundamental de los esfuerzos restaurativos es la participación de la comunidad en el proceso. Los modelos de justicia restaurativa en donde interviene la comunidad han sido considerados por la doctrina como los que pueden tener mayor impacto positivo, dado que son más incluyentes. Asimismo, al involucrar a más personas, la víctima puede sentirse más segura, y de la misma forma las relaciones de poder pueden ser equilibradas. Además, el acompañamiento puede redundar en mayor motivación para superar el delito. El consenso sobre lo ocurrido será más amplio, así como la función de responsabilidad colectiva. En definitiva, entre más se involucre la comunidad, mayores serán los efectos en las dinámicas sociales (Weitekamp, 2013)4.
Así, integrar a la comunidad en los procesos de justicia restaurativa supone comprometer a una parte “ofendida” por el delito causado, que generalmente en procesos tradicionales no es tenida en cuenta o que es representada por instituciones estatales (generalmente compuestas por profesionales) en cierto sentido distantes de la comunidad víctima también del delito5. Esta idea se basa en un principio de la justicia restaurativa según la cual los conflictos “robados” deben ser devueltos a sus dueños (Christie, 1977).
Adicionalmente, la justicia restaurativa no solo pretende devolver los conflictos a la comunidad, sino que además busca “empoderarla” para que pueda tomar el control de sus propios conflictos. Se entiende, pues, que “los procesos de justicia restaurativa sirven a su vez para cambiar el rol del ciudadano receptor de servicios, al ciudadano tomador de decisiones” (Rosenblatt, 2014, p. 283).
Un tercer eje fundamental de la justicia restaurativa es la participación de las víctimas. Esta intervención, no obstante, puede generar riesgos que deben ser adecuadamente prevenidos y administrados. Para ello, la doctrina ha identificado la necesidad de que los procesos restaurativos tengan en cuenta, en primer lugar, las falencias de comunicación y, en definitiva, se ocupen de que las víctimas comprendan los procesos. En segundo lugar, debe considerarse que las actitudes sobreprotectoras y revictimizantes de trabajadores psicosociales de acompañamiento bloquean y dificultan la participación efectiva de la víctima, puesto que tienden a concebir la justicia restaurativa como una metodología que tiene poco que ver con la reparación de la víctima (Bolívar y Vanfraechem, 2016).
Es por ello que los doctrinantes proponen que los procesos restaurativos deben comenzar, en primer lugar, por “generar espacios genuinos de participación de las víctimas de delitos, lo que implica abrirse a maneras más variadas de entender la victimización criminal” (Bolívar y Vanfraechem, 2016, p. 1455). En segundo lugar, los procesos deben “estudiar la variabilidad de las necesidades de las víctimas y sensibilizar a los operadores sociales sobre los beneficios y las metodologías de la justicia restaurativa y las competencias de las víctimas en los delitos” (Bolívar y Vanfraechem, 2016, p. 1455). Y, en tercer lugar, los procesos deben partir de “un mayor desarrollo conceptual y científico de nociones como víctima vulnerable, evaluación de riesgo y resguardos en JR” (Bolívar y Vanfraechem, 2016, p. 1455).
Debates teóricos sobre justicia restaurativa
Durante los últimos años han aumentado las propuestas que abogan por el uso de la justicia restaurativa para reposicionar a la víctima en el proceso penal y para alcanzar una auténtica reparación integral. Pero asimismo han crecido los debates sobre sus fundamentos filosóficos, sobre la posibilidad de ofrecer una noción universal de la misma, sobre la adecuada forma de medir sus impactos y sobre los posibles resultados negativos de su uso.
En primer lugar, para algunos autores, la ausencia de un acuerdo en torno a una definición universal de justicia restaurativa limita el tipo de análisis que se puede hacer sobre el resultado de los procesos restaurativos. Una de las consecuencias de esta falta de consenso es la discrepancia en cuanto a los resultados sobre medición de eficacia de la justicia restaurativa6. Algunas evaluaciones son positivas y destacan, por ejemplo, que la satisfacción de la víctima en este tipo de justicia es más alta que en los procesos tradicionales de justicia criminal (Bazemore y Schiff, 2005; Choi, Bazemore y Gilbert, 2012; Sherman y Strang, 2007; Umbreit, 1994). Por el contrario, en otros aspectos las evaluaciones no son tan alentadoras, como aquellas que se basan en datos sobre la reincidencia del ofensor, los cuales son menos concluyentes.
Un segundo debate se relaciona con la posibilidad de interrelación y complementariedad de modelos retributivos y restaurativos. Existen autores que argumentan que la restauración requiere de retribución (Duff, 2003) y que a veces esta es necesaria en los procesos de mediación entre víctima y ofensor (Umbreit, 1998). Estas interpretaciones se enfrentan, sin embargo, con las de quienes consideran que los procesos de restauración no deben ir acompañados de retribución y que, en todo caso, la segunda es contraproducente para la primera (Young y Hoyle, 2003; Walgrave, 2002). En este sentido, los autores mencionados señalan que es necesario separar los elementos retributivos de los restaurativos7.
Un tercer tipo de debate se genera frente a lo que se consideran las críticas a la justicia restaurativa, especialmente aquellas que denuncian ciertos “peligros” que este modelo puede implicar. Una primera crítica se concentra en la inconveniencia de que la sociedad asuma la labor de llevar a cabo “procesos de sabor justiciero”, los cuales: 1) en algunos casos no satisfagan la restauración de la víctima o que, en otros casos, 2) personas que han cometido delitos menores terminen —debido al incumplimiento de la restauración— viéndose enfrentadas a procesos con peores resultados punitivos para el ofensor. Para los críticos, el problema radica en que los objetivos restauradores terminan siendo una extensión de la red de control penal más autoritaria. Esto ocurre si los procesos restaurativos se convierten en una ilusión para permitir un mayor control social y una forma de las instituciones gubernamentales autoritarias para recuperar su justificación y su legitimidad perdida (Rosenblatt, 2015, p. 14).
Una segunda crítica se concentra en los riesgos asociados al mal uso de la justicia restaurativa, como serían la trivialización o minimización de ciertos delitos si se entiende que resultan trasladados al estatus de asunto privado que debe resolverse entre las partes. Además, algunos autores critican una supuesta falta de especificidad en las modalidades de abordaje de la restauración en función de la gravedad de la ofensa. Ello se relaciona en gran medida con la informalidad y flexibilidad de la JR, lo cual es valorado pero también es criticado, porque puede generar una discrecionalidad arbitraria y una ausencia de criterios para llegar a la mejor solución en cada caso (Von Hirsh y Ashworth, 2005).
Un cuarto tipo de debate se relaciona con las versiones divergentes de distintos teóricos sobre si las respuestas de la JR son punitivas o no. Un tema que se relaciona con esta cuestión es el de la imposición de los procesos de JR. Para algunos, los procesos de JR se establecen, en teoría, desde la libertad de elección de los actores. Sin embargo, para otros, lo que sucede en realidad es que muchas veces el ofensor no tiene otra alternativa. Si rehúsa aceptar el error, tendrá que enfrentarse a otra alternativa de justicia, probablemente de carácter sancionatorio.
Algunas reflexiones teóricas para el estudio de la JEP
En el marco de los debates teóricos previamente expuestos, el presente documento asumirá una visión flexible del entendimiento de lo restaurativo. Lo que dicha flexibilidad pretende es no restringir la justicia restaurativa a una serie de criterios rígidos que se concentren solo en un mínimo de situaciones, generalmente asociada a casos “perfectos” de diálogo entre víctima y victimario, o la proyección de esta justicia. Sin perjuicio de ello, dicha flexibilidad tampoco significa reconocer como justicia restaurativa todo tipo de estrategias de reparación o atención a las víctimas.
Teniendo en cuenta lo anterior, para considerar las potencialidades y los límites de la justicia restaurativa, en nuestro concepto adquiere valor operativo importante la distinción entre justicia restaurativa y prácticas restaurativas. En estos escenarios se involucra una nueva forma de concebir y enfrentar el delito, lo cual genera importantes desafíos, teniendo en cuenta los cambios culturales que ello exige. Así, si bien no es posible decir que el modelo de la JEP en sí mismo es una muestra de justicia restaurativa, sí es posible considerar que determinadas prácticas restaurativas podrían asociarse a la implementación de dicho modelo.
En consecuencia, si se tienen en cuenta las características del modelo restaurativo, uno de los impactos de estos objetivos restaurativos deriva en que todos los actores dentro de la JEP y el modelo transicional deban estar involucrados en la consecución de dicho modelo de justicia alternativa. Ello implica que todas las salas, unidades de la Fiscalía, la Unidad de Víctimas, las Fuerzas Armadas y todas las instituciones pertinentes deben involucrarse en la vocación restaurativa de la intervención tanto en forma previa a la sanción como posterior a esta.
Además, la invocación de la justicia restaurativa o de prácticas restaurativas en el modelo JEP no puede convertirse en un escenario de teatralización ni en la verificación meramente formal de un conjunto de actividades dentro de un proceso (checklist). Al respecto, dicha justicia debe caracterizarse por la naturalidad y la sencillez asociadas a dinámicas que promuevan la empatía en un entorno de mayor cercanía entre las partes. Por ello, es necesario establecer criterios de flexibilización en los procesos de restauración, dado que no todos los casos e involucrados asumirán en forma similar el proceso restaurativo.
____________________
1 Este capítulo recoge y resume algunos trabajos previos de los consultores desarrollados sobre el tema de justicia restaurativa para su aplicación en otros contextos. Especialmente, Ministerio de Justicia y OIM (2017).
2 La jurisprudencia de la Corte Constitucional ha elaborado definiciones al abordar tanto temas genéricos sobre derecho penal como específicamente temas relacionados con justicia transicional. Así, en un primer término la Corte ha referido a la justicia restaurativa como un “mecanismo alternativo para la resolución de conflictos”, que busca “rescatar la importancia que tiene para la sociedad la reconstrucción de las relaciones entre víctima y victimario en relación con el daño inferido” (Sentencia C-387 de 2014). En contextos de transición, la Corte ha hecho énfasis en una concepción de justicia restaurativa de naturaleza reparadora. Tal es el caso de la Sentencia C-379 de 2013, mediante la cual la Corte estudió la reforma constitucional conocida como el Marco Jurídico para la Paz. Allí la Corte asimiló la justicia restaurativa con la justicia reparadora: “La justicia restaurativa, o por algunos llamada reparadora, contempla numerosas y diversas formas: reparaciones, daños, remedios, indemnizaciones, restituciones, compensaciones, rehabilitaciones o tributos”.
3 Es importante resaltar que adelantar procesos y prácticas restaurativas es diferente a desarrollar actividades con una finalidad educativa o pedagógica con personas ofensoras. Sin embargo, la rehabilitación, la reinserción social y la educación de las personas ofensoras pueden supeditarse a los principios de la justicia restaurativa, lo que implica centrarse no solo en la integración social, sino también en la reparación del daño (Cillero y Vázquez, 2015).
4 Esta característica desarrolla un objetivo particular de la justicia restaurativa que es cambiar la forma tradicional de hacer justicia, pues pone la decisión sobre cómo tratar una determinada ofensa en las manos de los afectados directamente. En este sentido la justicia restaurativa trata de “poner bien lo que está mal a causa de los delitos y de restablecer (en la medida de lo posible) los daños sufridos por la víctima, así como reparar a la comunidad victimizada” (Rosenblatt, 2014, p. 288).
5 Los teóricos de la JR defienden que la profesionalización de la justicia no es positiva en los procesos de justicia restaurativa y que debe ser reemplazada por la participación de la comunidad en la medida en que: 1) los miembros de la comunidad son más poderosos en el control social, porque los padres, los profesores y los vecinos pueden ser más efectivos en la vigilancia que la policía (de una sociedad democrática) (Karp, 1999); 2) los miembros de la comunidad tienen más capacidad de ser intrusivos que los oficiales del Estado, es decir, el monitoreo informal es más efectivo que el monitoreo formal llevado a cabo por las fuerzas del Estado (Dzur y Olson, 2004, p. 95), y 3) hay una tendencia a creer que los miembros de la comunidad en general hablan el mismo lenguaje que los ofensores y en esta medida pueden conectar con ellos más que los profesionales (Olson y Dzur, 2003, p. 63; Braithwaite, 2002).
6 Para Armstrong, por ejemplo, “la ausencia de un consenso en torno a los objetivos de la JR impide establecer cómo puede ser medido el éxito de los procesos de JR” (Armstrong, 2012, p. 363).
7 Asimismo, quienes proponen reconciliar a la justicia restaurativa y retributiva sugieren que, mientras los ofensores deberían sufrir castigos por sus ofensas, el objetivo de dicho castigo debería ser la restauración (Duff, 2002). En este sentido, para Duff la restauración (devolver las cosas a su equilibrio habitual) se convierte de alguna manera en retribución a la víctima y a la comunidad. Otros autores sostienen la incompatibilidad de los enfoques de justicia restaurativa y justicia retributiva. Mientras que la definición tradicional de crimen es una violación del código penal, la justicia restaurativa lo define más como un daño. Sin embargo, esa interpretación del crimen como un daño falla cuando explica o justifica sanciones en respuesta a determinadas ofensas, como se hace en el caso de la justicia retributiva, dado que el principio central de la justicia retributiva es que el agente ofensor debe sufrir de forma proporcional a lo que ha sufrido la víctima. Otro de los problemas de entender la retribución como parte “necesaria” de la restauración es que este tipo de procesos no se dan de forma voluntaria (cuando son entendidos como retribución). Contrario al planeamiento de Duff (2003), quien señala que la voluntariedad no es necesaria en un proceso de restauración, Ashworth (2003) observa que la retribución puede ser un obstáculo en la reconciliación dado que para que ocurra un proceso exitoso es necesario evitar la coerción de alguna de las partes.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.