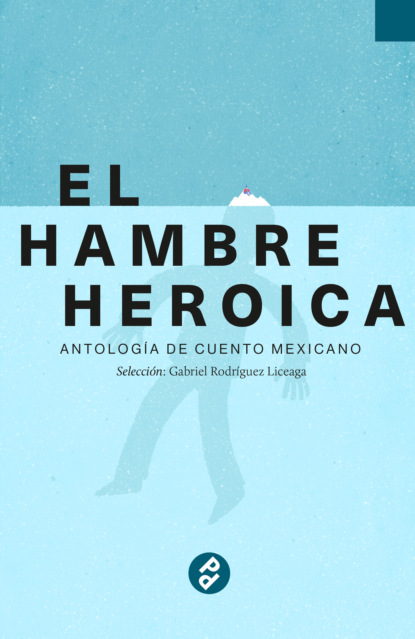- -
- 100%
- +
Cuando los investigadores se disponían a corroborar su hipótesis empujando a Jessica por tercera vez, la llegada de un observador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos los obligó a suspender la reconstrucción de los hechos y esconder a la niña en un baño.
Mientras tanto, Reséndiz se había acercado a la mesa del comedor donde se habían colocado las bolsas selladas con la evidencia. Ahí sopesó el libro de la ballena y tuvo una epifanía. Se apresuró a buscar al comandante. Lo encontró con guantes y tapabocas en el cuarto de la niña.
Jefe, si me permite, le quería hacer un comentario.
¿Qué quiere?
El comandante no parecía acordarse de la tarea encomendada a Reséndiz.
Ahorita que estuve viendo la reconstrucción vi que la niña, no la de ahorita sino la otra, la que está en el cuarto, la muerta, ella traía un libro bien pesado que obviamente si lo iba cargando pues con eso se fue para adelante y encima la jaló más fuerte porque sí pesa mucho, y por lo mismo el impacto estuvo peor.
Al comandante le pareció una explicación sensata, y por lo mismo inaceptable.
Óyeme bien. Tú no has visto nada, que para eso están los peritos. Y como andas jugando al detective, te me pones ahorita mismo a levantar el registro de todos estos pinches libros subversivos que tenía la niña. Quiero una lista con título, autor y tema de cada uno. Y si es de Japón o China o algún otro gobierno comunista, me lo subrayas con rojo.
Sí, mi comandante, únicamente que no traigo pluma roja.
Ahorita te dan una. Y no hablas con nadie hasta que no acabes. ¿Me entendiste? Con absolutamente nadie, aunque te aborde una reportera cayéndose de buena, no le dices nada, y te reportas conmigo.
Claro que sí. Cuente con ello.
La tarea iba a tomar toda la tarde, pues había decenas de volúmenes en el cuarto de la menor. El primero que marcó como potencialmente subversivo fue Donde viven los monstruos de Maurice Sendak, porque la contraportada decía que el libro era una aventura de valentía y solidaridad, defectos muy comunes entre los alborotadores.
En el levantamiento bibliográfico Reséndiz confirmó que la menor no estaba acostumbrada a manejar libros tan pesados como el de la ballena. La mayoría de los volúmenes registrados eran ediciones rústicas de menos de cien páginas. Por el contrario, la edición de lujo de Moby Dick involucrada en el presunto crimen pesaba casi dos kilogramos, lo cual equivalía al cinco por ciento del peso corporal de la niña. La hipótesis de que el peso del libro hubiera provocado el accidente sería apoyada por el descubrimiento forense de que Sofía estaba debilitada por una ligera anemia provocada por su costumbre de vender su lunch y pasar el recreo leyendo en la biblioteca.
Había, sin embargo, otro cabo suelto. ¿Cómo había llegado tan lejos de la escalera el libro de la ballena? La única explicación era que la menor hubiera caído sin soltarlo hasta el último momento, aferrándose a él como a un ser vivo, querido e indefenso. Reséndiz imaginó la escena: en la fracción de segundo que tuvo para elegir entre soltar el libro y agarrarse del barandal o protegerlo y caer como un bulto por las escaleras, la niña tal vez había pensado en la ballena. La abundancia de peluches zoomorfos en el cuarto acusaba su amor por los animales. Cuando los miembros de la niña aflojaron el abrazo bibliófilo, la nuca ya había golpeado contra el filo del último escalón y su cuerpo estaba a punto de caer exánime en el vestíbulo. Qué idea más tonta.
Después de haber registrado más de sesenta libros, Reséndiz hizo una pausa para encender la luz, pues ya estaba cayendo la noche. La casa se había vaciado poco a poco. El cuerpo de la presunta víctima fue retirado del inmueble en un vehículo del Servicio Forense, y la casa quedó llena de familiares en duelo y un par de peritos forenses que continuaban buscando huellas dactilares, rastros de saliva, cabellos enredados en el barandal. La orden de arraigo contra la familia González, y en particular contra la pequeña Regina, ya había sido firmada por un juez amigo del gobernador.
Reséndiz aprovechó la luz eléctrica para observar con detenimiento la decoración de los muros. Como padre de dos hijas preadolescentes, le sorprendió que no hubiera fotos de actores y cantantes. Solamente había imágenes de animales, y entre ellas una ballena de vientre blanco suspendida sobre el agua, rodeada de brizna y espuma, a punto de caer de nuevo al mar.
Semanas después, el oficial Reséndiz declaró que la noche del célebre fratricidio él había permanecido hasta tarde investigando en la habitación de la víctima, lugar donde él había sufrido una baja de azúcar por tanto ayuno e insolación. Declaró haberse mareado y tomado asiento en la cama, y que el olor a frutas de la colcha le había despertado el hambre y la tristeza, pero más lo primero que lo segundo, porque era prediabético. Cuando se le pidió abundar en los motivos de la antedicha tristeza, el oficial Reséndiz declaró que había sentido, por lo del azúcar, como si la niña Sofía González no hubiera muerto a manos de su hermana —según la verdad legal del caso—, sino que todos los presentes, peritos y judiciales, vecinos y reporteros, todos, incluyendo al subprocurador, al comandante y a sí mismo, habían sido responsables. También había pensado que la verdad más verdadera es como un olor a frutas que despierta el hambre y la tristeza. No supo decir por qué.
Jaime Muñoz de Baena

Y, SIN EMBARGO, ES UN PAÑUELO
Encorvado, enjuto y maltrecho. Con los pocos mechones de pelo blanco que le quedaban cayéndole sobre los hombros y una espesa y descuidada barba enmarcando su huesuda y pálida cara, Gonzalo de Orduña, otrora navegante y explorador al servicio de la corona española, fue arrastrado por dos guardias frente al santo tribunal, desde donde el cardenal Alonso Rodríguez, inquisidor general, lo observaba con una mezcla de desprecio y aburrimiento, garabateando distraídamente imágenes de tortura en uno de los documentos que tenía sobre la mesa frente a él. El avejentado explorador, vestido en harapos, con la cabeza gacha, la boca entreabierta y la mirada perdida, pensando que ese tipo de audiencias siempre le habían dado hambre, permaneció de pie frente a los quince cardenales que conformaban el jurado mientras monseñor Rodríguez terminaba de dibujar.
—Gonzalo de Orduña —dijo finalmente el inquisidor, levantando la vista aburrido—: se le acusa de herejía, de conspirar contra la Santa Iglesia y por lo mismo contra Dios, y de cuestionar los preceptos más básicos de sus leyes con absurdas teorías diabólicas disfrazadas de ciencia. Se le acusa también de adorar a Satanás, de practicar brujería y sodomía, e incluso de haber sodomizado a una bruja y de haber embrujado a un sodomita. ¿Cómo se declara?
El proceso en su contra había comenzado diez años atrás, y después de innumerables torturas, interrogatorios, audiencias como la que estaba ocurriendo en aquel momento y peroratas teológicas y filosóficas, el explorador había comenzado a olvidar el inicio de aquella tormentosa década.
—Cansado, la verdad —respondió Orduña mirando en derredor en busca de un lugar donde sentarse—. Ayer después de un mes regresé al potro y hoy amanecí muy adolorido.
Sus roces con los representantes de la Iglesia habían iniciado en 1514, poco después de su primera gran expedición.
Inspirado por las teorías y viajes del astrónomo y aventurero portugués Álvaro Monteiro, caído en desgracia después de publicar un libro titulado O mundo é um lenço (El mundo es un pañuelo), en el que narraba sus expediciones y desafiaba todas las teorías convencionales de aquella época acerca de la Tierra asegurando que el mundo era más pequeño de lo que se pensaba, Orduña, en aquel entonces ya un capitán de cierto renombre, decidió organizar su propia expedición para comprobarlo.
—Lleva usted diez años en nuestros calabozos —le dijo otro de los cardenales del tribunal a Orduña, que repantigado ahora sobre la silla de clavos que le acababan de traer suspiraba con alivio. Después de tres horas en el potro la noche anterior las piernas le dolían demasiado para permanecer de pie—. ¿Está dispuesto por fin a retractarse y confesar sus crímenes?
—Mi crimen es haber leído un simple libro —respondió el explorador cruzando la pierna y masajeándose uno de los pies—. Y la verdad es que con que me hubieran llamado la atención bastaba.
El libro de Monteiro había resultado uno de los textos más inflamatorios de la época. En él, el astrónomo exponía su principal teoría basándose en pruebas concretas obtenidas en tres expediciones diferentes. La primera había surgido durante un viaje al Brasil con Pedro Álvares Cabral, en el que se encontró en medio de la espesura de la selva con un hombre que resultó ser amigo de la infancia de su primera mujer, y que viajaba en dirección contraria con otra expedición. Posteriormente durante una tormenta en la Patagonia descubrió que el capitán del barco en el que viajaba era primo segundo de su abogado, y finalmente, ya en Lisboa, durante una expedición para comprar los ingredientes de la cena, se le acercó en el mercado una mujer procedente de Venecia —en donde años atrás Monteiro había abandonado a su primera esposa— que le aseguró ser hija suya.
Monteiro concluía su libro de manera fatídica:
«Es sin duda la voluntad de Dios una probable causa a estas tres felices coincidencias en tan remotas y distintas locaciones, pero dada la inclinación del que escribe estas letras por las explicaciones de carácter racional y científico, concluyo que no cabe duda de que el mundo es un pañuelo».
La reacción del Vaticano no se hizo esperar. La Iglesia, acostumbrada a solucionar sus problemas torturándolos y quemándolos en la hoguera, y susceptible a cualquier discusión sobre las características o el comportamiento de la Tierra, mandó arrestar a Monteiro días después de la publicación de su libro. El papa lo acusó de hereje y de cuestionar las leyes del universo creadas por Dios reduciendo su más importante creación a un mero accesorio para limpiarse las narices. A pesar de las torturas y los interrogatorios Monteiro no solo se negó a retractarse de su afirmación, sino que mientras ardía en la hoguera la reafirmó e hizo rabiar al pontífice gritando que el mundo era un pañuelo y que la vida era una tómbola.
—¡Su crimen es haber engañado a la Corona española y haber usado su dinero para montar una expedición con fines diabólicos y demostrar una sarta de herejías! —espetó impaciente monseñor Rodríguez, cada vez más desesperado por la aparente indiferencia del acusado hacia el tribunal.
—Lo que usted diga, monseñor —respondió Orduña poniendo los ojos en blanco.
Cautivado por las ideas del libro de Monteiro —prohibido y quemado por los miembros de la Inquisición—, Orduña organizó una nueva expedición para comprobar y expandir las teorías del desgraciado lusitano. A principios de 1512 se acercó a los reyes de España, y aprovechando el milenario entusiasmo de los monarcas europeos por hacerse de tierras ajenas en nombre de Dios, de la Corona y de sus pelotas, les anunció su intención de navegar al nuevo mundo en busca de un misterioso mar que según rumores se encontraba detrás de las espesas selvas de Panamá, y después del cual había una isla atestada de nativos que no hacían otra cosa más que pedir que los evangelizaran.
«Si las observaciones de Monteiro son correctas», le escribió Orduña a su hermano Íñigo en una carta secreta fechada en 1511, «y las rutas sugeridas por los navegantes portugueses y árabes resultan confiables, deberíamos encontrar los primeros pliegues del pañuelo después de dos semanas de navegar hacia el oeste. Utilizándolos como referencia y navegando unas cuantas leguas hacia el sur debe haber tierra, y en ella algún conocido o algún conocido de algún conocido».
Entre rumores y sospechas sobre la verdadera razón de su expedición, Orduña zarpó de Cádiz en 1513 al mando de tres viejos navíos de segunda mano llamados Ella, La niña y La Santa María, los dos últimos utilizados por Cristóbal Colón y reconstruidos un par de años antes en un astillero de Londres.
—¡Orduña! —bramó monseñor Rodríguez con desesperación sacando al acusado de su ensimismamiento.
—¿Su señoría?
—¡Le pregunto que si reconoce usted haber utilizado recursos de la Corona para fines herejes!
—No.
El cardenal dejó escapar un bufido y se incorporó sobre la silla, provocando un ruidoso crujir de madera con su peso.
—¿Confiesa haber afirmado que el mundo es un pañuelo? —insistió el clérigo.
—Sí.
—¿Piensa retractarse?
—No.
—¿Por qué esa obstinación?
El viejo Orduña levantó la vista hacia el tribunal por primera vez en aquella mañana y recorrió a los presentes con la mirada. Después de unos segundos de inspección se detuvo en uno de los cardenales que flanqueaban a Rodríguez: un hombre regordete y sonrosado que llevaba toda la sesión intentando disimular el hipo que le provocaba su evidente estado de ebriedad.
—¿Dónde nació usted, monseñor? —inquirió Orduña dirigiéndose al sorprendido cardenal—. Su rostro siempre me ha parecido familiar.
—Tarragona —respondió el interpelado titubeante y mirando de reojo al cardenal Rodríguez.
—¿Conoce usted a Felipe Herrero?, ¿comerciante?
—¡No solo lo conozco! —replicó el prelado con una sonrisa—. ¡Viene siendo primo mío por el lado de la familia de mi madre!
Gonzalo de Orduña miró a monseñor Rodríguez con satisfacción y exclamó:
—Y, sin embargo, es un pañuelo.
Alfonso López Corral
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.