La fiesta del Espíritu
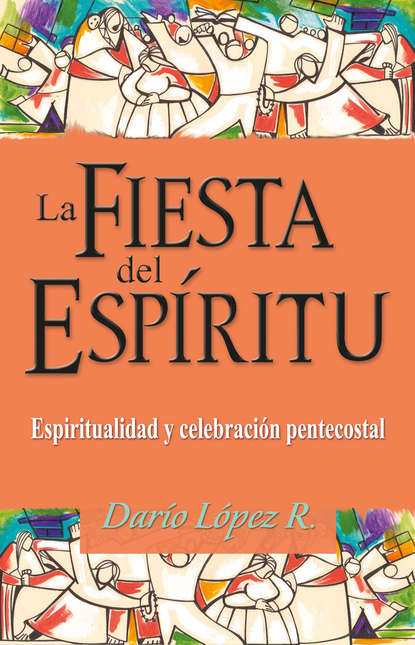
- -
- 100%
- +
¿Qué se transmite en sus cultos? ¿Qué ocurre durante sus tiempos de reunión colectiva en los que el canto, la oración, el testimonio y la predicación son ingredientes infaltables que le dan un sabor especial a ese tiempo de comunión intensa tapizado de alegría, lágrimas, abrazos, sonrisas, manos levantadas, gritos de júbilo y silencio reverente?
A lo largo de todos estos años, cuatro rasgos distintivos han articulado y modelado el culto de estas iglesias, valorado y celebrado como La fiesta del Espíritu: La oración ferviente y espontánea, el canto alegre y festivo, el testimonio cotidiano y la predicación apasionada.
La oración ferviente y espontánea da cuenta de la intensidad y de la novedad de su compromiso con Dios. Un compromiso que está conectado con las preocupaciones de cada día, con los problemas sociales y políticos inmediatos y con todas las necesidades humanas, porque el Dios con el cual dialogan —y de cuya inmediatez no dudan en ningún momento— camina al lado de ellos en todo tiempo.
El canto alegre y festivo expresa tanto una inmensa gratitud al Señor por sus innumerables favores como una afirmación colectiva de su esperanza inquebrantable en el poder liberador del Dios de la vida, dentro de una sociedad marcada por la miseria, la muerte y la violencia. El testimonio cotidiano traduce la existencia de una relación fresca y continua con Dios en cada circunstancia de la vida humana. Expresa una comunión constante con el Dios de la vida en cada tramo y en cada espacio de su peregrinaje espiritual. Esto explica por qué un creyente pentecostal afirmaría públicamente de manera espontánea: Yo sé que el Señor su mano ha puesto en mí. Y afirmaría también: Por la gracia de Dios soy una nueva criatura. O afirmaría: Yo no era nadie. Pero el Señor me salvó y me transformó.
La predicación apasionada indica que entienden su vocación misionera como una tarea indeclinable cuya urgencia no se discute, porque se trata de un encargo innegociable que los impulsa a proclamar en todo tiempo el evangelio completo, el evangelio del reino, el evangelio quíntuple: Cristo Salvador, Sanador, Santificador, Bautizador con Espíritu Santo, y Rey que viene otra vez (Faupel 1996: 28–30; Land 1997: 18)9. Evangelio completo que constituye no solamente el corazón teológico del pentecostalismo, sino también una plataforma de acción mediante la cual se expresa tanto su similitud como sus diferencias con las otras ramas del cristianismo (Thomas 2004: x).
_______________
7 Este no es un análisis exhaustivo del culto pentecostal, las partes constitutivas del mismo o del papel de los pastores y de los líderes en el desarrollo de la reunión comunitaria. Lo que se describe son cuatro de sus rasgos distintivos que son los vehículos individuales y colectivos a través de los cuales se articula su propuesta teológica formulada en un lenguaje popular y utilizando la forma de comunicación propia de los pobres y de los excluidos: hablar sin mediación alguna y cantar de manera libre y espontánea.
8 Las manifestaciones del Espíritu, como el hablar en lenguas extrañas y la profecía o discurso inspirado, son normales —no hechos extraños o fuera de lo común— en el culto de estas iglesias. Estas dos formas de hablar dan cuenta de la naturaleza inclusiva de las iglesias pentecostales. Naturaleza inclusiva que cuestiona los patrones culturales de exclusión que caracterizan a las sociedades humanas.
9 Otros autores dirían que más bien el patrón cuádruple: Cristo Salvador, Santificador, Sanador y Rey que viene, «parece representar adecuadamente la tradición común del pentecostalismo» (Míguez 1995: 65). Aquí se tiene que precisar que, aunque Míguez cita a Donald Dayton para apoyar su punto de vista sobre el patrón cuádruple (Miguez 1995: 65), parece equivocarse en su comprensión de la perspectiva de este autor, para quien el patrón cuádruple sería más bien: Cristo Salvador, Bautizador con el Espíritu Santo, Sanador y Rey que viene (Dayton 1991: 9–10). Lo que refleja más adecuadamente el piso común que caracteriza a todos los pentecostales. Esto es así porque todos los pentecostales afirman que Cristo bautiza con Espíritu Santo, precisamente, un punto medular que está ausente en el planteamiento de Míguez. Además, sobre el patrón cuádruple, Dayton afirma que: «Aunque el patrón de los cinco puntos es históricamente anterior y por lo tanto merece nuestra atención, el patrón de los cuatro puntos expresa con más claridad y de manera más transparente la lógica de la teología pentecostal. Más aún, al estar contenida dentro del patrón más complejo, posee el derecho de ser considerada, sino históricamente, al menos lógicamente anterior al patrón de los cinco puntos. Estos cuatro puntos son prácticamente universales dentro del movimiento y aparecen [...] en todas las ramas y variedades del pentecostalismo, mientras que el tema de la santificación total es en última instancia característico tan sólo de la rama de la santidad» (Dayton 1991: 9).
Capítulo 1
El culto como fiesta
Teniendo en cuenta el calor y la dinámica de sus reuniones colectivas, como ya se ha señalado en otro momento, resulta bastante apropiado referirse a los cultos de estas iglesias como La fiesta del Espíritu, ya que en estos espacios de encuentro con el Dios de la vida, la espontaneidad y la alegría, el compañerismo y la mutua aceptación, el libre acceso y la recuperación de la Palabra, le otorgan precisamente ese sabor de fiesta y ese aroma característico de encuentro de amigos entrañables, de compañeros de ruta, de reunión familiar, que tiene la fiesta en el contexto de América Latina. Al respecto, un destacado teólogo pentecostal señala que «el papel de la fiesta en la cultura y la sociedad latinoamericana es profundamente significativo» (Villafañe 1996: 22). Y precisando que se trata de «un maravilloso sentido de comunidad que celebra la vida por medio de la fiesta», subraya también que:
[...] mezclada con la experiencia de la opresión, la dominación y la lucha por la mera supervivencia, la fiesta —con juegos y rituales, música y danza, comida y familia— habla elocuentemente de la alegría, la esperanza y la vida (Villafañe 1996: 23).
Para Harvey Cox, «la fiesta representa un momento en que la cultura popular y la cultura dominante, premoderna y moderna, entran en abierto conflicto» (Cox 1984: 238). Y según este teólogo:
[...] las elites culturales, incluidas las religiosas, casi siempre consideran las fiestas como algo peligroso, porque generan una energía que no es posible detener y desencadenan pasiones que no son fácilmente controlables (Cox 1984: 238).
Teniendo en cuenta estas opiniones sobre el sentido de la fiesta en el mundo de los pobres y de los excluidos, parece acertada la perspectiva de Elida Quevedo, para quien el culto pentecostal:
[...] se convierte [...] en un jubileo cristiano, donde el gusto por la vida prevalece ante todo lo que hacemos. Esto es posible gracias a la acción de su Espíritu. El Espíritu de Dios vuelve al culto una Fiesta. En esta Fiesta reina la alegría; en esa fiesta los abrazos y gestos humanos acompañan el canto, la intercesión mueve la solidaridad, provocando muestras de cariño, la proclamación reanima la esperanza, ofrendar es un acontecimiento feliz, porque hasta el más humilde y pobre puede entregar sus dones. El afecto y la ternura se comparten, se suelta la lengua, se desatan las inhibiciones, las emociones se liberan, los sentimientos afloran, los sentidos se llenan del poder del Espíritu, todo se vuelve fiesta. Fiesta que reúne a los pobres, fiesta que celebra el amor, la justicia, la paz, la hermandad, la solidaridad. A través de esta Fiesta, Dios recrea la fiesta del mundo, volviéndolo más humano y más libre (Quevedo 1999: 78).
Pero se tiene que precisar también que el culto está relacionado íntimamente con la forma como los pentecostales entienden la comunidad de fe o la iglesia, el discipulado y la ética, las que a su vez se reflejan y convergen en el culto entendido y valorado como la fiesta del Espíritu. Esa es la razón por la que antes de tratar sobre los aspectos distintivos del culto de estas iglesias, resulta apropiado comenzar precisando cómo se entiende la comunidad de fe, la forma en que se forja a los discípulos dentro de esa comunidad de fe, y la comprensión que tienen de la ética como una dimensión insoslayable de su testimonio individual y colectivo.
Todo esto indica que el culto es el espacio común de producción teológica de la comunidad pentecostal; y que el substrato teológico básico de estas iglesias no se encuentra necesariamente en sus centros de formación pastoral, en las burocracias denominacionales, en los círculos académicos o en las bibliotecas especializadas, sino en la experiencia cotidiana de los creyentes «de a pie» que cada día hacen teología, una teología forjada en el camino y que converge en el tiempo de culto común. Como lo señaló hace varios años atrás un distinguido teólogo para el caso de las iglesias evangélicas latinoamericanas: «el culto es el reflejo más claro de la teología de la comunidad de fe» (Costas 1975: viii).
Capítulo 2
La comunidad pentecostal
La comunidad pentecostal puede ser definida como una sociedad alternativa o como una contracultura en la que más que una protesta simbólica contra los poderes de este siglo —políticos, económicos, sociales e incluso religiosos— que ejercen dominio y violencia, se gesta una nueva humanidad que con su naturaleza inclusiva y con su práctica liberadora y concientizadora, desacomoda a los acomodados de este mundo que no ven con buenos ojos la fiesta de los pobres y de los oprimidos10.
En otras palabras, el solo hecho de que en las comunidades pentecostales los excluidos por el sistema predominante recuperen la capacidad de hablar públicamente mediante la oración, el canto, el testimonio y la predicación, ya constituye en sí misma una clara señal de que algo nuevo ha comenzado y de que se está forjando una nueva sociedad en la que desaparecen todas las diferencias que separan a los seres humanos11. La comunidad pentecostal se constituye así en una comunidad de resistencia activa en la que los fieles adquieren conciencia de su valor y dignidad como personas y en un movimiento de redención social que convierte a las víctimas del sistema predominante en misioneros, y a los desesperanzados del mundo en visionarios que miran más allá de la relatividades del tiempo presente.
El Dios Trino y Uno confesado, exaltado y anhelado en el culto, y que se presenta como Padre de todos en un mundo lleno de huérfanos de afecto solidario, como Señor que exige obediencia incondicional en una sociedad en la que los señores terrenales reclaman lealtad absoluta, y como Espíritu que empodera a los crucificados por el sistema y que forja mártires de la vida, crea una nueva sociedad que con su estructura interna en la que desaparecen todas las relaciones sociales asimétricas y con sus acciones públicas que afirman el derecho de los excluidos a existir en una sociedad que los expectora abusivamente, denuncia el carácter efímero de todos los reinos humanos. ¿Por qué es así? Porque el Espíritu Santo, cuando desciende sobre los desheredados del mundo que tienen a Dios como Padre y que reconocen a Jesús como Señor, iguala a todos los creyentes, los nivela en un marco histórico caracterizado por relaciones sociales asimétricas, los incluye en un medio que excluye injustamente a los pobres y a los indefensos, tratándolos como basura humana y como desecho social.
Pero eso no es todo, ya que, además de una democratización de la palabra y una recuperación de la ciudadanía, germinan nuevas formas de comunicación social y una propuesta teológica que tiene como eje transversal de su discurso oral o de su narrativa —expresado en la oración, el canto, el testimonio y la predicación— la afirmación de la dignidad de todos los seres humanos como creación de Dios. Mediante el canto, la oración, el testimonio y la predicación, hablan de un Dios que camina a su lado en todo tiempo y que peregrina con ellos en los vaivenes de la jornada cotidiana.
En tal sentido, se puede afirmar que en la comunidad pentecostal se da una democracia en el Espíritu y que ella es una señal visible de la comunidad del reino en la que todos son valorados y tratados como imagen de Dios cuya dignidad no se menoscaba, una comunidad en la que desaparecen todas las barreras que separan y dividen a los seres humanos, un signo visible de la novedad de vida que es el correlato de la irrupción del reino de Dios en la historia cotidiana de los seres humanos de carne y hueso.
Sin embargo, todo lo que se ha afirmado hasta este momento, ¿refleja lo que realmente ocurre en las comunidades pentecostales de este tiempo? ¿O forma parte de un pasado que sólo se preserva en la memoria histórica de un pueblo cuya crisis de identidad galopa entre el acomodo a la omnipresente aldea global contemporánea y el coqueteo irresponsable con los predicadores de la moderna religión de consumo que sueña con construir el reino de Dios en la tierra con su fórmula mágica «nómbralo-reclámalo» y con su eslogan «Dios nos ha llamado para ser cabeza y no cola»?
Más allá de esa preocupante crisis de identidad que cruza a todas las denominaciones, tanto del llamado pentecostalismo clásico como del pentecostalismo nacional o criollo, todavía subsisten dentro de estas iglesias sectores que no se han olvidado de su pasado radical y de su herencia contestataria, y que siendo una comunidad alternativa que ama y defiende la vida en sus marcos históricos temporales, todavía ven al cielo prometido como su hogar común, como el punto de reunión de todos los creyentes, y como el espacio de celebración de los redimidos de todo el mundo. Pero, se debe precisar que esto no significa que se han olvidado de que viven en marcos temporales concretos en los que deben proclamar con palabras y hechos todo el evangelio a todos los públicos humanos.
Y así, habiendo aterrizado en su campo de misión concreto y dando señales visibles de que no han sido secuestrados de la historia y de que su mente no ha sido taladrada con una religión escapista que infecta la conciencia colectiva y que los desmoviliza social y políticamente, no se avergüenzan de confesar públicamente que son peregrinos en esta tierra (1P 2.11) y que anhelan el momento en el que la nueva creación será una realidad concreta, porque esperan la ciudad que tiene fundamentos cuyo arquitecto y constructor es Dios (He 11.10), así como un cielo y una tierra nueva en el que mora la justicia (2P 3.13). ¿Es esto una estupidez colectiva, un instrumento de dominación que los descerebra paulatinamente o un discurso religioso trasnochado? No es así. Es más bien una afirmación de que las utopías humanas tienen límites precisos y de que el reino de Dios tiene como horizonte la transformación radical de todas las cosas.
_______________
10 Aunque para otros observadores no pentecostales: «[...] la religiosidad pentecostal es un hecho cultural con toda su complejidad profano-religiosa. Son experiencias religiosas que brotan desde una experiencia de opresión, buscando, a través de gestos, música, alegría, manifestar su protesta social. Esta protesta social es casi siempre una protesta inconsciente. Es una protesta simbólica contra una sociedad hostil que no permite una plena realización humana, y ofrece solo la agobiante inseguridad social y económica» (Álvarez 1992: 90).
11 Juan Sepúlveda precisa que en el pentecostalismo todos son a la vez productores calificados y consumidores del discurso religioso. Por tanto, ofrece a los sencillos una experiencia religiosa en que pueden ser sujetos y no meros objetos. Y subraya, además, que el pentecostalismo ofrece un tipo de comunidad abierta, acogedora y participativa (Sepúlveda 1992: 86).
Capítulo 3
El discípulo pentecostal
Aunque no existen en la inmensa mayoría de las comunidades pentecostales programas finamente elaborados de formación cristiana o de discipulado para los nuevos convertidos y para los miembros, la transmisión de los contenidos básicos de la fe y la provisión diaria para el camino que se tiene que recorrer, se da en el diálogo de tú a tú entre los creyentes, durante las predicaciones en los cultos y en los espacios formales de enseñanza como la Escuela Dominical. La producción teológica colectiva se da en estos espacios. En tal sentido, se puede afirmar que los discípulos se forjan en el camino, dando testimonio del poder de Dios en acción en la historia cotidiana, escuchando y transmitiendo lo escuchado en la ruta que se camina día a día, encontrándose con su Señor en la lectura y meditación de la Palabra, dialogando con Dios en la oración personal y comunitaria, y cantando con gozo en medio del camino que se recorre cada día, aunque ese camino sea en ocasiones áspero, peligroso y violento.
Los discípulos se forjan en la misión y para la misión, porque desde el momento de su conversión, tienen una historia que contar, una biografía espiritual que compartir, un testimonio que comunicar, y se ven a sí mismos como misioneros de Dios cuya palabra debe discurrir por todas las avenidas del mundo12, ya que el fuego del Espíritu que arde en su corazón, les impulsa a compartir el evangelio eterno, el evangelio completo, con todos aquellos que se cruzan en su camino.
El discípulo pentecostal no necesita una credencial oficial que lo acredite como misionero, una ceremonia especial en la que se le encomiende a la misión o un entrenamiento formal en un centro de capacitación misionera transcultural. La credencial es su propia vida transformada por el poder de Dios y el motor para la misión es el fuego del Espíritu, quien moviliza toda su vida en adoración y gozo permanente. Y, por eso mismo, incansablemente hace uso de la palabra —uno de los bienes que los poderosos no le han robado ni secuestrado— para que otros escuchen lo que ha visto y oído (Hch 4.20). En el servicio al Dios de la vida que le ha dado una nueva vida, su teología se va articulando, su testimonio cruza todas las fronteras misioneras, y en su diaria confrontación con las fuerzas de la muerte, su compromiso se va galvanizando.
El discípulo pentecostal ya no es una «piltrafa humana», un simple «dato estadístico» sobre los índices de pobreza, parte de la «basura social» que el mercado expectora cada cierto tiempo, ni una «pieza desechable» de la sociedad de consumo. Ahora es un hijo de Dios que ha experimentado el poder de Dios actuando en la historia. Es un misionero que tiene un mensaje urgente que comunicar. Mensaje en el que se proclama que en Jesús de Nazaret, Dios está transformando todas las cosas y que, por eso mismo, ese mensaje les resulta incómodo a los acomodados de este mundo.
¿Cuánto de lo señalado sigue siendo cierto en la experiencia de los discípulos pentecostales de este tiempo? ¿La seducción que ejerce la sociedad de consumo y las ofertas religiosas de aquellos que pregonan el fin de las denominaciones, no estará generando patrones de conducta individual y colectiva ajenos a la enseñanza bíblica, y distantes de su herencia teológica específica? ¿Qué discurso religioso están consumiendo los miembros de las iglesias pentecostales y qué literatura está informando o formando —y quizás deformando— su mentalidad y su testimonio?
La teología pentecostal forjada en situaciones históricas críticas, con el culto como su laboratorio y como su piso común, parece que necesita una urgente «reingeniería» para que su herencia no se pierda y para que los jóvenes y los niños no dejen de profetizar bajo el impulso del Espíritu, perdiendo así su condición de contracultura que alborota la polis o ciudad y que transtorna la oikumene o la tierra habitada, hasta que el Rey de reyes y Señor de señores retorne con poder y con gloria. Pero, ¿será posible preservar esa herencia en un contexto histórico en el que la moderna religión de consumo con los «malls» como sus catedrales, las «fast food places» como sus templos, las «bank account» como rito de iniciación, las «credit card» como certificado de membresía, las «cabinas de internet» como lugares oración y los «gyms» como centros para la práctica de la disciplinas espirituales, parece estar imponiéndose en el mundo?
_______________
12 Juan Sepúlveda puntualiza que el camino de salvación que propone la experiencia pentecostal es comunicado mediante el testimonio, propone un sentido de vida que responde eficazmente a la crisis autobiográfica o de sentido de los sectores populares (Sepúlveda 1992: 87).
Capítulo 4
La ética pentecostal
Con frecuencia se ha señalado que el rigorismo ha sido el piso sobre el que se construyó el edificio de su ética. Ese rigorismo, así se subraya, limitó la santidad a la indumentaria y a la estética de las mujeres, y el testimonio público a un conjunto de prohibiciones, castrando así la conciencia social y política de los creyentes y pulverizando todo intento de participación en la vida pública.
Puede ser cierto que en muchos casos ese rigorismo ético produjo creyentes enajenados de su entorno histórico y una suerte de «idiotas útiles» que legitimaron y sacralizaron regímenes opresivos en distintos contextos históricos. Sin embargo, puede ser cierto también que ese rigorismo ético, separando los prejuicios que pueden haber estado detrás de esa propuesta, apuntaba a delimitar claramente la frontera entre el estilo de vida mundano y el estilo de vida del reino de Dios. Y que, más allá de los prejuicios que resultaron en una separación del mundo que los convirtió en una suerte de «refugio de las masas» o en «extraños» en su propia tierra, indiferentes a los problemas sociales y políticos de su entorno de misión, fue una forma de protesta contra una permisividad mal entendida que desdecía la doctrina bíblica de la santidad y que confundía la santidad con el relajo moral.
¿Dónde se elabora o se articula la ética básica que tienen que informar, formar y transformar la conducta de los creyentes y el testimonio público de la comunidad pentecostal? Una primera explicación está en la relación cara a cara de los creyentes que mutuamente se pastorean o cuidan, se enseñan y comparten lo que Dios está haciendo en su vida. La otra explicación está en el culto, el cual es el espacio común en el que se transmiten los contenidos de la fe y se explica la relación que esos contenidos tienen con el camino de cada día.
El culto se constituye, entonces, en una suerte de espacio de aprendizaje y de laboratorio común en el cual se forja y se modela la conducta que se espera que el discípulo tenga en cada lugar en el que él camina como ser humano de carne y hueso. Y se trata de un espacio en el cual, más que enseñarle un manual de prohibiciones, se le enseña a sentir, pensar y actuar bíblicamente en todo tiempo, para que ya no sean unos despistados sociales, unos ingenuos en los asuntos políticos o una masa de maniobra que el sistema aplaude porque valida con su silencio, su pasividad, su tolerancia y su indiferencia, el engranaje del poder de los señores temporales.
Lo señalado previamente puede explicar por qué la comprensión de la ética social, una ética que se desprende de una comprensión más bíblica de la dimensión pública de la santidad, parece ser bastante diferente actualmente. Esto es así porque existen sectores del movimiento pentecostal que en situaciones sociales y políticas altamente críticas, fueron descubriendo que la defensa de la dignidad humana formaba parte de la misión de la iglesia y que constituía una forma legítima de vivir en el Espíritu. O que en realidades históricas de desmantelamiento paulatino de la legalidad democrática, comprendieron que la defensa del Estado de derecho representaba una forma de dar testimonio de su amor por la vida13.
Lo mismo se puede afirmar con respecto a la presencia cada vez más visible de mujeres pentecostales que insertadas en los movimientos sociales luchan día a día, junto con otras mujeres, contra la pobreza y la falta de oportunidades en una sociedad estamental que ha condenado a los pobres al basural de la historia. Estas experiencias indican que ya no se puede sostener que todos los pentecostales son partidarios de una «huelga social» o que estas iglesias son simplemente espacios de desmovilización social, ya que actualmente existe un número mayor de creyentes y de iglesias cuya comprensión de la ética incluye la dimensión pública de esta, no como un mero apéndice a un recetario de doctrinas asépticas, sino como un estilo de vida que se expresa en acciones concretas de servicio al prójimo, de lucha por la justicia y de defensa de la dignidad humana.

