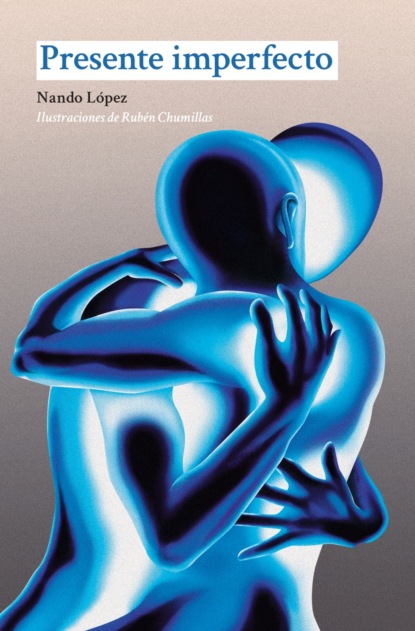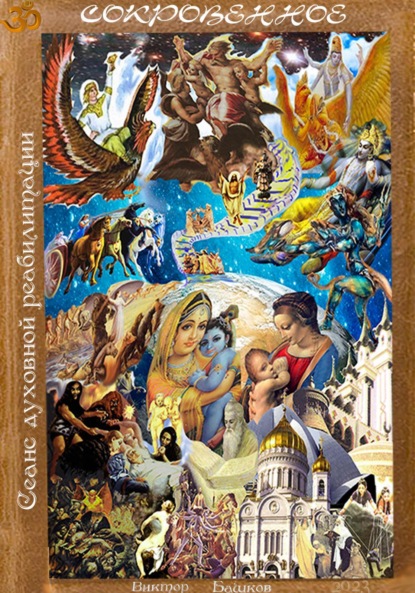- -
- 100%
- +
—Es la primera vez que dices algo parecido, Lucas.
Deambula nervioso de un lado a otro de la habitación, como si con su caminar zigzagueante pudiera borrar lo que acaba de expresar en voz alta.
—Ni siquiera sé por qué lo he hecho.
—A lo mejor te estás deconstruyendo.
—¿Tú también?
—¿Yo también qué?
—¿También eres de las adictas a la neolengua? Deconstruirse suena a autoayuda. Pasado por la conciencia woke, pero sigue siendo autoayuda.
—Para una vez que intentaba otorgarte algo de mérito en esta historia…
—Gracias por el sarcasmo, Alba.
—Es que no sé por qué te cuesta tanto admitir que pudo ser así.
—Porque no hay pruebas.
—¿Una adolescente muerta te parece un testimonio poco contundente?
—Pudo deberse a mil motivos más…
—Pero él fue uno de ellos.
—Eso nunca vamos a saberlo.
—No, Lucas, no vamos a saberlo. —Rebeca clavándome las uñas en el brazo, la arena del patio rasgando la tela de mis pantalones, el bote de agua oxigenada y la explicación para una herida en el codo en la que, mientras nuestra maestra finge no saber lo que ha ocurrido durante el recreo, yo omito cualquier alusión a nuestro juego—. Pero sí creo que puedo imaginármelo.
La noticia se extiende deprisa. La familia, incluida Rebeca, trata de ocultarlo y se divulga un relato lo suficientemente hermético como para que la palabra prohibida no surja de manera explícita en ningún momento.
Nadie la pronuncia en voz alta, pero tú puedes oírla una y otra vez. En cada corrillo. En cada grupo. En cada uno de los callejones de esta comunidad que ahora se ha vuelto más diminuta y oscura que antes. Su eco llena los rumores de un pueblo siempre sediento de carnaza en la que hincar el diente, atento a todo murmullo con el que pueda desmentir su bucolismo y demostrar su verdadera piel. Tan traicionera como la de los lagartos extraterrestres a los que, en adelante, no volverás a jugar con Rebeca.
Nadie habla de que ha sido un suicidio, aunque todos lo sospechen y tú misma trates de preguntarle a tu padre si es verdad eso que dicen las vecinas. Si es cierto que Sandra, esa chica que no consigues sacarte de la cabeza y que, en un retorcido guiño del destino, se parecerá a todas las mujeres con las que te acuestes en el futuro, se ha quitado la vida. Pero tu padre ya no está en el huerto donde Lucas y tú acudís a buscarlo. Ha suspendido esas clases particulares y gratuitas que le han hecho granjearse un aura de auténtico filántropo en el pueblo. Tampoco lo veréis más ordenando los libros-tesoro en su vitrina. Tu padre pasa las horas en el instituto, inventando actividades que le permitan regresar a casa lo bastante tarde como para no tener tiempo de responderos.
Sandra no se encontraba bien.
Sandra ha sufrido un problema repentino de salud.
Sandra ha tenido mala suerte.
Todo lo que escuchas es tan impreciso que no puedes dejar de pensar que quizá ese eco sordo que ha invadido el pueblo sí tenga razón.
Pero en ese momento no acabas de unir todas las piezas. Ha pasado un año desde que tu vida se te hizo más pequeña y ahora, de repente, vuelve a quebrarse a través de un dolor que no te pertenece pero que, cada recreo que compartes con Rebeca, sientes que es también tuyo.
Ella no habla del tema. Inventa juegos nuevos y te propone historias que ya no nacen de los programas que veis, sino de las narraciones que ella inventa. «Podrías ser escritora», le dices y Rebeca niega con la cabeza. «No quiero tener nada que ver con los libros», responde. «Los libros han matado a mi hermana».
A ti se te graba esa frase. Para siempre. Y es la que ahora, en este autobús al que, si todo va bien, ya solo le queda media hora para llegar a su destino, te repites una y otra vez.
«Los libros han matado a mi hermana».
Y los libros son el hombre que hablaba de ellos, que los prestaba, que los recomendaba. El hombre que los atesora en una vitrina y que puede que, oculto tras esos mismos lomos, esconda un monstruo. Quizá por eso los guarda con llave, no porque piense que son un tesoro, sino porque es el único modo de mantener cautivos a sus demonios.
Al cabo de seis meses, Rebeca y sus padres se mudarán y abandonarán para siempre el pueblo. Os prometeréis seguir escribiéndoos, pero el cansancio podrá pronto con una amistad en la que los años agravarán el peso de los secretos. Cada día que pase te obligará a reconstruir con mayor lucidez una historia de la que apenas cuentas con indicios. El relato infantil de una amiga que no tardará en dejar de serlo y el desenlace trágico que podría demostrar la crueldad de ese juego. Podrías elegir no mirar. No volver la vista hacia esa narración que, poco a poco, te acaba devorando. Como si fuera tuya. Como si la niña atrapada en el espejo se hubiera despojado de su jersey negro y ahora tuviera las piernas y la alegría truncada de Sandra.
Durante años, lucharás con todas tus fuerzas contra la agonía de la lucidez, contra esa verdad que no ve nadie más y que a ti, que recuerdas las tardes en que escuchabas salir del huerto palabras como conjugaciones y sintagmas, te resulta cegadora de puro obvia. Esas tardes que Lucas llenaba jugando a un partido de fútbol infinito y que tú pasabas con Rebeca mientras su hermana, y otras como su hermana, aprendían a diferenciar oraciones simples y compuestas entre las hortensias y las azaleas que cultivaba con esmero su profesor. Hasta que decides que el único modo de ser es dejar de estar. Necesitas alejarte para que el juego no te derribe. Para que ese eco que aún suena de vez en cuando en este pueblo ansioso de leyendas no te devore y las sombras de ese hombre al que ahora escudriñas con recelo, temerosa de descubrir gestos o acciones que ratifiquen su condena, no te rocen.
Cuando el autobús, por fin, se detiene, mandas los dos mensajes que habías pensado antes de subirte a él.
Uno, que incluye un «no me busques», para ese hombre al que nunca volverás a referirte como tu padre.
Otro, que promete un incierto «estaré bien», para tu hermano.
—¿Dos más?
Veo nuestro reflejo fragmentado en los botellines vacíos y, como si fuera una autómata, le digo a mi hermano que sí.
—A lo mejor esto podría considerarse un inicio, ¿o no?
Me gustaría creer que el juego puede variar sus reglas. Que el tiempo hará su trabajo y que, ahora que Lucas ha admitido la posibilidad de la infamia, cabe la opción de que logremos acercarnos. Pero hace mucho que no me permito la ingenuidad de creer en finales felices y, en su lugar, me conformo con la imperfección del presente, tratando de aprovechar lo poco o mucho que pueda aportarme en vez de obsesionarme con sus posibles consecuencias o, peor aún, con algo tan volátil como su supuesta perdurabilidad.
Hablar de un inicio después de veinte años de encuentros breves y conversaciones casi formularias —con la información precisa para rellenar los huecos administrativos de nuestra biografía— es demasiado ambicioso en una noche como esta. Sobre todo cuando puede que mañana, en el desayuno, él se arrepienta de lo que —¿han sido las cervezas?— ha dicho hoy y yo de lo que le he prometido a cambio.
Respeta mi silencio y señala los ejemplares con los que hemos empezado a alimentar la chimenea.
—¿Era lo que necesitabas hacer?
—Algo así —le respondo a la vez que vuelve a mí, con la contundencia de una bofetada, la frase de Rebeca.
«Los libros han matado a mi hermana».
En un gesto estúpido saco mi móvil y grabo, durante unos segundos, este fuego. Después pienso que podría buscarla en redes, dar con ella, enviarle el vídeo donde se ven arder los ejemplares que durante tantos años fueron intocables y explicarle el significado del ritual que acabo de idear. Pero mientras estoy apuntando con la cámara de mi teléfono hacia las llamas me doy cuenta de que no soy quién para hacer eso. Sé cómo me han tratado a mí los años, qué clase de culpa y de rechazo han alimentado en mi interior y hasta qué punto la palabra «legado» se ha convertido en el final amargo para nuestro juego. Pero no sé cómo han tratado a Rebeca. Ni qué habrán ido depositando en ella. Ignoro si necesita perdonarme u odiarme. Si me ha mantenido como un recuerdo infantil, a salvo bajo nuestras identidades televisivas, o si me ha condenado al ostracismo del mismo modo que el eco de susurros acabó exiliándonos de un pueblo donde la vida que no se ajustaba a sus estúpidas normas siempre fue tabú.
Desconozco demasiado de ella como para saber si este vídeo, que yo sí guardaré, le ofrecerá alguna clase de consuelo. A mí, al menos, me asegura que he encontrado la manera simbólica de escribir un final. Las llamas devorando las páginas. Sus libros, como su cuerpo, reducidos a cenizas. Y puede que revisar estas imágenes me ayude a creerme que ha terminado. Que ya no tengo que volver a ese momento en que me pregunto si yo pude adivinar. Si yo pude saber. Si yo fui cómplice.
Ese instante en el que aún hoy me sigo desvelando a medianoche e Irene, preocupada, me insiste en que era imposible que con nueve años pudiese hacer o entender mucho más. Ese momento con el que no dejo de luchar para que la niña que me vigila al otro lado del espejo me perdone por no haber sabido tenderle la mano. Para que Sandra se vuelva a mirarme, con su pantalón corto y su camiseta de tirantes, mientras subraya sintagmas en nuestro jardín. Para que todas las mujeres que fui y pude ser mientras estuve encerrada en esta casa admitan y acojan a la mujer que hoy soy. La que permite que su hermano, al que no sabe cuándo volverá a ver, le dé un abrazo. La que esta noche no será capaz de dormir y, para no enfrentarse a su antiguo cuarto, se dejará caer en este mismo sofá. La que no despega sus ojos de las llamas con que pretendía poner fin al juego que aún atormenta su presente y que mañana, cuando vea a Irene, se abrazará a ella y le pedirá que le diga a la niña del jersey negro que no fue culpa suya. Que era imposible saber que los libros que se ocultaban tras esa vitrina no valían absolutamente nada.
Las leyes de Tántalo
codiciar
1. tr. Desear con ansia.
La vergüenza llega en el momento en que, sin mirarme, te pones en pie y empiezas a vestirte.
Intento disimular mi incomodidad mientras te observo de espaldas y comparo la silueta trabajada de tu cuerpo con las formas imprecisas del mío. Permanezco tumbado, convencido de que la horizontalidad favorece la indiferencia que finjo ante la que será una despedida tan breve como las anteriores. Buscando alguna excusa —un mensaje que no necesito enviar, un cigarrillo que no me apetece fumarme— para completar con acciones minúsculas el tiempo que tardas en localizar tu ropa en el suelo de la habitación.
La última vez. Esta es la última vez.
Me lo repito mientras oigo la puerta cerrarse, tus pasos bajando las escaleras, el silencio de un móvil donde solo te encuentro cuando a mí me pueden las ganas y a ti, la inmediatez. O la rabia.
Hoy he estado a punto de preguntártelo, justo antes de que entraras con esa actitud displicente con la que ni siquiera te molestas en ganarte una atención que sabes que ya tienes. Me habría gustado saber si vienes porque este piso y su ocupante te resultamos prácticos o si la temporalización errática que te trae hasta aquí tiene que ver con circunstancias que ignoro y que para ti, más que alicientes, son atenuantes. Excusas con las que te perdonas por acceder a la humillación de este hombre de físico mediocre y actitud complaciente que, tras cada uno de vuestros polvos, se ha mostrado dispuesto a sumar otro más.
Eso explicaría que todo sucediera siempre con la misma rudeza. Sin margen para nada que no sea la violencia con que nos empujamos a través del pasillo, como si estuviéramos a punto de comenzar una pelea que sé que voy a perder y en la que eres tú quien, agarrándome con una fuerza que tiene más de inmovilización que de abrazo, marca el ritmo de cada uno de sus asaltos.
La primera vez pensé que te habías equivocado, que no había quedado claro quién podía hacer el qué después del abrupto intercambio de requisitos con que decidimos las coordenadas del cómo y del dónde, pero enseguida entendí que esa violencia era tu manera de atribuirte también la ejecución aunque fuera yo quien, obligado por tus brazos e incapaz de oponer resistencia, acabara penetrándote con la misma urgencia que se repetiría en las siguientes ocasiones. Todas y cada una de las veces en que el deseo ha resultado ser más perseverante que mi dignidad.
La última vez, me insisto.
Y aún en la cama, encogido en esa pequeñez en que me desdibujo cada vez que tú sales de ella, me culpo de una debilidad que conozco demasiado bien como para pretender vencerla.
No tiene sentido empeñarse en dejar de ser quien sé que soy, cuando una de las pocas certezas con que cuento es la de una vulnerabilidad que, en mi pantalla, se fractura en tantos pedazos como para hacer imposible una reconstrucción en la que quepa algo parecido al orgullo. Para qué aspirar a contenerme cuando, después de recorrer los perfiles entre los que no tengo nada que ofrecer, sé que un mensaje tuyo despertará de nuevo mis ganas y, peor aún, la fantasía estúpida en la que hablamos y hasta empezamos a conocernos después de follar. Hasta ahora, ninguna de nuestras conversaciones ha dado para semejante prodigio, así que me conformo con los escasos datos con que hemos ido completando el cuestionario previo y en el que tengo más información acerca de tus rutinas y tus horarios de entrenamiento que sobre lo que de verdad me gustaría saber.
Sé que vives en las afueras.
Sé que te obsesiona tu cuerpo.
Sé que estás en una relación de varios años.
Sé que a él no se lo cuentas y que, si quiero que esto siga repitiéndose, tampoco yo debo contarlo.
Y sé que te gusta girarme y manipularme hasta que nuestras bocas quedan a altura del sexo que buscamos voraces y en el que nos permitimos un tiempo que no nos concederemos al terminar.
—Deberías mandarlo a la mierda de una vez.
Lola pierde la paciencia conmigo cada vez que le hablo de ti. Es más, para ella ni siquiera tienes nombre. No soporta que te mencione, ni cuando le explico que hemos quedado de nuevo ni cuando me quejo de que no muestres ningún interés por volver a verme.
—No lo entiendo, Teo, en serio.
—Ya —me rindo en vez de defenderme—, yo tampoco.
—Pues pon más de tu parte. Además, ¿qué tiene de malo estar solo?
Me encojo de hombros, porque el verdadero problema no es estar solo, sino la autoestima herida por no saber si alguna vez voy a estar con alguien. Los cristales en que me observo lejos del canon que me permitiría avanzar hasta la siguiente plataforma en el laberinto de aplicaciones donde soy, en el mejor de los casos, invisible.
—Ese tío te está usando.
—Y yo a él.
—Bueno, eso es lo que tú te dices.
—Eso es lo que hacemos, Lola. Usarnos. Yo también saco algo.
—Cuando él decide que puedes tenerlo.
—Pero al menos lo tengo.
—Qué triste, ¿no?
—Cuando lo tengo debajo de mí te aseguro que no lo es.
Iba a ser más directo, pero he logrado frenarme antes de acabar con la paciencia de Lola y obligarla a que se levante y me deje con esta botella de vino que acabamos de empezar y que, como se ajusta a la cantidad estricta de euros que hoy podemos permitirnos, sabe tan áspero como nuestra conversación.
—Monólogo —me corrige ella cuando trato de pedirle que cambiemos de tema—. Hablar contigo es como figurar en uno de tus relatos —estoy a punto de interrumpirla para confesarle que sigo sin encontrar editor para los más recientes, pero prefiero guardarme el inciso para no darle tan pronto la razón—, perdida en medio de una historia donde el único protagonista siempre eres tú.
—Eso no es verdad.
—¿Ah, no?
—Claro que no. Mis relatos son otra cosa. Cuando quedo contigo, hablamos de los dos.
—Vale, pues demuéstramelo.
—¿Y cómo quieres que te lo demuestre?
—Cuéntame ahora a mí.
—¿Qué?
Lola llena las copas y me desafía después de dar un trago a este vino que, tras superar el primer tercio de la botella, casi parece asumible.
—Que me cuentes a mí.
Si, como ella propone, esto fuera un juego literario, su relato empezaría en nuestro Erasmus en Roma y acabaría en David y en Marion, lo que supondría admitir que tengo poco que decir del intervalo que abarca desde su piso compartido hasta esta misma tarde. Ese paréntesis que comienza con el momento en que conoce a dos personas con quienes entabla una relación que no necesito que me explique porque resulta obvia cada vez que los veo a los tres juntos y que termina a la vez que apuramos la primera de las tres botellas de vino que caerán hoy. No estoy seguro de que la culpa de ese vacío narrativo sea mía, quizá sí podría llenar estas líneas hablando de Lola si ella me hubiera descrito un poco mejor a Marion, o a David, si me hubiera querido contar qué la sedujo de ella o qué la atrajo de él, en qué momento pensaron que podían compartir piso y vida con una armonía que yo sigo buscando y que, aunque me duela admitirlo, me obsesiona.
Adivino mi reflejo en el fondo de la copa y me pregunto si en mi expresión no hay un rastro de envidia. Un tímido gesto que no se atreve a manifestarse con la misma contundencia con que sí me hiere cuando Lola se excusa y me dice que no puede escaparse conmigo en uno de esos viajes que antes sí hacíamos, los que empezaron con ese Erasmus en Italia y se prolongaron mientras acabábamos una carrera que dejó de interesarnos en el mismo momento en que nos matriculamos en ella. Puedes venirte con nosotros, suele añadir, como si ser el número cuatro en un mundo de tres no resultara aún más humillante que invitarte —no creas que en esta digresión me he olvidado de ti— a mi cama.
—Llevaba yo razón…
Lola se ríe y rompe en pedazos la servilleta donde he improvisado unas líneas que debían de hablar de ella y que, me temo, solo he sido capaz de que hablen de ella conmigo.
Alza su mano para pedir la segunda botella y me detengo a mirarla con la atención que siento que no le he prestado desde que he asumido que su nueva realidad la aleja de la que habíamos construido los dos juntos. Repaso, como si no la conociera, sus ojos menudos y grises, su nariz recortada y su melena rubia siempre desordenada y en movimiento, agitándose con la misma libertad con que escoge la ropa con la que juega a disfrazarse en un cuerpo que aprendió a querer después de los años en que llegó a odiarlo. De eso tan solo sé lo justo, lo que quiso contarme en aquel apartamento en Roma del que lo único que recuerdo son las fiestas en las que se mezclaban bebidas e idiomas mientras, entre rayas y copas, yo me ejercitaba con hombres que nunca volvía a ver y de los que aprendía el tipo de amante en que quería llegar a convertirme. A lo mejor no me contó más porque no estaba escuchando, o porque ella misma tampoco sabía cómo hacerlo. Ahora no parece sensato preguntarle por todo aquello. No cuando la segunda botella nos permite alejarnos de los reproches de lo que no sabemos y reírnos de guiños y bromas que no por gastadas resultan menos eficaces.
Sus anécdotas en el laboratorio. Las mías en mi empresa. La reflexión social lo suficientemente burguesa como para ironizar sobre la precariedad de nuestros contratos sin que eso desemboque en acción necesaria alguna. Las alusiones a la serie que no debería perderme. El comentario sobre una exposición recién inaugurada de una pintora del exilio (Ruth no sé qué más). Y el diálogo avanza hacia la intrascendencia en la que sí nos reconocemos y donde puedo refugiarme en su manera de agitar la melena cada vez que está en desacuerdo conmigo al mismo tiempo que baja la voz cuando intenta convencerme para que esté de acuerdo con ella.
—Déjalo de una vez —me insiste. Y coloca su mano derecha firme sobre la mía, con ese tono solemne que le da a los consejos (pocos) que se atreve a ofrecerme. Como la tarde en la que decidimos que ese Erasmus era la ocasión que necesitábamos para alejarnos de una realidad que nos asfixiaba y abrazar otra en la que, si hubiéramos sido más hábiles —o más valientes—, deberíamos habernos instalado.
No recuerdo más momentos en que se haya mostrado tan taxativa. Salvo hoy. Quizá porque tu nombre, que jamás me deja pronunciar en voz alta, le resulta especialmente desagradable. O porque imagina qué límites estoy dispuesto a cruzar con tal de que tú también cruces ese umbral bajo el que, durante unos minutos, parece que buscases algo que necesitas. Algo que sí codicias y que, aunque quiero creer que tiene que ver con lo que yo puedo ofrecer, puede que solo nazca de lo que tú deseas dejar atrás.
—Si te conformases con lo que hay entre vosotros, no me preocuparía —admite a la vez que abrimos, ahora sí, la tercera y última botella de este vino que confirma su mediocridad a cada trago—. Pero no te conformas. Tú esperas, Teo. Esperas que esa intermitencia acabe provocando algo más. Y eso es jodido, porque no va a ocurrir. Y cuando no ocurra, voy a tener que esforzarme mucho para no soltarte un «te lo dije».
Como hoy prefiero mis mentiras a sus verdades (¿por qué tendrían que ser mejores las segundas?), le entrego otra servilleta y le pido que sea ella quien, ahora, me hable de cómo empezó todo con David y Marion. De quién conoció a quién. De en qué momento supieron que no era cuestión de decidir, sino de sumar. Pero Lola adivina mis trucos y, cansada de que utilice sus confidencias para evitar seguir desgranando las mías, dobla la servilleta, la deja en blanco sobre la mesa y me invita, a cambio, a pasarme un día a cenar en su piso.
—Si quieres que no hablemos de ese cabrón, no lo hacemos. Pero no me pidas que me explique a mí ni a mi relación para evitarlo, Teo. Bastantes veces me toca hacerlo ya en otros contextos…
No llego a defenderte porque eso supondría retomar la conversación y convertirte en objeto de un debate donde llevo todas las de perder. Puedo insistir en que no estoy seguro de si el problema, como asegura Lola, se resume en que tú eres un cabrón o, sencillamente, en que yo soy gilipollas, pero resulta tan difícil establecer algún criterio científico con el que medir ambas variables que prefiero no decantarme por ninguna y permitir que el resto de la botella y de la noche nos devuelvan a anécdotas que no necesitamos repetir y a esbozar planes que, seguramente, no haremos. O porque el dinero será insuficiente para ese viaje juntos que Lola y yo nos llevamos prometiendo desde que cambiamos la posibilidad de Roma por los contornos de esta eterna periferia o porque el tiempo será demasiado escaso como para compartirlo con quien ya no ocupa el mismo espacio que sí poseía entonces. Mencionar esto último resultaría mezquino, así que justificaremos todo lo que no hagamos con la precariedad en la que hemos aprendido a sostener el presente y que a veces, aunque me joda admitirlo, me resulta cómoda para explicarme por qué me cuesta tanto inventarme futuros.
Ya de regreso, en la misma cama que hemos deshecho hace unas horas y que no me he molestado en cambiar porque encuentro un placer minúsculo —y admitámoslo, ligeramente masoquista— en las arrugas y el olor que aún perviven en ella, sostengo el móvil y ensayo un mensaje largo que escribo y borro compulsivamente.
Podría dejar que fuera mi voz la que llegase a ti, pero confío en que la temeridad resultante de cualquier comunicación etílica quede amortiguada por el esfuerzo de teclear una selección de palabras entre las que se me escapan todas las que de verdad querría escribirte.
El resultado final es tan poco satisfactorio como el de la servilleta en la que improvisé un relato que, me prometo, sí que voy a escribir, aunque Lola esté convencida de que no sé mirar y no se dé cuenta de cómo me gusta la persona que hoy es y el mundo que, cuando toma la palabra, dibuja ante mí. Incluso cuando los contornos de esos espacios, en los que me ve con demasiada precisión, me duelen.
Borro el mensaje y juego con la idea de eliminar también tu número. De bloquearte. De darme de baja en la misma aplicación que he vuelto a descargar tantas veces como he suprimido de mi teléfono. Imagino la satisfacción de ser yo quien haya cerrado hoy la puerta por última vez. La rabia, ahora sí, que te invadirá cuando necesites utilizar de nuevo a ese hombre al que fingías someter para que nadie, ni siquiera tú, supiera que era él quien en realidad te dominaba. Me resulta morbosa la posibilidad de que puedas acercarte en mi busca, merodeando esta calle que conoces y que, pese a tu soberbia, podría jurar que guardas en tu agenda. Pero la fantasía se aparta pronto del camino por el que pretendo guiarla y me vuelve a conducir hasta esa encrucijada en que esa búsqueda se vuelve necesidad. Y lo sórdido, íntimo. Quizá mantenerte sea el único modo de alejarme, asumir el papel de Tántalo y ser yo mismo quien me niegue lo que, cada vez que reapareces, despierta mi sed.