La muerte en el cine: ética narrativa en el final de la vida
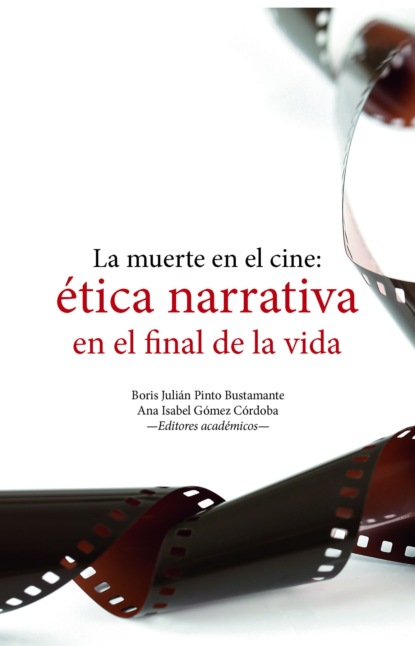
- -
- 100%
- +
2. Hijos mayores de edad legítimos o ilegítimos.
3. Padres.
4. Los hermanos mayores de edad.
5. Los abuelos y nietos.
6. Familiares hasta el tercer grado de consanguinidad en línea colateral.
7. Familiares hasta el segundo grado de afinidad.
En el caso de niños, niñas y adolescentes (nna) existe «una relación de proporcionalidad inversa entre la capacidad de autodeterminación del menor y la legitimidad de las medidas de intervención sobre las decisiones que este adopte» [4]. En el capítulo 3 de la quinta temporada de la serie Emergency Room (ER), titulado «¿Acaso no curan a los caballos?», se presenta el caso de una joven de 15 años, quien es llevada al servicio de urgencias por sus padres a causa de una lesión en uno de sus miembros inferiores durante un juego de fútbol, por lo cual le toman una radiografía en donde se evidencian hallazgos compatibles con la presencia de un tumor (osteosarcoma), cuyo tratamiento, dada la situación clínica, es la amputación del miembro con el objetivo de salvar su vida. Su médico tratante, el doctor Ross, le explica claramente la situación, diagnóstico, pronóstico y opciones terapéuticas a la paciente, quien rechaza la amputación. Los padres, molestos al percibir una intromisión por parte del médico, se acercan a él para aclararle que la decisión acerca de cuál tratamiento se realizará a la niña les compete a ellos, pues consideran que la joven no se encuentra en capacidad de tomar dicha decisión. En un caso como este, en el que una paciente menor madura difiere en su opinión de la decisión de sus padres, será necesario procurar un consenso entre las partes (consentimiento complementado), desde un cuidado centrado en el paciente y su familia [5]. De no lograrse, se debe aplicar el principio del interés superior, el cual puede ser, o la instauración de una terapia, si los beneficios de esta superan los riesgos, o la implementación de cuidados paliativos, si ya las medidas terapéuticas son desproporcionadas. Cabe recordar que en Colombia no se permite el rechazo del tratamiento para personas menores de 18 años, excepto en el caso específico de la solicitud de eutanasia, según los lineamientos de la Resolución 825 de 2018.
Criterios para decidir el no inicio de RCP
La RCP corresponde a un conjunto de procesos que, como cualquier intervención médica, obedece a indicaciones, contraindicaciones y ofrece escenarios controversiales. En muchos casos, no está indicado el inicio de los esfuerzos de RCP, pues estos no cumplen su propósito fisiológico, por lo cual se pueden considerar intervenciones desproporcionadas o fútiles.
Según las guías de la AHA (2015) [6], las situaciones que contraindican de forma absoluta la RCP en el ámbito extrahospitalario son:
• Situaciones en donde el inicio de la RCP podría poner al equipo reanimador en peligro.
• Situaciones en donde los pacientes portan un documento válido de tratamiento que contraindique la RCP.
• Situaciones en que se evidencian signos obvios de muerte irreversible (decapitación, rigidez cadavérica, livideces cadavéricas, rigor mortis, descomposición, etc.).
Cabe anotar que hasta las guías de la AHA 2010 [7] se incluía otro criterio para decidir el no inicio de RCP: la presencia de asistolia por al menos 10 minutos en el caso del paro cardíaco extrahospitalario, no presenciado sin realización de soporte vital básico (SVB). En primera instancia, parece lógico afirmar este criterio, pues factores como el tipo de ritmo encontrado al momento del paro, el tiempo de anoxia y la implementación oportuna de masaje cardíaco y desfibrilación son condiciones críticas para el pronóstico neurológico del paciente [8]. No obstante, la única forma de verificar la asistolia es a través de la monitorización del ritmo cardíaco. No parece razonable entonces pensar en un paciente en un entorno extrahospitalario que es monitorizado, al tiempo que no se le brinda el SVB. Por esta razón, tal criterio no se incluyó en la actualización de las guías.
Tanto la decisión de no iniciar la RCP como la decisión de suspenderla son escenarios éticamente equivalentes. Si no existe un criterio inequívoco que contraindique el inicio de la RCP debe primar el bienestar del paciente y sus derechos fundamentales (principio del interés superior).
En escenarios críticos siempre se debe aplicar una garantía ética: in dubio pro patient: en caso de duda, esta favorece al paciente. Se aplica la misma regla equivalente al derecho: in dubio pro reo, en caso de duda, la duda favorece al inculpado. La inocencia se presume, la culpabilidad se tiene que demostrar. Si persisten dudas sobre el tiempo transcurrido de asistolia o sobre el mecanismo del paro, o en los casos de neonatos sobre la edad gestacional en la sala de partos, la obligación profesional es iniciar la RCP y el cuidado intensivo orientado por la evolución del paciente durante un periodo de tiempo determinado.
En los casos en que el paciente porta un DVA, la validez jurídica de este documento está definida en Colombia por los lineamientos descritos en la Resolución 2665 de 2018. Este DVA es equivalente, en su propósito, a la figura del consentimiento informado, en tanto constituye una expresión de la autonomía de la persona [9] y cuyo fundamento es el principio de proporcionalidad, «pues su objetivo es evitar que se lleven a cabo tratamientos desproporcionados a un paciente en fase terminal, es decir, tratamientos que, teniendo un carácter curativo, se realicen en una fase en la que la enfermedad ya no es curable —en tanto se considera irreversible—» [10] y en los casos en que al paciente, por diferentes razones, no le es posible exteriorizar su voluntad.
Este DVA puede ser suscrito por una persona capaz, competente, formulado por escrito (aunque se permiten documentos audiovisuales y lenguajes alternativos de comunicación), debe incluir las indicaciones específicas de cuidado que prefiere la persona conforme a sus valores personales, y puede ser formalizada ante notario, ante dos testigos o ante el médico tratante [11].
Las guías americanas definen también los formularios polst (Physician Order Life Sustaining Treatment) como un complemento a las DVA, los cuales proveen al equipo sanitario los contenidos específicos para respetar los deseos del paciente, a partir de conversaciones entre este, los profesionales y los familiares cercanos, en donde el paciente manifiesta el cuidado que desea recibir al final de su vida en términos que sean comprensibles para los equipos de salud. Un DVA ambiguo contraindica su aplicación práctica. Por ejemplo, si un DVA afirma algo como: «en caso de paro, no quiero que me conecten», el equipo de salud puede dudar sobre cuál es el significado del término «conectar» para el paciente. ¿Se refiere a ventilación mecánica?, ¿ventilación no mecánica?, ¿intubación orotraqueal?, ¿hemodiálisis?, ¿nutrición artificial?, ¿monitoreo hemodinámico? Así como el consentimiento informado requiere un cuidadoso proceso de traducción del complejo lenguaje técnico de la medicina, a un lenguaje que el paciente pueda comprender, de igual forma los DVA equivalen a un conjunto de prácticas concretas que expresan valores personales, dirigido a un equipo de profesionales sanitarios que requiere de la mayor especificidad para no cometer errores en situaciones críticas. Por ello, los DVA deben ser asesorados por un profesional de la salud.
También se han descrito las «historias de valores» [12] como ejercicios de diálogo entre el médico y el paciente, promovidos desde la atención primaria en salud, con el propósito de indagar en el conjunto de valores de la persona y su contexto cultural, a partir de lo cual se defina, posteriormente, un DVA concreto [13].
Las órdenes de no reanimación (ONR) pueden ser, o bien la expresión final de un DVA o una indicación médica, en los casos en que ciertas intervenciones son desproporcionadas. En ocasiones, se conoce la existencia previa de una ONR tras el inicio de las maniobras de RCP. Si el DVA o la ONR son válidas, se puede suspender la RCP. En una de las escenas finales de la película Wit. Amar la vida (dirigida por Mike Nichols, 2001), uno de los médicos residentes inicia el SVB y activa el código azul, tras lo cual el equipo médico inicia la RCP avanzada. No obstante, la paciente, quien sufría un adenocarcinoma de ovario metastásico, y quien se encontraba en un síndrome de declinación funcional terminal, previamente había solicitado a su enfermera no ser reanimada en caso de pcr. Esa solicitud fue documentada en una ONR en su historia clínica, la cual no fue respetada por el médico residente. Cuando el equipo de reanimación revisa la historia clínica y constata la existencia de la ONR, decide suspender los esfuerzos de RCP.
Criterios para suspender los esfuerzos de reanimación (principio de futilidad)
La preservación de la vida, como el fin último de la medicina, ha sido un concepto prevalente desde la formación médica, según lo cual, el concepto de salud estaba supeditado a la supervivencia. Sin embargo, el progreso biomédico ha permitido prolongar la expectativa de vida de muchos pacientes que, en otra época, sin duda, habrían muerto, sin lograr ofrecerles una contribución significativa a su calidad de vida. Como afirma Belkin, refiriéndose a las paradojas del progreso tecnológico en la medicina crítica: «This early version of intensive care intensified the competing choices that new medical capabilities generated. The respirator salvaged life but also identified those who, because of medicine, become unsalvageable by medicine. The technology created an imperative to face up to its own consequences» [14].
El Hastings Center, uno de los más famosos centros de bioética del mundo, describió a mediados de los años noventa los fines de la medicina en la era tecnológica:
1. La prevención de las enfermedades y las lesiones, la promoción y la conservación de la salud.
2. El alivio del dolor y el sufrimiento.
3. La atención y curación de los enfermos curables y el cuidado de los incurables.
4. La evitación de la muerte prematura y la búsqueda de una muerte tranquila [15].
En el caso de condiciones por fuera del alcance terapéutico, se deben reorientar las intervenciones médicas hacia el tratamiento del dolor, el alivio de las distintas fuentes de sufrimiento, a perseguir el bienestar del paciente y a la búsqueda de una muerte tranquila, aceptando que esta no representa el fracaso de la medicina, sino un componente de la vida misma; un límite insalvable al que todos, por lo pronto, mientras arriben quizá otros desarrollos biomédicos, nos acercamos inexorablemente.
En este orden de ideas, aparece el concepto de limitación del esfuerzo terapéutico, definido como la «retirada o no instauración de una medida de soporte vital o de cualquier otra intervención que, dado el mal pronóstico de la persona en términos de cantidad y calidad de vida futuras, constituye, a juicio de los profesionales sanitarios implicados, algo fútil, que solo contribuye a prolongar en el tiempo una situación clínica carente de expectativas razonables de mejoría» [16]. Cabe anotar que algunas corrientes del cuidado paliativo prefieren los términos «ajuste», «reorientación» o «adecuación» del esfuerzo terapéutico (AET), para señalar la continuidad del soporte interdisciplinario en el final de la vida, ajustado a las necesidades específicas del paciente y su familia, más que a la suspensión de los esfuerzos médicos.
Existe un protocolo de terminación de SVB (maniobras básicas de reanimación) en paro cardíaco extrahospitalario, en las cuales dicho soporte se realiza hasta que ocurre alguna de las siguientes situaciones:
• Existe un retorno de circulación espontánea tras 3 rondas completas de SVB (30 compresiones por 2 ventilaciones) con monitorización de ritmo cardíaco que no sea susceptible de cardioversión o desfibrilación.
• Hasta que se realice la transferencia de cuidado a un equipo que provea soporte vital avanzado, en cuyo caso la reanimación debe continuar, pero bajo el control de los nuevos proveedores.
• Aquellas situaciones en las que el reanimador no puede continuar con las maniobras debido a cansancio o contextos que pongan en riesgo su propia seguridad, y cuando se identifican criterios de futilidad clínica que justifiquen la terminación de las maniobras de reanimación [6].
Así mismo, existe un protocolo de terminación de SVA en paro cardíaco fuera del hospital, dentro del cual se incluyen los paros cardíacos no presenciados por el primer respondedor del servicio de emergencias, los casos en que ningún testigo presencial realizó RCP, situaciones en las que no hubo retorno de la circulación espontánea (RCE) luego de un intento completo de resucitación en la escena y cuando el desfibrilador automático externo (DEA) no recomendó la administración de ninguna descarga.
Las guías europeas no comparten este último criterio: «La decisión de iniciar o abandonar la RCP es difícil fuera del hospital como consecuencia de la falta de información suficiente sobre los deseos y valores del paciente, comorbilidades y estado de salud basal» [17]. Estas mismas guías recomiendan la suspensión de RCP cuando, además de los criterios mencionados anteriormente, se verifique asistolia por más de 20 minutos de SVA en ausencia de otras causas reversibles. En neonatos, las guías de resucitación neonatal sugieren la suspensión de esfuerzos de RCP cuando se comprueben 10 minutos de asistolia tras SVA. No obstante, persisten controversias a propósito del tiempo mínimo para decidir la suspensión de las maniobras de RCP, por lo que algunos autores [18] sugieren, más allá de la consideración del tiempo como criterio de culminación, la utilización de factores predictores de éxito intraparo (p. ej., capnografía con forma de onda), la aplicación de los protocolos correctos de SVB y SVA y la intervención oportuna de causas potencialmente reversibles.
Adecuación del esfuerzo terapéutico en UCI
De la misma forma, existen criterios para la AET en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI)[19], a partir de la definición de criterios de ingreso [20], la caracterización de los pacientes según las necesidades de soporte (pacientes que requieren soporte total; soporte total con orden de no RCP y soporte limitado) y la especificación de medidas ajustadas a cada grupo de pacientes, incluida la retirada de medidas y la posibilidad de extubación terminal [19].
Una medida terapéutica o diagnóstica se considera inútil o desproporcionada cuando no es capaz de revertir el deterioro fisiopatológico en una enfermedad concreta, cuando no ofrece calidad de vida para el paciente y cuando estadísticamente es altamente improbable alcanzar el propósito terapéutico perseguido. Para la identificación de estos escenarios se han diseñado sistemas de puntuación de gravedad (APACHE, Acute Physiology and Chronic Health Evaluation), escalas pronósticas y escalas de funcionalidad (índice de Barthel, escala de Karnofsky, índice de comorbilidad de Charlson, índice Bode, entre otros).
Es necesario insistir en que las decisiones de no RCP y de AET constituyen una competencia del equipo de salud y no son decisiones definidas por los representantes legales del paciente (en los casos de incompetencia del paciente y ausencia de DVA). Estos tienen derecho a la información y deben ser incluidos en el proceso de toma de decisiones, como parte del enfoque integral del cuidado paliativo centrado en el paciente y su familia, pero no ostentan el derecho a decidir la continuidad o suspensión de esfuerzos terapéuticos en situaciones críticas. En otras situaciones controversiales (p. ej., decisión de suspensión de ciertas medidas en pacientes con síndrome de vigilia sin respuesta), el proceso deliberativo con las familias seguramente requerirá de otras instancias. Pero en un escenario crítico, debe ser el interés superior del paciente el principio que oriente las conductas médicas. Como afirman las guías europeas de RCP (2015): «La decisión de no intentar la resucitación no requiere el consentimiento del paciente o de sus allegados, quienes a menudo tienen esperanzas poco realistas» [17].
El problema de la reanimación simbólica
La «reanimación simbólica», también conocida como «reanimación parcial» o «código lento», consiste en la realización de maniobras que, deliberadamente, no constituyen un intento real de reanimación. Durante estos slow codes no se utiliza el protocolo farmacológico completo, su duración suele ser menor y la calidad de las compresiones torácicas es subóptima. A diferencia de un protocolo real de RCP, la reanimación simbólica parece ocurrir en cámara lenta, dado que no existe un tiempo límite para salvar el paciente, ya que se considera que, sin importar lo que se haga, este no sobrevivirá [6].
Si una intervención médica no está orientada a optimizar el pronóstico, el bienestar o el estado de salud del paciente, se considera como un procedimiento inútil. Según lo anterior, la reanimación simbólica, cuyo propósito es ofrecer alguna forma de protección legal del equipo sanitario frente a los familiares, debería ser considerada como una intervención médica fútil y, por tanto, no debería realizarse.
Según las guías de la AHA 2015 [6], los llamados slow codes se consideran inapropiados, pues constituyen engaños deliberados que erosionan la confianza en la relación médico-paciente. Por otra parte, cabe preguntar cómo se puede justificar un código lento en la historia clínica, lo cual podría dar lugar a un caso de falsedad ideológica en documento privado sometido a reserva. En los entornos en que los protocolos para la terminación de los esfuerzos de RCP no están bien definidos, es más frecuente esta práctica.
No obstante, algunos autores [21] defienden la reanimación simbólica en ciertos escenarios. Por ejemplo, cuando una RCP avanzada es desproporcionada para un paciente en una condición terminal, pero es adecuada para mitigar el impacto emocional en la familia. Algunos médicos justifican la RCP simbólica cuando existe un alto riesgo de demandas médico-legales por negligencia percibida por los representantes legales de un paciente, o de agresión por parte de un familiar quien no entiende la futilidad de una intervención, retirada o no instaurada, particularmente en contextos, como el nuestro en Colombia, en el que existen enormes disparidades en la calidad en atención en salud, así como carecemos de una adecuada articulación de atención en niveles de complejidad y de una cultura prevalente del cuidado paliativo [22]. Como conclusión, podemos afirmar que la RCP simbólica no es una práctica recomendable ni desde la perspectiva ética, ni desde la lex artis. Sin embargo, al tratarse de una situación límite, cada contexto demanda una aproximación particular.
Presencia de los familiares durante la RCP
La muerte constituye una experiencia intersubjetiva [23], por lo que es fundamental promover un cuidado centrado en el paciente y en su familia. Desde esta perspectiva, existe un debate sobre la conveniencia de la presencia de familiares durante la RCP. Tradicionalmente, los familiares han sido excluidos de este proceso, debido, principalmente, a la percepción de intromisión en el acto médico por parte de los profesionales de la salud y de las consecuencias ético-legales que esto pueda acarrear.
Según las guías de la AHA [6], los miembros del equipo sanitario deberían plantearse permitir la presencia de miembros de la familia durante la RCP e, incluso, asignar un miembro del equipo para que permanezca con la familia para resolver sus dudas, aclarar la información, así como para ofrecer consuelo.
Algunos trabajos [24] sugieren que permitir la presencia de los familiares durante la reanimación puede, incluso, contribuir en el proceso de aceptación de la muerte y en la elaboración de un proceso de duelo. Por supuesto, esta propuesta requiere equipos de medicina crítica altamente organizados.
Omisión de socorro y reanimación cardiopulmonar
El episodio 21 de la segunda temporada de la serie CSI (Anatomy of a Lye) relata el hallazgo de un cadáver, cuyas características no encajan con la escena donde es encontrado (un parque). Durante la investigación, el equipo de expertos forenses descubre que el occiso falleció producto de un accidente de tránsito, y el responsable es enjuiciado por no haber socorrido a la víctima, alterar la escena y huir de esta [25]. Este caso de ficción es muy parecido a hechos ocurridos con cierta regularidad, donde los involucrados en un accidente prefieren huir, antes que socorrer a las personas cuyas vidas se encuentran en peligro.
En el artículo 131 del Código Penal colombiano (Ley 599 de 2000) se define omisión de socorro como «el que omitiere, sin justa causa, auxiliar a una persona cuya vida o salud se encontrare en grave peligro», y estipula una pena «en prisión de treinta y dos (32) a setenta y dos (72) meses» [26]. En España, el artículo 196 del Código Civil establece que
El profesional que, estando obligado a ello, denegare asistencia sanitaria o abandonare los servicios sanitarios, […] se derive riesgo grave para la salud de las personas, será castigado con las penas del artículo precedente en su mitad superior y con la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio por tiempo de tres meses a seis años.
Existen dos modalidades de la omisión de socorro: genérica y sanitaria. En el contexto colombiano, todos los ciudadanos están obligados a auxiliar a una persona cuya vida se encuentre en peligro serio e inminente, siempre y cuando existan las posibilidades materiales para ofrecer el socorro, y ello no suponga un riesgo real para quien lo realice. Este concepto se reitera en las distintas jurisprudencias de otros estados, como en Chile, donde la ley establece que, en el caso de un accidente de tránsito, el conductor involucrado debe «prestar la ayuda que fuese posible» [27].
El incumplimiento de este deber en el contexto del ejercicio de las profesiones de la salud corresponde a la omisión de socorro sanitario, la cual se puede atribuir a un profesional o a una institución. Podemos citar la sentencia de la sala segunda del Tribunal Supremo de España del 22 de junio de 2015 [28], en la que se describe un caso ocurrido cerca a la entrada de un hospital: un paciente entró en paro cardiorrespiratorio y no fue atendido por un médico de urgencias de la institución, alegando que «no podía abandonar el sitio de trabajo», a pesar de los llamados e insistencia de la policía local y la guardia civil. Durante el proceso, el profesional fue condenado bajo las siguientes justificaciones:
1. El profesional llevó a cabo una conducta omisiva de socorrer a una persona desamparada y en peligro manifiesto y grave.
2. El profesional no pudo comprobar alguna condición que justifique la conducta omisiva: presencia de riesgos reales, propios o para un tercero, o un perjuicio desproporcionado en relación con la ayuda que se requiere, lo cual significa que la ley no puede exigir la heroicidad, sino solamente la solidaridad [29].
3. El profesional no presenta alguna limitación física o cognitiva que justifique la omisión.
4. No se pudo comprobar la presencia de un profesional o un equipo de medicina de urgencias que se encontrara atendiendo al paciente.
En países anglosajones existen leyes denominadas «del buen samaritano» [30] que varían según las jurisdicciones. Estas leyes exigen al personal de salud en jornada laboral atender una emergencia de acuerdo con su preparación, y se les protege en caso de cometer un error, pues un profesional puede verse en la obligación de asumir múltiples roles, sin los recursos necesarios, en situaciones de urgencia. En caso de un error en la atención, será necesario considerar las circunstancias de tiempo, modo y lugar, así como la disponibilidad de recursos con los que contaba el profesional durante la atención, por lo cual podría ser exonerado de responsabilidad ético-disciplinaria [31].
La legislación en Reino Unido define el deber moral de asistencia en emergencias médicas, a los profesionales por fuera del ámbito laboral, tomando en cuenta su propia seguridad, su competencia y la disponibilidad de otras alternativas de atención [32]. Se demanda también pericia para llevar a cabo la atención en urgencias, recordando que los protocolos de soporte básico vital (SVB) se enseñan, incluso, a personas por fuera del ámbito médico, por lo cual un profesional de la salud debe estar capacitado para brindar esta atención inicial y activar el sistema de respuesta a emergencias [6]. Es importante anotar que el peligro en la escena extrahospitalaria debe ser considerado real, no presunto, y una vez ha disminuido, el médico debe atender a la persona cuya vida está en riesgo [30]. En el citado caso español se señaló una sola posibilidad de ser absuelto y era «encontrarse, en el momento de ser requeridos sus servicios, realizando un acto médico cuyo abandono pudiera, a su vez, suponer un riesgo para el paciente que estaba atendiendo» [28].


