La muerte en el cine: ética narrativa en el final de la vida
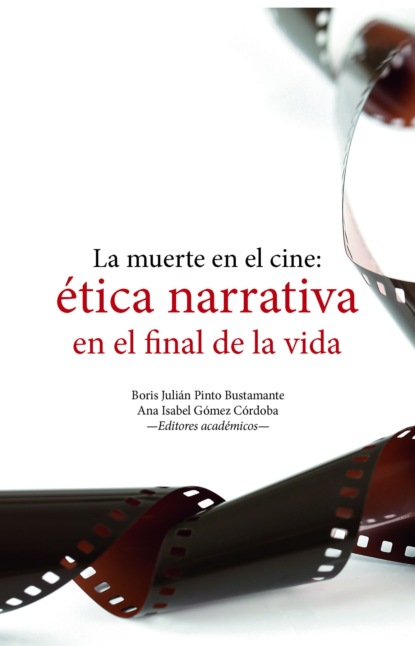
- -
- 100%
- +
La revelación del evento adverso en escenarios críticos
En el capítulo 17 de la segunda temporada de la serie Emergency Room (ER), llamado Admitido, vemos el caso de un adolescente que es ingresado al servicio de urgencias por su abuelo, con un gran hematoma en miembro inferior izquierdo, tras sufrir un accidente de tránsito causado por un conductor ebrio, por lo cual se le solicita una radiografía simple, en la que no se observan fracturas secundarias al trauma sufrido; sin embargo, sí se evidencia la presencia de un tumor óseo primario (osteosarcoma).
Al revisar los registros clínicos, el médico de urgencias encuentra que el adolescente había ingresado aproximadamente 4 meses antes al hospital por un trauma similar, por lo cual se solicitó una radiografía que fue interpretada como normal por el Dr. Ross, pediatra que lo atendió. Al comparar las imágenes diagnósticas se evidencia la presencia del tumor desde la primera vez que el niño ingresó a la institución. Esta situación genera un dilema legal y ético para el médico, pues por un error en la lectura de la imagen no notó la presencia del tumor en la primera consulta y, aunque la asesora legal del hospital le informa que no existe obligación legal para revelar el evento adverso, persiste el dilema ante la obligación ética.
El evento adverso se define como una situación en la que concurren tres criterios:
1. La generación de daño para el paciente, o los usuarios de salud.
2. El daño no es intencional.
3. El daño es consecuencia de la atención en salud, más que de la condición subyacente del paciente.
Hay múltiples formas de clasificar un evento adverso. Para efectos de la responsabilidad ética, penal, civil y administrativa, la más útil es aquella que divide los eventos adversos en aquellos que son prevenibles y los que no lo son. El evento adverso no prevenible es aquella complicación que no es posible anticipar dado el estado actual del conocimiento científico (equivalente al caso fortuito como eximente de responsabilidad), mientras que el evento adverso prevenible corresponde al mal resultado de la atención que pudo haber sido prevenido con el estado del conocimiento actual [33].
Existen otras denominaciones, como las siguientes:
1. Accidente: aquel evento que produce un daño a la salud del paciente, en el que no hay intervención humana causal, siempre y cuando ocurra dentro de la norma de atención. Puede equipararse a la fuerza mayor.
2. Complicación: corresponde a aquel evento, inmediato o tardío, ligado directa o indirectamente al acto médico, que resulta en un desenlace diferente al deseado y que se inscribe dentro del riesgo previsto.
3. Complicación culposa: corresponde a aquel evento, inmediato o tardío, ligado directa o indirectamente al acto médico, que resulta en un desenlace diferente al deseado y que no se inscribe dentro del riesgo previsto, debido a las causales de responsabilidad médica (imprudencia, impericia, negligencia).
4. Iatrogenia: corresponde a aquel daño inevitable e imprevisible causado de manera directa o indirecta por la atención en salud, dentro de la norma de atención. En muchos casos puede equipararse al caso fortuito [34].
5. Errores latentes: corresponden a fallas implícitas en los procesos que, ante una contingencia específica, se materializan en un evento adverso.
6. Incidentes: corresponden a fallas en los procesos organizacionales y de seguridad del paciente que no se materializan como eventos adversos [33].
Es importante resaltar que no todo evento adverso es equivalente a responsabilidad profesional. Esta última se configura cuando es posible establecer un nexo causal entre el daño causado por la intervención profesional y la culpa [35] (entendida como infracción u omisión de una responsabilidad). En el caso descrito, el evento adverso se constituye en responsabilidad profesional y debe ser revelado al paciente o a su familia [36]. Aunque en el capítulo abordado la asesora jurídica del hospital recomendó un «código de silencio», este no constituye una práctica profesional aceptable, pues lesiona la confianza pública en la profesión, en la institución, desconoce el principio de veracidad y los derechos fundamentales del paciente y, en muchos casos, suscita otras conductas ilegales (como la falsedad ideológica o material en documento privado sometido a reserva). Cabe recordar que la revelación del evento adverso se puede constituir en un factor atenuante de una probable sanción ético-disciplinaria, al tiempo que su ocultamiento equivale a un factor agravante.
En una de las escenas finales del capítulo, el pediatra reconoce que este error en el diagnóstico fue, probablemente, secundario al poco tiempo disponible para la consulta de cada paciente (12 minutos), dado el gran volumen de personas atendidas a diario en el hospital. Este hecho revela factores organizacionales, estructurales y relativos al servicio que representan factores de riesgo para la materialización de un evento adverso [37]. Refleja también la necesidad de atender a las necesidades de los pacientes, de la institución y de los profesionales de la salud, quienes deben contar con apoyo emocional y estrategias de retroalimentación (debriefing) [38]. La revelación del evento adverso no es una práctica virtuosa que le competa exclusivamente al médico. El evento adverso no solo lesiona al paciente; el profesional y su familia también son víctimas de este. Por ello, el proceso de revelación del evento debe contar con el apoyo institucional (psicológico, jurídico) e implementarse en el contexto de una cultura organizacional que facilite el reporte de incidentes y fallas en el servicio, desde una perspectiva formativa, orientada a la calidad y no punitiva [39].
Investigación en medicina de emergencias
La medicina de emergencias se caracteriza porque debe responder a necesidades críticas de salud que pueden ocurrir de manera inesperada en personas que, con frecuencia, se encuentran en una condición que impide el ejercicio de su autonomía. Esto supone una serie de particularidades en la investigación que se lleva a cabo en este ámbito.
¿Cómo garantizar entonces la protección de los sujetos de investigación, quienes se encuentran en una especial situación de vulnerabilidad, dada por su fragilidad biológica y por su incapacidad absoluta o relativa para decidir?
Las pautas de la CIOMS (2016) plantean algunas directrices en este sentido:
1. Las preguntas de investigación deben responder a las problemáticas de salud de esta comunidad de pacientes en particular.
2. En los casos en los que sea posible identificar grupos de pacientes con mayor riesgo de presentar de manera episódica agudizaciones de sus patologías, que los obligarán a consultar a los servicios de urgencias, se puede solicitar un consentimiento informado proyectado en el tiempo (o anticipado), mediante el cual puedan autorizar su participación en el protocolo.
3. Si el comité de ética autoriza el uso de materiales biológicos o información de sujetos de investigación sin la obtención del consentimiento, los investigadores deben, en todo caso, agotar de manera razonable la posibilidad de contactar al representante legal, quien debe tener en cuenta los valores y preferencias del paciente.
4. Una vez el sujeto de investigación sea capaz de ejercer su autonomía, se debe procurar su consentimiento y darle la oportunidad, si así lo desea, de retirarse [40]. Estas reglas son aplicables también a la investigación que involucre a niños, niñas y adolescentes [41].
En algunos casos, hay condiciones para las cuales no existen alternativas demostradas, por lo que es posible probar tratamientos emergentes no comprobados (o innovaciones biomédicas). La Declaración de Helsinki señala:
Cuando en la atención de un enfermo las intervenciones probadas no existen u otras intervenciones conocidas han resultado ineficaces, el médico, después de pedir consejo de experto, con el consentimiento informado del paciente o de un representante legal autorizado, puede permitirse usar intervenciones no comprobadas, si, a su juicio, ello da alguna esperanza de salvar la vida, restituir la salud o aliviar el sufrimiento. Tales intervenciones deben ser investigadas posteriormente a fin de evaluar su seguridad y eficacia. En todos los casos, esa información nueva debe ser registrada y, cuando sea oportuno, puesta a disposición del público. [42].
En El Club de los desahuciados (2013, dirigida por Jean-Marc Vallée), el vaquero de Dallas, Ron Woodroof, quien ha sido diagnosticado con VIH durante la primera mitad de los años ochenta, se convierte en el promotor de la terapia con zalcitabina y péptido T como alternativa al uso de la zidovudina, la cual entonces se encontraba en experimentación. Woodroof funda el «Club de los Compradores de Dallas», que provee estos medicamentos traídos desde México a las personas afectadas por el VIH. La película recrea los conflictos entre estos clubes y la agencia regulatoria de medicamentos de los Estados Unidos (FDA). Cabe aclarar que, si bien es comprensible la búsqueda de alternativas para una condición infecciosa que entonces recién se estaba investigando, y que en ausencia de otras alternativas comprobadas constituyeran una terapia emergente administrada con fines compasivos, en este caso no se demostró que estas sustancias tuvieran un beneficio terapéutico.
Otro escenario de investigación en situaciones de emergencia lo representan las situaciones críticas de salud pública, como es el caso de las epidemias, en las cuales, en ocasiones, es necesario iniciar tratamientos que no han cumplido todas las fases requeridas en la investigación biomédica, como lo demostró el debate sobre el uso del medicamento experimental ZMapp en la epidemia por virus ébola en 2014. Se considera que «es éticamente aceptable ofrecer una intervención no probada y asumir un riesgo mayor (el cual tendrá que ser explicado al paciente, quien puede otorgar o no su consentimiento según su umbral aceptable de riesgo), si se trata de una condición crítica y no existe un tratamiento específico disponible» [43].
En Contagio (2011, dirigida por Steven Soderbergh) se plantea la tensión existente entre los tiempos que requiere la prueba de medicamentos que serán empleados en seres humanos, y las necesidades urgentes en los casos de una epidemia. En esta película, millones de personas están muriendo debido a una infección viral (cuyo material genético está compuesto de ADN de dos especies —cerdo y murciélago—) que se manifiesta clínicamente como una meningoencefalitis, y frente a la cual el desarrollo de una vacuna, que se ha tomado mucho tiempo en el proceso de investigación, no ha sido útil, por lo que se decide probar una nueva vacuna con células vivas. Una de las investigadoras, preocupada por el tiempo que tomarán las pruebas, decide inocularse la vacuna y se expone a la enfermedad, obteniendo un resultado favorable. Sin embargo, 26 millones de personas ya habían fallecido en el planeta hasta ese momento.
Conclusiones
En la práctica clínica persisten distintas distorsiones relativas a los procesos de toma de decisiones, en situaciones como el consentimiento sustituto y los criterios para la adecuación del esfuerzo terapéutico. La toma de decisiones en escenarios críticos debe orientarse por el principio del interés superior, sobre la base de los elementos, tanto médicos como éticos, que cada caso suscita. Este principio debe articularse, al tiempo, con el principio de proporcionalidad (balance entre riesgos y beneficios) y con el respeto por la voluntad conocida del paciente. En la medida en que las dimensiones bioéticas se incorporen a los criterios clínicos, se podrá incrementar la calidad de las decisiones urgentes que requieren estos escenarios.
Bibliografía
1. Dresser R. Treatment decisions for incapacitated patients. Principles of health care ethics. Chichester: John Wiley & Sons Ltd; 2007. p. 306.
2. Pinto B. Entre paternalismo y autonomía: el principio del interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Revista Colombiana de Bioética, 2019 (en proceso de edición).
3. República de Colombia. Congreso de la República. Ley 73 de 1988.
4. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia T-303 de 2016.
5. Zlotnic R (Ed.). Paediatric patient and family-centred care: ethical and legal issues. Dordrecht: Springer + Business media; 2014.
6. Mancini Chair M, Douglas D, Hoadley T, Kadlec K, Leveille MH, McGowan JE, et al. Part 3: Ethical issues. 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation; 2015.
7. Morrison LJ, Kierzek G, Douglas D, Sayre MR, Silvers SM, Idris AH, et al. Part 3: ethics. American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care. Circulation. 2010;122: S665-S675. Disponible en: https://doi.org/10.1161/CIRCULATIONAHA.110.970905Circulation
8. Wijdicks EF, Hijdra A, Young GB, Bassetti CL, Wiebe S. Practice Parameter: Prediction of outcome in comatose survivors after cardiopulmonary resuscitation (an evidence-based review). Neurology. 2006; 67(2):203-210.
9. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-233 de 2014.
10. República de Colombia. Corte Constitucional. Sentencia C-233 de 2014.
11. República de Colombia. Ministerio de Salud y Protección Social. Resolución 2665 de 2018. Artículo 5.
12. Field M y Cassel CK (Eds.). Approaching death: Improving care at the end of life. Committee on care at the end of life. Institute of medicine. Washington, D.C: National Academy Press; 1997.
13. Gracia D, Rodríguez JJ, Altisent R, Martín L, Borrell F, Moya A, et al. Guías de ética en la práctica clínica retos éticos en atención primaria. Madrid: Fundación de las Ciencias de la Salud, 2013. Disponible en: https://www.cgcom.es/sites/default/files/retosEticosenAtencionPrimaria.pdf
14. Belkin GS. Death Before Dying: History, Medicine, and Brain Death. Oxford: Oxford University Press; 2014.
15. Hastings Center. Los fines de la Medicina. Barcelona: Fundación Victor Grifols Lucas; 2004.
16. Reino de España. Comunidad Autónoma de Andalucía. Ley 2/2010. Derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Artículo 5, letra f.
17. Monsieurs KG, Nolan JP, Bossaert L, Greif R, Maconochie IK, Nikolaou NI, et al. European resuscitation council guidelines for resuscitation 2015. Section 1. Executive summary. Resuscitation; 2015, pp. 69.
18. Flores G. ¿Cuándo detener la resucitación cardiopulmonar? Eccpodcast [Internet]; [consultado 31 de julio de 2019]. Disponible en: http://www.eccpodcast.com/cuando–detener-rcp/
19. Lorda S, López PE, Sagrario M, Piqueras C. Limitación del esfuerzo terapéutico en cuidados intensivos: recomendaciones para la elaboración de protocolos. Sevilla: Consejería de Igualdad, Salud y Políticas Sociales; 2014.
20. White ST, Cárdenas Y, Nates JL. What every intensivist should know about intensive care unit admission criteria. Rev Bras Ter Intensiva. 2017; 29(4):414-417.
21. Frader J, Kodish E, Lantos JD. Symbolic resuscitation, medical futility, and parental rights. Pediatrics. 2010; 126(4):769-72.
22. Acosta J, Antolínez AM, Herrera E, Rodríguez C, Rojas A, Samudio ML, et al. Modelo de soporte integral y cuidado paliativo al enfermo crónico. Bogotá: Instituto Nacional de Cancerología, 2017. Disponible en: https://www.cancer.gov.co/Modelo_de_Soporte_Integral_2018.pdf
23. Van Hooft S. Life, Death and Subjectivity: Moral Sources in Bioethics. Amsterdam: Rodopi; 2004, pp. 156-172.
24. Silva M y Jara P. Presencia familiar durante la reanimación cardiopulmonar: la mirada de enfermeros y familiares. Ciencia y enfermería. 2012; 18(3):83-99.
25. Ramsland K. True Stories of CSI: The Real Crimes Behind the Best Episodes of the Popular TV Show. New York: Berkley Boulevard, Penguin Group; 2008, pp. 65-72.
26. República de Colombia. Código Penal (Ley 599 de 2000). Artículo 131.
27. Van Weezel A. Injerencia y solidaridad en el delito de omisión de auxilio en caso de accidente. Revista Chilena de Derecho. 2018; 45(3):771-785.
28. Vázquez JE. El delito de omisión del deber de socorro cometido por un profesional sanitario. Análisis de una reciente sentencia. (T.S. 22/10/2.015, Sala Segunda). (El caso del médico de urgencias que llamó al 112). Cuadernos de Medicina Forense. 2015; 21(3-4):185-189.
29. Siso J. La Omisión de Socorro Sanitario. Opinión Redacción Médica. Marzo 20 de 2013. [Internet]; [consultado 31 de julio de 2019]. Disponible en: https://www.redaccionmedica.com/opinion/la-omision-de-socorro-sanitario-4928
30. McQuoid-Mason DJ. When are doctors legally obliged to stop and render assistance to injured persons at road accidents? South African Medical Journal. 2016; 106(6):575-77.
31. Wilsher v. Essex Area Health Authority [1987] 1 QB 730.
32. Jackson E. Medical Law: Text, Cases and Materials. 2nd ed. Oxford: Oxford University Press; 2010, p. 126.
33. Gómez A y Espinosa A. Dilemas éticos frente a la seguridad del paciente. Cuidar es pensar. Revista Aquichan. 2006.
34. Guzmán F. Historia clínica: elemento fundamental del acto médico. Rev Colomb Cir. 2012; 27:15-24.
35. Delgadillo EF, Guzmán F y Morales MC. Criterios para definir la responsabilidad civil del acto médico. Médico legal online, Sociedad Colombiana de Anestesiología y Reanimación, p. 7.
36. Edwin AK. Non-disclosure of medical errors an egregious violation of ethical principles. Ghana Med J. 2009; 34(1):34-39.
37. Nasiripour A, Raiessi P y Jafari M. Medical Errors Disclosure: Is It Good or Bad? Hosp Pract Res. 2018; (3):16-21.
38. Couper K, Kimani PK, Davies RP, Baker A, Davies M, Husselbee N. An evaluation of three methods of in-hospital cardiac arrest educational debriefing: The cardiopulmonary resuscitation debriefing study. Resuscitation. 2016; 105:130-7.
39. Sorrell JM. Ethics: Ethical Issues with Medical Errors: Shaping a Culture of Safety in Healthcare. OJIN: The Online Journal of Issues in Nursing. 2017; 22(2).
40. Research involving adults incapable of giving informed consent. International ethical guidelines for health-related research involving humans prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO). Geneva; 2016.
41. Research involving children and adolescents. International ethical guidelines for health-related research involving humans prepared by the Council for International Organizations of Medical Sciences (CIOMS) in collaboration with the World Health Organization (WHO). Geneva; 2016.
42. Asociación Médica Mundial. Declaración de Helsinki; 2013.
43. Pinto B, Gómez AI, Wintaco LM, Amador DP, González GA, Carabalí ML. Bioética e investigación: análisis de caso de la epidemia por el virus ébola en 2014. Revista Latinoamericana de Bioética. 2017; 17(1):124-149.
TítuloAmar la vidaTítulo originalWitPaísEstados UnidosAño2001DirecciónMike NicholsGuionMargaret Edson, Emma Thompson, Mike NicholsProducciónSimon Bosanquet, Cary Brokaw, Michael HaleyDirector de fotografíaSeamus McGarveyMúsicaRay Espínola Jr, Evyen Klean, David LatulippeActoresEmma Thompson, Christoper Lloyd, Eileen Atkins, Audra McDonaldDuración99 minutosGéneroDrama TítuloLa muerte del señor LazarescuTítulo originalMoartea domnului LăzărescuPaísRumaniaAño2005DirecciónCristi PuiuMúsicaAndreea PaduraruProducciónAlexandru Munteanu, Bobby Paunescu, Anca PuiuGuionCristi Puiu, Razvan RadulescuActoresIoan Fiscuteanu, Luminita Gheorghiu, Mimi Branescu, Dana Dogaru, Florin Zamfirescu, Mihai Bratila, Monica Barladeanu, Bogdan DumitracheDirector de fotografíaAndrei Butica, Oleg MutuDuración153 minutosGéneroDrama, enfermedad, drama social, comedia dramáticaNotas
* Médico cirujano, especialista, magíster, Ph. D. en Bioética, Universidad El Bosque. Profesor principal de carrera, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario. Profesor investigador en Bioética, Universidad El Bosque.
** Médica pediatra, especialista en Gerencia en Salud Pública y Derecho Médico Sanitario, Universidad del Rosario. Magíster en Bioética, Universidad El Bosque. Doctora en Ciencias Jurídicas, Pontificia Universidad Javeriana. Profesora titular, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario y codirectora de la Especialización de Derecho Médico Sanitario de la Universidad del Rosario.
*** Médica cirujana, Universidad El Bosque.
**** Estudiante de Medicina, Semillero Bioética y Bioderecho, Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud, Universidad del Rosario.
Конец ознакомительного фрагмента.
Текст предоставлен ООО «ЛитРес».
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.
Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.


