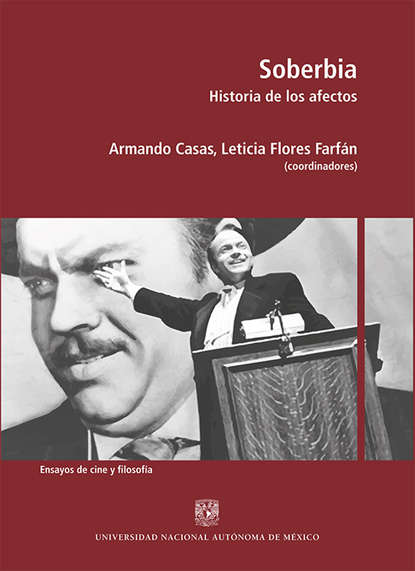- -
- 100%
- +
III
Es en la siguiente película, ¡Vuelven los García! (1947), dirigida también por Ismael Rodríguez, cuando el humor se oscurece y la derrota y el pecado reclaman sus fueros. Alcoholismo, tragedia, tristeza, inundan la pantalla. La abuela de los tres primos charros muere, pero su desaparición extiende un manto de culpa sobre el conjunto de la trama, a través del cual la película se inserta en el sistema de los pecados capitales.

¡Vuelven los García! de Ismael Rodríguez.
Con Los tres García el cine mexicano acarició la osadía de darse a sí mismo el poder para convertir el mal en bien y el bien en mal. No duró mucho la hybris. El sistema formal de los pecados volvió a imponerse muy pronto.
Y tal vez ahí empezó la decadencia de la Época de Oro.
Con ¡Vuelven los García!, la soberbia devino pecaminosa, las inversiones quedaron prohibidas. Terminó ahí el secularismo festivo en el cine nacional.
Bibliografía
De la Fuente Lora, Gerardo, “Seducción. El pensamiento económico latinoamericano”, en Hugo Zemelman (coord.), Determinismos y alternativas en las ciencias sociales de América Latina, Venezuela, Nueva Sociedad/CRIM, 1995.
Monsiváis, Carlos, Amor perdido, México, Editorial Era, 1977 (edición digital 2013).
Morales, Cesáreo, ¿Hacia dónde vamos?, México, Siglo XXI Editores, 2010.
San Agustín, La ciudad de Dios, Madrid, Editorial Tecnos, 2007.
Villoro, Luis, El proceso ideológico de la revolución de independencia, Cien de México, México, SEP, 1953.
Filmografía
Allá en el Rancho Grande (Fernando de Fuentes, México, 1936).
Caifanes, Los (Juan Ibáñez, México, 1977).
Inocente, El (Rogelio A. González, México, 1956).
Nosotros los pobres (Ismael Rodríguez, México, 1948).
Pepe el Toro (Ismael Rodríguez, México, 1953).
Tercera palabra, La (Julián Soler, México, 1956).
Tres García, Los (Ismael Rodríguez, México, 1946).
Tres huastecos, Los (Ismael Rodríguez, México, 1948).
Ustedes los ricos (Ismael Rodríguez, México, 1948).
¡Vuelven los García! (Ismael Rodríguez, México, 1947).
1 Luis Villoro, El proceso ideológico de la Revolución de Independencia, p. 75.
2 San Agustín, La ciudad de Dios, p. 236.
3 Ibid., p. 408.
4 Cesáreo Morales, ¿Hacia dónde vamos?, p. 177.
5 San Agustín, op. cit., p. 366.
6 Los tres García, México, 1946, dirigida por Ismael Rodríquez, con Pedro Infante, Sara García, Marga López, Abel Salazar y Víctor Manuel Mendoza en los roles estelares. Música de Manuel Esperón, fotografía de Ross Fisher, producida por los Hermanos Rodríguez.
7 Sobre los aspectos culturales y epistémicos de las teorías de la CEPAL y de las teorías de la dependencia, cfr. Gerardo de la Fuente Lora, “Seducción. El pensamiento económico latinoamericano”, en Zemelman Hugo (coord.) Determinismos y alternativas en las ciencias sociales de América Latina, 1a. edición, Venezuela, Nueva Sociedad/CRIM, 1995.
8 Carlos Monsiváis, Amor perdido (edición digital, 2013), posición Kindle 1419.
9 Ibid., posición Kindle 1425.
10 Ibid., posición Kindle 1439.
11 Ibid., posición Kindle 1463.
* Facultad de Filosofía y Letras, UNAM.
Leticia Flores Farfán*
Figuras soberbias
“¿Cuando nada soy es cuando soy hombre?”, pregunta Edipo a Ismene cuando por fin logra encontrarlo en tierras de Colona (Edipo en Colona).1 Desterrado, viejo, ciego, indefenso y dependiente de su hija Antígona para poder desplazarse y sobrevivir, Edipo no es ya ni la sombra de ese personaje majestuoso, descifrador de enigmas y rey justiciero del que dio cuenta Sófocles en Edipo rey.2 Edipo ya no se proclama hijo de la buena fortuna sino su víctima, ya no el justiciero y el rey salvador, sino el criminal que trajo todas las desgracias a la ciudad que lo vio nacer. El actuar de Edipo se sitúa en la tensión entre voluntad humana y designio divino, pero asumiendo que este último no es determinación pura, pues el héroe elige, decide, determina, aunque tras su libertad siempre haya una ignorancia particular que impida que el héroe tenga todas las cartas sobre la mesa a la hora de elegir. Para poder comprender lo que le sucede al héroe trágico, Aristóteles no deja de lado en Poética el destacado papel que la fortuna o los sucesos que no está en nuestras manos controlar tienen en la consecución de la eudaimonía, de la vida buena, porque un cambio de fortuna puede llevar de la desgracia a la dicha o de la dicha a la desgracia, como le sucede a Edipo. El mito trágico muestra así a los hombres como seres vulnerables que sufren toda clase de infortunios; habla de personas buenas que caen en desgracia por una especie de hamartía, de error causalmente inteligible, como es el caso de la ignorancia no culpable de Edipo. La hamartía se produce por la ignorancia de un conocimiento o información vital para que el agente pueda tomar una decisión correcta y da lugar a ese cambio de fortuna que suscitará la trama trágica. Pero en la medida en que la acción es imputable al agente dada la libertad puesta en juego para ejecutarla, no es posible eliminar la responsabilidad que la acción y las consecuencias de la misma generan. Edipo es responsable de sus elecciones y de su decisión de utilizar sus habilidades intelectuales para descifrar los enigmas y es por ello y desde ahí que podemos comprender la complejidad de la acción trágica que se manifiesta en las palabras de Edipo cuando dice “Apolo fue quien hizo cumplirse estos terribles sufrimientos míos. Pero nadie, sino yo mismo, desdichado, me golpeó con mi propia mano” (Edipo rey, 1331-1334).
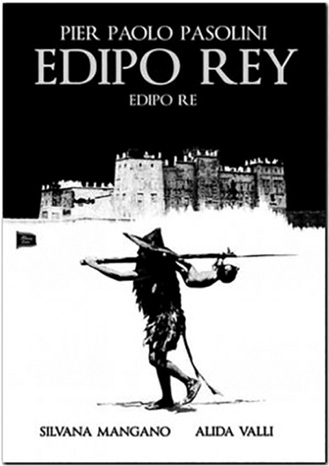
Cartel de la película Edipo rey, de Pier Paolo Pasolini.
¿En dónde reside entonces la soberbia de Edipo de la que habla Laura Bazzicalupo en La soberbia. Pasión por ser (2015)?3 “La soberbia, afirma Bazzicalupo, es un pecado de la verdad del ser, no quiere constatar quiénes somos, no quiere ver, es ciega, delira, se cree omnipotente, pura, indemne al mal, confiada en sí misma como era Edipo, sabio tirano de Tebas”.4 La soberbia de Edipo se juega por entero en la creencia en su plena autonomía y autosuficiencia, en su actitud arrogante y poderosa, en la incomprensión de su propia finitud y vulnerabilidad, en fin, en vivir como si no fuera un hombre falible y finito y creer que el poder de su astucia, la brillantez de su inteligencia bastarían para comprender la complejidad de la vida humana en donde “Se es soberbio porque se es hombre, pero es preciso abandonar la soberbia para llegar a ser hombre”.5 Edipo se ufanó de su intelecto y la agudeza de espíritu que le permitieron descifrar el enigma de la Esfinge y apoderarse del poder real de Tebas. El éxito, como registra E. R. Dodds al hablar del actuar de los héroes, “[…] produce koros —la complacencia del hombre a quien le ha ido demasiado bien— que, a su vez, engendra hybris, arrogancia de palabra, o aun de pensamiento”.6 La victoria obtenida en ese primer reto incrementó su confianza en la capacidad de su ingenio racional por lo que aceptó descifrar el misterio que tenía sumida a la ciudad en la peste sin vislumbrar que su desciframiento lo llevaría a su autodestrucción. La arrogancia que llevó a Edipo a confiar nuevamente en su astucia inteligente para acceder a la verdad oculta del enigma fue el arma que posibilitó ese momento de lucidez en donde el héroe accede por fin a comprender lo que el destino le había deparado y la tragedia inevitable en la que se encontraba envuelto. Ante la visión de su verdadero ser, Edipo se saca los ojos para no ver más, para no dejarse cegar por la visión perceptual y abrirse a esa luz interior que le permitirá descubrir que no es dueño ni autor único de su propia vida, que no es más que una nada, un simple mortal, un hombre.
La soberbia es un pecado de autonomía. El soberbio cree que puede renegar de los lazos que le posibilitan la existencia, renunciar a sus necesidades y dependencias, ufanarse que todo lo hace por sí mismo y que no le debe nada a nadie. El famoso mito del andrógino que relata Aristófanes en el diálogo platónico Banquete 7 da cuenta con claridad del orgullo excesivo o soberbia que se liga al afán de autonomía. Al andrógino se le personifica como un ser pleno, pues al estar ontológicamente conformado como un círculo (figura que simboliza la completud, el ser cerrado al que nada le falta) en donde cohabitan ya sea varón con varón, varón con mujer, mujer con mujer, es un ser que no requiere buscar algo fuera de sí para lograr satisfacerse. Los andróginos eran seres dependientes de los dioses a quienes debían ofrecerles honores y sacrificios. Aristófanes dice que estos seres eran “[...] extraordinarios en fuerza y vigor y tenían un inmenso orgullo, hasta el punto que conspiraron contra los dioses (Banquete, 190b)”. El andrógino poseía la asombrosa capacidad de desplazarse velozmente en virtud de su constitución circular, semejante a la rueda de un carro y, por ello, se sintió lo suficientemente fuerte como para pretender ascender a la morada de los dioses y atacarlos. Molestos los olímpicos por el atrevimiento de estos seres insolentes, pero deseosos de continuar teniendo subordinados que realizaran en su honor los sacrificios, Zeus decidió castigar su atrevimiento convirtiéndolos en humanos, seres débiles, carentes, ontológicamente insuficientes y siempre necesitados de los demás al partirlos por la mitad y hacerlos vivir en una búsqueda permanente por el otro que los complete y les permita revivir por un instante la plenitud perdida. La soberbia, la arrogancia insolente, el orgullo excesivo es propio de aquel que pretende igualarse a los dioses, a esos seres magnificentes y majestuosos que todo lo tienen en plenitud.
El soberbio se cree libre de las ataduras que lo ligan a Dios, su creador; y en esa ausencia de fe, niega a Dios proclamándose creador de sí mismo. Así Lucifer, el ángel caído y dejado de la mano de Dios (Isaías 14:129).8 En Proverbios 8:13, en donde se habla de la sabiduría, se dice que Dios aborrece la “soberbia y la arrogancia y el camino malo y la boca torcida” porque los orgullosos, al negar la acción de la Providencia, niegan a Dios (Salmos 10:3-4). El salmo 10:4 dice a la letra: “El impío, insolente, no le busca: ‘¡No hay Dios!’, es todo lo que piensa”. El espíritu altanero y soberbio es el del hombre que reclama su plena autonomía y reniega de Dios porque considera que todo lo puede solo y no tiene necesidad de él. En Proverbios 16:18-19 se sentencia que “La arrogancia precede a la ruina; el espíritu altivo a la caída. Mejor es ser humilde con los pobres que participar en el botín de los soberbios”. Creer que no hay Dios o creer que se puede vivir sin él o contra él o ser él, tan majestuoso y omnipotente como Dios, es lo que lleva a los hombres a la perdición y la derrota porque su altanero anhelo se topa a cada paso con la implacable realidad de su condición mortal, falible y sufriente. ¿No es eso lo que se hace patente cuando Jesucristo reclama a Dios, su padre, “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mc, 15, 34). El hijo unigénito hecho hombre tiene que sufrir en carne propia la fragilidad de la condición humana, la debilidad del ser mortal, pues la cita entre el amor y la muerte que tiene lugar en la Pasión no hubiera sido posible si el Crucificado no hubiera padecido el dolor y el sufrimiento que experimenta un hombre al que se martiriza con violencia encarnizada hasta matarlo. Así lo retrató sin mediaciones Mel Gibson en The Passion of the Christ (2004).

The Passion of the Christ (2004) de Mel Gibson.
Jesús vino a este mundo a anunciar a todos los hombres, sin distinción de lugar, lengua o raza, la buena noticia de que el Espíritu “se extiende sobre toda la carne”, de que el Reino de Dios se abrirá a todo aquel que libremente responda al llamado del amor, que la salvación será posible si nos convertimos en prójimos de todo prójimo, conforme lo haría él. La prédica evangélica cobra toda su fuerza con la muerte de Cristo en la cruz porque fue la prueba de amor más grande que Dios otorgó a los hombres. El amor es la pasión que impulsa a la acción, pero en tanto pasión amorosa irrumpe como don, como dádiva que se otorga sin mayor solicitud que esa acción de gracias que le es natural a un corazón que se sabe amado por Dios y llamado a ingresar en la intimidad de él. Cuando el amor se pierde, Dios muere. Y así acontece cuando los soberbios discípulos pierden la confianza en el advenimiento del Reino de Dios, cuando caen presos de la desesperación y abandonan el camino de la Palabra anunciada por Jesús y empiezan a actuar conforme a los placeres inmediatos y a pensar y a preocuparse solamente por ellos mismos. Por eso cuando el Hijo de Dios resucita y se hace reconocer por sus discípulos, éstos recuperan la palabra perdida y crean nuevos lazos entre ellos y él. “La resurrección, afirma Joseph Moingt, era [...] un paso a través de la muerte, y obligaba a buscar las razones de esa muerte [...] violenta y sin gloria. A fin de cuentas, el amor de Dios por los hombres parecerá más resplandeciente en el paso por la muerte que en la gloria de la resurrección (y de la victoria). De hecho, ambas cosas están ligadas: la resurrección se comprende como la apertura de las puertas del cielo a todo hombre, y por lo tanto como una manifestación del poder del amor, ‘fuerte como la muerte’ ”.9
Pero cuando Dios se hizo hombre hirió su imperturbabilidad y omnipotencia; Dios hecho hombre pecó de soberbia, se envaneció como aquellos a los que la arrogancia los hace erigirse como jueces de los demás por sentirse moralmente superiores e intachables, es decir, inmunes al mal. Jesucristo ensoberbecido fustigó al que no aceptó sus prédicas y enseñanzas, amenazó con castigo eterno a los pecadores, se enfureció contra los amantes de los bienes materiales, llevó hasta el extremo la humildad y el perdón, y dudó de Dios cuando no logró convertir a los infieles. Al final, sin embargo, y a diferencia de aquellos pecadores que prefieren hundirse cada vez más en la inmundicia de sus pecados, Jesús comprendió que Dios no lo había abandonado, sino que lo hizo hombre para salvar a los hombres y abrirles las puertas del cielo. Para lograr recorrer el camino de la salvación es necesario que Dios encarne como hombre, que lo tienten los placeres mundanos, que sienta lo que siente un hombre cuando la carne lo llama; saber ser un hombre de fe es saber renunciar a los placeres con mesura y humildad y con la claridad de que no se es Dios, sino una conciencia desgarrada.
El padre Nazario (Francisco Rabal), personaje de la película Nazarín de Luis Buñuel (1958), adaptación de la novela homónima de Benito Pérez Galdós (1895), es la encarnación de Jesucristo en un barrio pobre de la Ciudad de México al inicio de 1900 y bajo el gobierno de Porfirio Díaz. “Y ahora qué tripas se le habrá roto al bendito” son las palabras de la casera doña Chanfa (Ofelia Guilmáin) cuando el padre Nazario la llama desde lejos para que vaya a su habitación en el mesón. La conversación entre el padre Nazario y doña Chanfa sobre el robo de todo lo poco que tenía el padre en su cuarto hace patente el espíritu evangélico del sacerdote. Dado que perdió todo, el padre Nazario pide a la casera que le haga la caridad dándole un pan o una tortilla, a lo que ella le responde “¿y si no puedo o no quiero?” a lo que el cura solamente contesta que pues no almorzará y que no será la primera vez. De la vida altamente precaria y de las creencias del padre sabremos cuando dos hombres (uno de los cuales ya le había ofrecido levantar la denuncia del robo y el padre se negó como en todas las otras ocasiones en que le han robado) pasan a su cuarto a conversar con él después de que tres prostitutas (entre ellas Ándara, personificada por Rita Macedo, prima de aquella a la que el padre acusó de ser la ladrona de sus pertenencias) lo insultan. Nazario responde a los visitantes que él es católico, apostólico y romano y que, si bien su vida es precaria, él no se amarga porque vive conforme con lo que tiene. “Profeso mis ideas, dice Nazario, con una convicción tan profunda como la fe en Cristo, nuestro padre”. “Para mí nada es de nadie sino del primero que lo necesita”. “Mis vecinos son pobres y yo también, por eso vivo entre ellos”. Nazarín, dice Luis Buñuel, es “un cura excepcional, que quiere vivir de acuerdo a la letra y al espíritu del cristianismo original”;10 de ahí, que podamos decir que desea ser Cristo, que pretende emular la vida de Jesús, su humildad, su entrega a la fe y su caminar por el sendero de Dios hablando en voz baja y con quien desea escucharlo y recibiendo la limosna y la caridad de quien quiera dársela porque no hay indignidad en aceptar con humildad lo que otro gratuitamente quiera donarle.
El imperativo de caridad hace que Nazarín auxilie a Ándara cuando, herida por un altercado con otra prostituta y huyendo de la policía, llega hasta la habitación del cura para esconderse. Víctor Fuentes11 afirma que esta escena recuerda “en sentido latente” tanto la irrupción de Susana (Rosita Quintana) en la hacienda de don Guadalupe (Fernando Soler) y su esposa doña Carmen (Matilde Palau) en Susana. Carne y demonio de Luis Buñuel, de 1951, como la de la tentación de Satanás (Silvia Pinal) a Simón (Claudio Brook) en Simón del desierto de Buñuel (1965). La habitación del cura —espacio de humildad, pobreza, bondad—, se inunda de impureza, sangre, olor del perfume barato de una mujer pública e irreverencia a tal punto que “hasta el Cristo del retrato pierde su majestuosa dignidad y se ríe a carcajadas” en el delirio de Ándara.12

Nazarín (1959) de Luis Buñuel.
Junto con Ándara ha ocupado el espacio Beatriz (Marga López), una mujer histérica con cara angelical, quien intentó suicidarse porque la abandonó Pinto (Noé Murayama), el seductor que la asediaba, y quien ayuda a que Ándara se recupere y logre escapar cuando la denuncian. El padre Nazario tendrá que abandonar el mesón porque Ándara provocará un incendio en la habitación para evitar que por el olor de su perfume la policía descubra que estuvo ahí escondida. Nazarín se resguardará en casa de otro cura, don Ángel, a quien le confecciona cigarrillos para ganarse el pan y quien, si bien no cree que el padre Nazario haya caído tentado por Ándara porque la considera un adefesio y participado en el incendio, le dice que no quiere que su madre sufra si la Iglesia le quita la licencia para ejercer su ministerio. El padre Nazario entiende que debe irse y aclara que aceptará con resignación lo que suceda y que se irá al campo para “sentirse más cerca de Dios” y que vivirá de la limosna y sin afectar la dignidad del sacerdocio pues se quitará la sotana y nadie se dará cuenta que es un cura. Aquí encontramos una crítica mordaz a la Iglesia católica, más preocupada de su prestigio que del acatamiento a las enseñanzas de Cristo; crítica que se hace presente también cuando un sacerdote le llama “subversivo” por encarar a un militar que maltrató a un campesino y cuando casi al final de la cinta un representante del obispado llega ante el padre Nazario, quien se encuentra preso, para decirle que han conseguido que no se lo lleven junto con los demás prisioneros, sino que vaya solo, que “siempre será lo menos vergonzoso”. El representante de la Iglesia no dudará en recriminarle al padre Nazario todas las “imprudencias y locuras” que impidieron que se “acomodara a la realidad” y viviera en consonancia con las reglas de la Iglesia a la que dice amar y obedecer.
A partir del momento en que abandona la casa de don Ángel, comienza el via crucis de Nazario, que fue el de Jesús, pero sin que al final haya resurrección ni redención, pues la cinematografía buñueliana no aprecia los falsos desenlaces optimistas, sino que queda siempre como acorde de séptima haciendo patente la complejidad del relato. Nazarín no tiene éxito en ninguna de sus empresas, incluso en aquella en la que parece que triunfa como cuando “salva” a una niña enferma de morir y las mujeres de la casa lo atribuyen a un milagro y lo enaltecen como a un santo. La humildad predicada por el cura se opaca con la veneración que esas mujeres idólatras le profesan y, por ello, la acción no puede ser vista como un triunfo de la fe. En una escena previa a ésta y que no es parte de la novela de Galdós, vemos al cura Nazario pedir trabajo a cambio de comida, lo que molesta a los otros trabajadores que acaban echándolo del sitio. La partida del cura genera un conflicto porque el capataz se enfrenta a los trabajadores que le hicieron perder mano de obra barata. Cuando Nazarín ya está lejos del lugar se escucha un disparo y queda la duda de si alguien habrá muerto. Con o sin conciencia, voluntariamente o no, Nazarín provoca un desenlace fatal. Poco después, descalzo y sin abrigo, encuentra a Beatriz y sucede la escena de la salvación de la niña. A partir de ahí, el padre Nazario peregrinará con Beatriz y Ándara, quienes se convierten en sus “escuderas”, en clara analogía a Don Quijote, como lo afirma el propio Buñuel.
Su peregrinar los lleva a un pueblo asediado por la peste y en donde la desolación se agolpa en la imagen de una pequeña niña caminando en una calle solitaria arrastrando una sábana. Intentando ayudar en todo lo que sea posible, entran en casa de una moribunda, Lucía, a quien el padre Nazario trata de reconfortar con la esperanza de Dios tras la muerte, pero ella no sucumbe a la fe y dice: “Cielo, no; ¡Juan, Juan!”, constatando que para ella primero es el amor a su hombre que a Dios. Juan llega y los echará del lecho de muerte; limpiará los labios de la moribunda y los besará a pesar de la posibilidad del contagio. Buñuel afirma que ése es “el amor total, y a pesar de todo, un amor que ni siquiera cuenta con la esperanza”.13 Éste es un primer gran golpe a la arrogancia de Nazarín, quien derrotado sólo acierta a decir: “He fracasado, hija. Que Dios tenga piedad de su alma”. Y por respuesta encuentra la devastadora verdad de Beatriz, quien le dice: “Yo también quería así”. A partir de ahí, y por las calumnias de que él tiene amoríos con ellas, se retiran a lo alto de una colina, en donde el padre les predica contra la tentación de la carne porque Beatriz vuelve a verse agobiada por la duda cuando aparece nuevamente Pinto a seducirla. Víctor Fuentes afirma que:
En estas escenas Nazarín recobra su seguridad, compartiendo con sus discípulas, y apartado del mundo, la concepción del amor cristiano como ágape. Amar y no a una sola cosa o a un solo ser, sino a todo lo que ha hecho Dios, mientras dice estas palabras desliza amorosamente sobre su mano, y luego sobre su brazo, a un caracol, en una de sus sorpresivas e irracionales imágenes. Escenas éstas de recogimiento que tienen mucho de homologación con la de Jesús en el huerto de Getsemaní. El relato fílmico se encauza con la analogía de la Pasión de Cristo, pero para destacar la diferencia de la pasión humana de Nazarín.14
Pero la seguridad de la colina dura poco tiempo. Nazario y Ándara son apresados; Beatriz no los dejará, aunque sobre ella no pesa orden de encarcelamiento. Cuando van caminando en la cuerda de los presos en donde están un parricida y un sacrílego, el gendarme hace que el cura cargue a una niña vencida de cansancio; el parricida no deja de hostilizar al cura, por lo que Beatriz pide el auxilio del sargento que los custodia y éste le mete un culatazo al parricida que promete vengarse del sacerdote. Ya en la celda, algunos presos comienzan a burlarse de las creencias religiosas (de la misa, la comunión y la majestad de Dios) para provocar al padre Nazario, a quien golpean brutalmente y quien no presenta resistencia. Es en esta escena donde se hace más evidente la humanidad de Nazarín cuando dice: “Por primera vez en mi vida, me cuesta perdonar. Y les perdono porque es mi deber de cristiano. Les perdono, pero también les desprecio [...] y me siento culpable de no poder separar el desprecio del perdón”. Interviene el sacrílego para parar la golpiza y se da una conversación entre él y Nazarín en donde éste quisiera encontrar a un fiel que se guíe por la bondad de Dios. Pero una vez más Nazarín fracasa; el sacrílego le dice que ninguno de los dos sirve para nada así que “usted para el lado bueno y yo para el lado malo”, dice el “buen ladrón”, seguido de la petición de algunos “centavos” que al final de cuentas a “ti no te hacen falta”. Nazario queda completamente desorientado y devastado por la contundencia de las palabras del sacrílego que lo ha enfrentado a la razón de ser de su peregrinar, al sentido que hasta ahora había dado a la evangelización, a la conciencia de que los extremos se tocan y que no es inmune al mal.