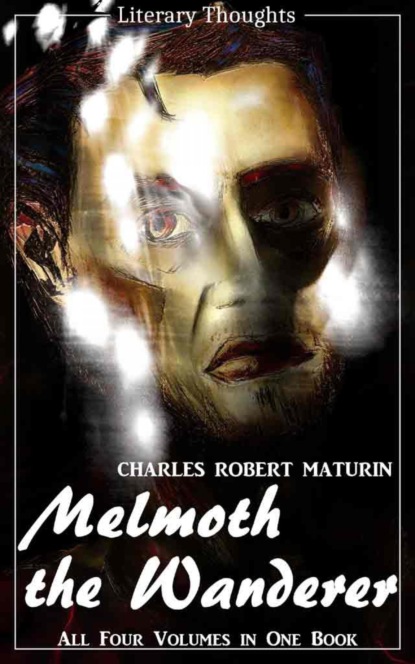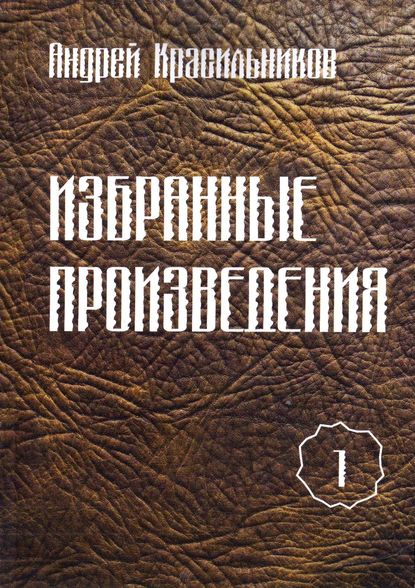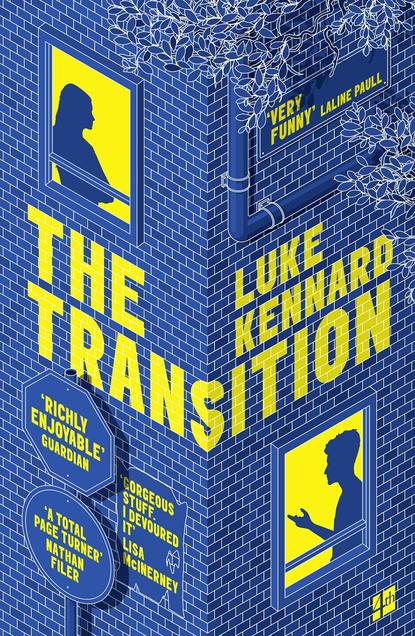Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)
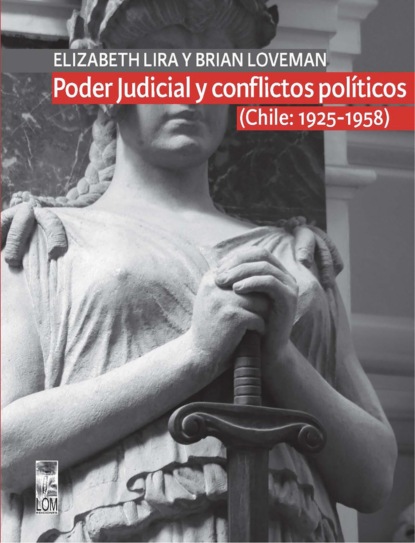
- -
- 100%
- +
Que además estas leyes son políticas ya que prevén al buen gobierno y miran al interés general de la sociedad en un aspecto de tanta importancia como su armonía, la que la amnistía quiere conservar por medio del olvido de lo pasado275.
La Corte abundaría, diferenciando el perdón del olvido:
La amnistía vuelve hacia lo pasado y destruye hasta la primera huella del mal [...]. El perdón se concede al que ha sido positivamente culpable. La amnistía a los que han podido serlo. Aceptado el perdón no queda la menor duda que ha habido crimen. Concedida la amnistía no admite duda la inocencia. La amnistía no solamente purifica la acción, sino que la destruye. No para en esto. Destruye hasta la memoria y aun la misma sombra de la acción. Por eso debe concederse perdón en las acusaciones ordinarias y amnistía en las acusaciones políticas276.
La Corte no objetó el origen de estas amnistías, todas dictadas por gobiernos de facto.
Consistente con esta visión, una vez amnistiados, los oficiales de Carabineros responsables del asalto al regimiento de Copiapó y del asesinato, torturas y maltratos a los detenidos en los hechos acontecidos en Vallenar, serían reintegrados al servicio durante el mes de agosto de 1932. Villouta se reincorporó a Carabineros en Concepción. Huerta se reincorporó en Copiapó y Morales en Santiago. Bull no se reintegró al servicio y siguió viviendo de su pensión hasta su muerte.
Las versiones de las autoridades de Gobierno y de la prensa sobre lo ocurrido fueron desmentidas por la investigación judicial. En relación con el asalto al Regimiento Esmeralda se constató que la autoridad estaba en conocimiento del complot y que el comisario de Carabineros, capitán Guillermo Villouta, no solo había participado en su preparación, sino que, durante el desarrollo del asalto no había intervenido para impedirlo.
En Vallenar, quedó demostrado que las víctimas fueron ejecutadas por agentes del Estado y sus colaboradores, quienes habían presentado la situación como un supuesto enfrentamiento originado por la agresión de los comunistas a las fuerzas policiales en distintos puntos de la ciudad y fuera de ella. Sobre el número de los muertos en Vallenar nunca hubo acuerdo. Las primeras cifras oficiales mencionaron 20, pero había 22 cuerpos en la Morgue y 23 en la exhumación que fue ordenada por el fiscal José Santa Cruz durante el proceso. El Dr. Quijada contabilizaba 33 y, «ya en enero se hablaba de 42 muertos; la estimación de testigos es de 68 y los comunistas creen que 100»277.
Al amnistiarse el caso y terminar con toda la investigación judicial pendiente, no fue posible establecer el número efectivo de las víctimas. Por otra parte, a pesar de que quedaron establecidas las responsabilidades políticas, intelectuales y penales de las autoridades civiles y de las guardias cívicas en los hechos sucedidos, ninguno de ellos fue procesado y las guardias cívicas continuaron actuando con el apoyo de las autoridades278. Algunas de las víctimas militares obtendrían, casi tres años después, una tramitación individual de su rehabilitación y la pensión correspondiente279.
Al cabo de un año, algunas organizaciones se disponían a conmemorar a las víctimas de Copiapó y Vallenar. Pero las autoridades decidieron vigilar a todos los que tuviesen alguna razón para conmemorar, así como a las organizaciones sociales y políticas en general. La vigilancia fue amplia y alcanzó a algunos de los que habían sido condenados y luego amnistiados, como fue el caso del practicante Meneses, quien se había reincorporado a los servicios de salud, precisamente después de haber sido amnistiado y a quien en los oficios confidenciales se sindicaba de comunista280. Las autoridades indicaban que «el grupo comunista de Copiapó» se reunía «con fines que se ignoran» en los días previos a la conmemoración, lo que los llevaría a tomar distintas medidas para controlar «cualquier intento de subversión del orden público». Entre ellas, el prefecto de Carabineros de la zona informó a la Dirección General de Carabineros y al intendente que:
en previsión de cualquier manifestación de rebeldía, he nombrado comisiones de personal vestido de civil, sin perjuicio de las instrucciones impartidas al personal de Investigaciones, como también el día de Pascua haré acuartelar al personal de las Comisarías de Vallenar y Copiapó, con el fin de evitar cualquier atentado en contra del orden.281
El doctor Osvaldo Quijada publicaría su libro La Pascua trágica de Copiapó y Vallenar, precisamente al cumplirse un año de los hechos. El autor lo dedicó a los que «murieron por tener ideales de justicia y redención de la clase trabajadora» entre otras menciones. La venta de la publicación fue en beneficio de las viudas y huérfanos de los muertos en Copiapó y Vallenar.
Los sucesos de Vallenar serían relatados en la revista institucional de Carabineros de Chile282. El artículo reconstruía la primera versión entregada por los carabineros en el juicio, la que fue desmentida por el informe del fiscal José Santa Cruz, al demostrar que fue fraguada para justificar lo ocurrido ante las autoridades y el tribunal. El artículo explicaría los hechos en función de una conspiración comunista organizada simultáneamente en Copiapó y Vallenar, proporcionando detalles acerca del asalto que se efectuaría a la comisaría de Vallenar después de haber hecho estallar tres bombas en lugares estratégicos del centro de la ciudad283. Los detalles del plan incluían el descarrilamiento del tren y el asesinato selectivo de autoridades y sectores influyentes:
Además estaba confeccionada la lista de las personas que serían asesinadas la misma noche del levantamiento entre las cuales figuraban las autoridades, el personal de Carabineros, los comerciantes, los agricultores de la vecindad, los cajeros del Banco de Chile y de la Caja de Ahorros y todas las personas respetables de alguna figuración social en el pueblo284.
Sin caer en una caracterización anacrónica, esta justificación en la revista de Carabineros no puede sino evocar el plan zeta de infausta memoria, denunciado por la junta militar en 1973, como una razón principal para justificar la represión política ejercida en contra de los partidarios del Gobierno del presidente Salvador Allende. El autor del citado artículo señaló que gracias a carabineros se evitó que los comunistas establecieran «el estado independiente de Vallenar, para seguir después en alas de su utópica fantasía, sometiendo al resto de los pueblos del país, hasta constituir en Chile la República del Soviet»285.
Elías Lafferte se preguntaría en sus memorias «¿Con qué objeto los comunistas copiapinos iban a asaltar un regimiento?». Sobre Copiapó suponía que era una provocación política. Sin embargo, «en cuanto a lo de Vallenar, ni siquiera ese nombre podía dársele. Eso fue simplemente un asesinato de trabajadores y el asesino, el jefe de los carabineros, no pagó por él. Quedó impune, como tantos otros»286.
Los documentos desclasificados del Komintern de la Unión Soviética (la Inter-nacional Comunista) indican que no se trató de un movimiento dirigido por el Partido Comunista «a pesar de que las iniciativas insurreccionales formaban parte de su equipaje estratégico»287. Los hechos de Vallenar aparecen mencionados tardíamente en 1934 como una matanza. Toda la información disponible del período permite afirmar que el asalto al Regimiento Esmeralda de Copiapó no fue una iniciativa del Partido Comunista, concordando varias décadas después con lo que quedara establecido en el proceso judicial. Las entrevistas realizadas por Germán Palacios a inicios de la década de 1990, constituyen un archivo oral sobre los sucesos de Copiapó y Vallenar que confirman la información disponible en la prensa de la época. No obstante, con el paso del tiempo prevalecería la versión ofrecida por la senadora Julieta Campusano (PC), quien responsabilizó a «compañeros» que respondieron a una dirección política equivocada.
Estos hechos los vine a conocer después en las discusiones que la dirección hacía especialmente referidas a problemas de desviaciones [...] Desviaciones de izquierda tan peligrosas como desviaciones de derecha [...] Algunos miembros creían que había llegado el momento de la insurrección general. Señalaban como la falta de dirección y de discusión política podía arrastrar a compañeros a realizar una política de putchismo en consecuencia que eso no conducía a nada. Solo los trabajadores y el partido pierden288.
Los residuos de las memorias de esos hechos reproducirían la versión de que el conflicto se debía a los comunistas y sus proyectos de hegemonía mundial y que habían sido asesinados para salvar a la patria, a pesar de que la investigación judicial y las sentencias probarían lo contrario289. Las amnistías interrumpieron el proceso judicial, cumpliendo su función de olvido jurídico e impunidad como fundamento de la paz social. Sin embargo, la impunidad no fue responsabilidad del Poder Judicial, ni del fuero militar, ni de los tribunales ordinarios que procesaron y condenaron a los victimarios de acuerdo a la ley, después de revelar la verdad sobre los «sucesos» de Copiapó y Vallenar.
El informe sobre los sucesos de Vallenar del fiscal militar José María Santa Cruz Errázuriz dejó constancia que después de las ejecuciones, «y para justificar estos asesinatos, se falsearon los hechos, se obligó a la tropa a declarar en sentido determinado y se falsificó el libro de guardia»290. Muy poco después, sucesivas leyes de amnistía, entre ellas el DL 180 que concedió amnistía a los responsables de esas muertes con nombre y apellido, suspendieron y clausuraron la investigación judicial291. Tal vez por eso la versión oficial del Ejército no registró las rectificaciones aportadas por el proceso judicial en relación con los hechos efectivamente sucedidos.
Los comunistas, sindicados como los autores de tal complot, habrían sido asesinados preventivamente por carabineros, salvando la vida de las personas amenazadas y salvando a la ciudad de los atentados292. El olvido jurídico y político contribuiría a cerrar el caso, prevaleciendo una falsa versión de los hechos en lugar de la verdad obtenida por la investigación judicial. Aunque el juez dictó una sentencia condenatoria, las amnistías cubrieron la historia de lo efectivamente sucedido con el velo del olvido.
Cerrado ese capítulo, en los meses siguientes a los sucesos de Copiapó y Vallenar, las autoridades gubernamentales y Carabineros intensificaron su monitoreo e infiltración de los movimientos subversivos y comunistas, insistiendo que los Juzgados del Crimen acogieran las denuncias formuladas por carabineros y aplicaran las sanciones correspondientes a los individuos que aparecieran «comprometidos en actividades comunistas»293. El ministro del Interior insinuó al ministro de Justicia que algunos de los jueces parecían «indiferentes» frente la grave amenaza comunista y que debieran tomar «medidas severas» al respecto294.
En los siguientes cinco años las tensiones entre el Poder Judicial y el segundo Gobierno de Arturo Alessandri, elegido el 30 de octubre de 1932, se agravarían debido al rol que le tocó jugar a la judicatura, al tener que aplicar las disposiciones legales dictadas para implementar la represión política y especialmente a causa de la investigación por el derrocamiento del presidente Juan Esteban Montero, que involucraba directamente al Presidente de la República.
93 Véase Alejandra Matus, El libro negro de la justicia chilena, Santiago: Planeta, 1999. En:
94 Carlos Vicuña, La tiranía en Chile, Santiago: LOM, 2002: 426-429.
95 Para el mensaje del Ejecutivo sobre este proyecto de ley y debates en el Senado sobre sus alcances y críticas de su aplicación véase Senado. 28ª Sesión Ordinaria. 25 julio, 1927: 757 y ss.
96 De acuerdo a Humberto Nogueira Alcalá, «durante la vigencia de la Constitución, se desarrolló una práctica constitucional de delegación de facultades legislativas que se inicia con la ley 4.113 de 25 de enero de 1927 y cuya dimensión mayor se concreta por el Congreso Termal de 1930, a través del decreto-ley 755, de 1925 del 6 de febrero de 1931, que autoriza ‘al Presidente de la República, hasta el 21 de mayo del presente año, para dictar todas las disposiciones legales de carácter administrativo o económico que exija la buena marcha del Estado’, como determinaba su artículo 1. En base a tal delegación se dictaron numerosos decretos con fuerza de ley que modificaron leyes y códigos, se ‘dictaron más de mil decretos con Fuerza de Ley sobre las más variadas materias’. Luego, los Presidentes Pedro Aguirre Cerda, Juan Antonio Ríos, Gabriel González Videla, Carlos Ibáñez del Campo y Jorge Alessandri Rodríguez obtuvieron del Congreso delegación de facultades legislativas en diversas materias». («La delegación de facultades legislativas en el ordenamiento jurídico chileno», Ius et Praxis, Año 7, N.º 2: (2001): 73-85,
97 Senado. 32ª Sesión Ordinaria. 2 agosto, 1927: 849; 33ª Sesión Ordinaria. 3 agosto, 1927: 884-89; 41ª Sesión Ordinaria. 24 Agosto, 1927: 1111, 1113; 49ª Sesión Ordinaria. 1 octubre, 1928: 1049, 1066; Después de la caída del Gobierno de Ibáñez en julio de 1931, se presentaron acusaciones constitucionales en contra de Carlos Ibáñez y Aquiles Vergara, en parte por los «ataques hechos por uno de los Poderes del Estado, el Ejecutivo, a otro de esos Poderes, el Judicial, a la magistratura entera de la República, a este Poder que la Constitución, por razones especiales, que huelga exponer ante el Honorable Senado, ha revestido de condiciones extraordinarias, dándole privilegios que le aseguran el desempeño de las augustas funciones que la misma Constitución le ha encomendado». (Senado. 43ª Sesión Ordinaria. 30 noviembre, 1931: 1138).
98 Senado. 43ª Sesión Ordinaria. 30 noviembre, 1931: 1140. Estévez fue presidente del Colegio de Abogados entre 1924 y 1934; autor de «Reformas que la Constitución de 1925 introdujo a la de 1833» (1942); «Elementos de derecho constitucional chileno» (1949); y «Manual del abogado» (1950).
99 Cámara de Diputados. 13ª Sesión Ordinaria. 19 junio, 1933: 601.
100 Reproducida en Senado. 43ª Sesión Extraordinaria. 30 noviembre, 1931: 1139.
101 «Manuel Rivas Vicuña. Recurso de Amparo». Corte Suprema. Sentencia N.º 32., 12 marzo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 223-225.
102 «Daniel Schweitzer. Recurso de Amparo». «Amparo contra Ministros de Estado». Corte Suprema. Sentencia N.º 32., 9 mayo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 268- 270.
103 «Santiago Labarca y Otros. Recurso de Amparo». Corte Suprema. Sentencia N.º 35., 18 marzo, 1927. Gaceta de los Tribunales, 1927: 231- 232.
104 El «Congreso termal» funcionó entre 1930 y 1932. Fue designado sin elecciones, como resultado del acuerdo entre el entonces presidente de la República, Carlos Ibáñez del Campo, y los partidos políticos para nombrar un solo candidato por cada circunscripción, el que quedó elegido automáticamente. Este procedimiento fue legal, de acuerdo a la ley de elecciones vigente.
105 Brian Loveman y Elizabeth Lira, Los actos de la dictadura, Comisión Investigadora, 1931, Santiago: LOM. Universidad Alberto Hurtado. DIBAM. Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la Historia de la República. Volumen XXVII, 2006: 57- 58.
106 Ibíd.
107 No obstante, hubo ministros y jueces que habían resistido, tanto a los decretos leyes de las juntas de 1924-25, como la medidas autoritarias de Ibáñez, incluyendo la purga del Poder Judicial. Incluso, hubo casos de recursos de amparo frente los abusos del gobierno (p. e. Corte de Apelaciones de Santiago, 2 marzo, 1927). Véase la entrevista de Wilfredo Mayorga con Horacio Hevia de 15 de septiembre de 1965 en Rafael Sagredo, ed. Crónicas políticas de Wilfredo Mayorga del “Cielito Lindo a la Patria Joven”, Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana. Fuentes para la Historia de la República, XI, 1998: 253-261. También hubo ministros y jueces que apoyaron la «limpieza» del Poder Judicial que intentó Ibáñez, entre ellos Ricardo Anguita, Dagoberto Lagos, Moisés Vargas, Germán Alzérreca y José Astorquiza. Véase Matus (1999): 186.
108 En el archivo de la Comisión Investigadora de 1931, hay una voluminosa documentación que ilustra las «condenas y sus causas» en los casos procesados por los tribunales. Véase, por ejemplo, Loveman y Lira (2006): 375-379. Sobre la medidas represivas del gobierno ibañista, véase Jorge Rojas Flores, La dictadura de Ibáñez y los sindicatos (1927-1931), Santiago: DIBAM, Centro de Investigaciones Diego Barros Arana, 1993.
109 Sobre las torturas practicadas por la policía política durante la dictadura de Ibáñez, véase Towsend y Onel (pseudónimo), La Inquisición chilena 1925-1931, Valparaíso: Talleres Gráficos Augusta, 1932. El autor, posiblemente un funcionario de la Policía de Investigaciones, describe de primera fuente y con «indignación ante la crueldad y estulticia de los desalmados que, en un período anormal, tuvieron en sus manos la vida y la honra de los ciudadanos» los procedimientos de la época: (p. 3) En el capítulo 1 describe las torturas habituales a las que se sometía a los detenidos «Como se obtienen las confesiones. El suplicio de la corriente eléctrica. La «tendida». Comer excrementos. El garrote de goma. Cooperativa de flagelaciones. El balazo en el Hall. El pavo por la fuerza», entre otras (p. 5).
110 Sobre la detención del ministro Urzúa véase: Vicuña (2002): 415-417.
111 Loveman y Lira (2006): 259-265.
112 Cámara de Diputados. 13ª Sesión Ordinaria. 19 junio, 1933: 602.
113 Ibíd.
114 Existen distintas interpretaciones sobre la sublevación, véase: Carlos A. Aguirre Vío «Mis recuerdos de la Escuadra en 1931», Revista de Marina, Armada de Chile, 2003; Germán Bravo Valdivieso, La sublevación de la Escuadra y el período revolucionario 1924-1932, Viña del Mar: Ediciones Altazor, 2000; José Manuel de la Cerda, Relación histórica de la revolución de la Armada de Chile, Concepción: Sociedad Litografía Concepción, 1934; Ernesto González-Brion, El parto de los montes o la sublevación de la Marinería, Santiago: Talleres Gráficos Cóndor, 1932; Sebastián Jans, Los militares chilenos. La deliberante década 1924-1933, Santiago: Instituto Laico de Estudios Contemporáneos, 2003.; Carlos López Urrutia, The Chilean Naval Mutiny of 1931, DMS N.º 8, 2000, 51-64; Jorge Magasich A., Los que dijeron que ‘No’. Historia del movimiento de los marinos antigolpistas de 1973, Santiago: LOM, 2008: I, 149-187; Patricio Manns, La revolución de la Escuadra, Santiago: Ediciones B, 2001; William F. Sater, «The Abortive Kronstadt: The Chilean Naval Mutiny of 1931», Hispanic American Historical Review, 60(2), 1980: 239-268; Cap (R) Carlos Tromben Corbalán, The Chilean Naval Mutiny of 1931. PhD Thesis, Exeter University, 2010
115 El ministro de Hacienda, Pedro Blanquier Teylletche, quien estuvo en esa función entre el 27 julio y el 2 septiembre 1931, había decretado una rebaja de salarios de hasta un 30% para los empleados públicos que ganaban más de tres mil pesos anuales con el fin de reducir los gastos del Fisco. Esa rebaja incluía a las FFAA. Con esta medida aplicaba el D.S. 4.084 de 1º de julio de 1931 que había establecido la reducción de remuneraciones como una medida para ahorrar recursos fiscales.
116 La historiografía sobre la sublevación de 1931 atribuye el movimiento a varias causas, desde la rebaja de salarios, la influencia comunista sobre los marineros mientras el acorazado Latorre estuvo en la base naval de Devonport (Plymouth, Gran Bretaña, 1929-31); al «contagio» de revuelta por el conflicto experimentado en el buque madre de submarinos B.M.S. Lucia mientras los tripulantes chilenos estuvieron en Devonport; Ricardo Donoso, entre otros, señala que con ocasión del reacondicionamiento del acorazado Latorre en Devonport fueron enviados a Inglaterra 15 oficiales, 38 suboficiales y sargentos y 347 tripulantes. Cita al almirante Edgardo von Schroeders, quien señaló que el Comité Revolucionario de París envió un delegado, quien hizo campaña a bordo del barco (Latorre), facilitada por las disminuciones en los beneficios económicos definidas por el Gobierno. «Es por eso que considero que la semilla del motín de Coquimbo se sembró en Devonport», iniciando el derrumbe del Gobierno del presidente Juan Esteban Montero. Véase Ricardo Donoso, Alessandri agitador y demoledor, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica, 1954, II: 54-55. Algunos atribuyen el movimiento al malestar causado por el maltrato de los oficiales hacia los tripulantes. Para otros se trataría de conspiraciones comunistas y alessandristas y a una creciente indisciplina en la Armada desde, al menos, 1924. También hay interpretaciones discrepantes sobre el liderazgo de la sublevación.
117 Senado. 58ª Sesión Ordinaria. 16 septiembre, 1931: 1166. Hidalgo, identificado dentro del partido como trotskista, disentía de la posición de Elías Lafferte. Terminó fuera del PC y concurrió posteriormente a la fundación del Partido Socialista.
118 Los detalles sobre la participación de Bernardo Leighton se encuentran en el libro de Otto Boye, Hermano Bernardo. 50 años de vida política de Bernardo Leighton, Santiago: Ediciones Chile América, Centro de Estudios Sociales (CESOC), 1999, capítulo IV. Véase también «Leighton frente a la rebelión de la Marina», entrevista con Wilfredo Mayorga, del 5 de enero de 1965, en Sagredo (1998): 385-392.
119 El diputado Gabriel González Videla descartó que el movimiento fuera liderado por los comunistas y dijo que una delegación de comunistas de Coquimbo subió a bordo del Latorre. Se refería a los representantes de la FOCH: «Los marineros les declararon que el movimiento no tenía carácter comunista, cuestión que dejaron establecida también en su primera declaración». Cámara de Diputados. 54ª Sesión Ordinaria. 7 septiembre, 1931: 1965.
120 Jorge Arrate y Eduardo Rojas, Memoria de la izquierda chilena 1850-2000, Santiago: Ediciones B, 2003, Versión electrónica:
121 Elías Lafferte, La vida de un comunista: 229. En versión electrónica:
122 Manns (1972): 58.
123 Una de las líneas seguidas por el fiscal Julio Allard Pinto fue investigar a todos los que se vincularon en algún momento con Carlos Frödden y cuáles fueron los contenidos de sus conversaciones, concluyendo que no había relación entre el exministro y el motín. Informe del fiscal Julio Allard Pinto. CM, v.3 (456I), p.45. BUPERS (Tromben lo traduce como Chilean Navy Bureau of Personnel Archives (Archivos de la Oficina de Personal de la Armada chilena). Citado por Tromben (2010): 151, en nota 338.
124 Gabriel González Videla afirmó que el movimiento era «mangoneado» por Carlos Frödden y los oficiales, argumentando que era poco creíble que la marinería hubiese detenido a 500 oficiales sin que «haya corrido una gota de sangre y sin que ninguno de ellos «haya opuesto la fuerza a esa medida». Cámara de Diputados. 54ª Sesión Ordinaria. 7 septiembre, 1931: 1951-1952; Sater (1980: 263-265) se refiere a la publicación de Pravda sobre el caso.
125 Senado. 1ª Sesión Extraordinaria. 22 septiembre, 1931: 24-25. El senador Rafael Luis Barahona San Martín, del Partido Liberal Unido, leyó tres proclamas «incendiarias». Entre variadas declaraciones, el senador terminó su lectura con la más radical de todas ellas: «Muerte. Muerte. Destrucción, agitación, pelea: esto es lo que el momento exige. A las armas, a la lucha; de pie todos los esclavos; vengan todos los hambrientos, vamos a destruir el sistema social actual. ¡Guerra! ¡Barricada! Nos han dado el ejemplo los marinos, se rebelaron contra los amos. Rebelémosnos contra los tiranos. Ahora o nunca. Es decisivo el momento; nada de vacilaciones; solo los cobardes sienten miedo. Hombre, el estómago no espera, exige entonces, hagamos frente. Mujer, levántate, sale a la calle, a llevar pan para tus hijos. Enarbolemos el estandarte mágico de nuestras rebeldías. El hambre es hermano de la muerte. Si morimos de hambre es preferible morir peleando».