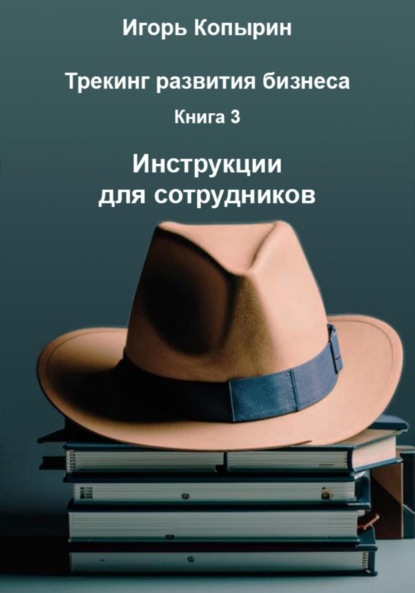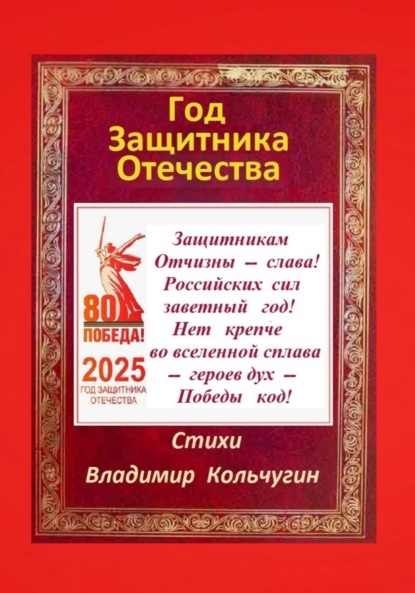Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)
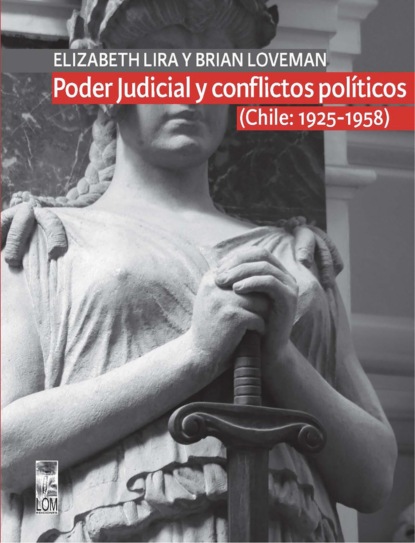
- -
- 100%
- +
294 Providencia N.º 151, Enero, 1932. Archivos Confidenciales. Providencias. Ministerio del Interior. ARNAD. Volumen 8146.
Capítulo II Tribunales y caos político, 1931-32
Cronología
1932
18 marzoLey 5.091: «Sanciona Delitos contra la Seguridad Interior del Estado».1 abrilCorte Suprema condena a funcionarios de Investigaciones por aplicar tormentos a los detenidos.2 abrilSentencia Complot del ropero.8 abrilLey 5.103: Facultades extraordinarias (declara en estado de sitio todo el territorio nacional).4 junioCae el gobierno de Juan Esteban Montero.4 junioSe instala República Socialista de Chile. Disolución del Congreso.Renuncia el presidente de la Corte Suprema.16 junioTermina República Socialista.16 junioMarmaduke Grove y otros son detenidos y enviados a Isla de Pascua.21 junioDL 1.837: Establece sanciones por perturbaciones al orden público.24 junioDL 50: Caracteriza a enemigos de la República y establece sanciones.25 junioDL 51: Estado de sitio para todo el territorio de la República. Ley marcial por 30 días.20 julioDL 244: Facultades extraordinarias al Presidente de la República por treinta días.16 agostoDL 421: Revisa y complementa DL 50.20 agostoDL 452: Facultades extraordinarias al Presidente de la República por treinta días.26 agostoDL 314: Complementa decreto ley 50, de 21 de junio de 1932.30 agostoDL 520: Crea Comisariato General de Subsistencias y Precios.agostoManuel Anabalón, profesor primario, detenido político, desaparece en Valparaíso.agostoCampaña de Luis Mesa Bell, director de la revista Wikén, por el caso del profesor Anabalón.21 septiembreDL 640: Facultades extraordinarias al Presidente de la República. Suspendidas durante algunos días para dar lugar a las elecciones presidenciales y del Congreso.22 septiembreDL 637: Modifica legislación anterior sobre delitos contra la seguridad del Estado.junio a octubreSe suceden varias juntas de gobierno hasta las elecciones presidenciales.30 octubreArturo Alessandri Palma elegido Presidente de la República.19 diciembreCorte Suprema: Auto Acordado sobre tramitación de recursos de amparo.21 diciembreJuez Luis Baquedano dirige búsqueda de restos de profesor Anabalón en muelle de Valparaíso.24 diciembreArturo Alessandri asume la Presidencia.30 diciembrePeriodista Luis Mesa Bell aparece asesinado en sitio eriazo.30 diciembreDetenidos agentes de Investigaciones sospechosos del asesinato.Entre la caída de Ibáñez el 26 de julio de 1931 y la elección de Arturo Alessandri el 30 de octubre de 1932 se sucedió una confusa procesión de gobiernos interinos, elegidos, provisionales y de juntas cívico-militares295. Por decir lo menos, la situación política estaba convulsionada296.
Durante esos 15 meses se había producido la sublevación en la Armada entre el 31 de agosto y el 8 de septiembre de 1931. En diciembre se produjeron los sucesos de Copiapó y Vallenar (véase capítulo I), cuyas consecuencias políticas y judiciales continuarían hasta fines de 1932. La inestabilidad política del período coincidía con la crisis económica mundial que había afectado gravemente al país, y con un malestar social creciente debido a la crisis del salitre, la cesantía y la pérdida de confianza en la capacidad política de los sucesivos gobernantes.
Precisamente en este contexto, el Poder Judicial definiría doctrinas y jurisprudencias en relación con su rol sobre las acciones de los gobiernos de facto, con el Poder Ejecutivo constitucional (Montero, y luego Arturo Alessandri desde diciembre de 1932) y el Congreso, que tendrían profundas consecuencias durante el resto del siglo XX. Entre ellas, la legitimidad de los decretos leyes de los gobiernos de facto; la legitimidad de la concesión de facultades extraordinarias al Ejecutivo (sin que hubiera mención de esta posibilidad en la Constitución de 1925)297; las atribuciones del Ejecutivo bajo estado de sitio; los procedimientos en los casos de los delitos contra la seguridad interior del Estado y la tramitación de los recursos de amparo bajo estado de sitio (cuando el Ejecutivo ejerciera, sin mayor justificación, la atribución constitucional de «trasladar» por decreto a personas dentro del territorio nacional); el procedimiento de rutina (no estando el país bajo régimen de excepción) para los recursos de amparo; la separación de poderes: que los tribunales de justicia no podrían calificar los fundamentos o las circunstancias de hecho invocados por la autoridad para decretar los estados de excepción298.
Mientras el Poder Judicial se enfrentaba a estos desafíos, los gobiernos de turno proponían un «Congreso Constituyente» para reformar la Carta de 1925, el que no llegaría a realizarse299. Las conspiraciones, tantos civiles como militares, se multiplicaban y cada gobierno intentaba vigilar y contrarrestar a sus adversarios reales e imaginarios.
Los archivos confidenciales del Ministerio del Interior registran el historial de las vigilancias a los subversivos determinadas por las autoridades políticas, continuando con las prácticas habituales de la policía. El marco jurídico político en que se ejercían esas vigilancias fue explicitado en diversos decretos reservados durante el gobierno de Ibáñez, modificándose sucesivamente. El decreto reservado del Ministerio del Interior 5.638 de 27 de diciembre de 1930 especificó las facultades y atribuciones «de la Dirección de Investigaciones para el mejor esclarecimiento de los hechos que se cometen o se promueven en diversos Departamentos de la República». Estas instrucciones se verían reflejadas en distintos documentos confidenciales del Ministerio del Interior. En el decreto en referencia, en su artículo 1º se establecía que:
El Director de Investigaciones de Carabineros de Chile responderá del esclarecimiento de los delitos conexos y de todos aquellos hechos que, promovidos en diversos lugares del territorio tiendan a la alteración del orden constitucional o a la perturbación de los poderes públicos.- Quedarán comprendidos en esta denominación no solo los casos expresados por el artículo 8º del Código de Procedimiento Penal, sino también aquellos hechos que, por su gravedad e importancia, puedan trascender a otras localidades, distintas de aquéllas en que tuvieron su origen, como la rebelión, sedición y demás actos contra el régimen interior del Estado, el orden público, la tranquilidad social, o también, las falsificaciones de billetes, trata de blancas, crímenes alarmantes, etc300.
Dicho decreto estableció la línea de mando y la jerarquía superior de esa dirección dentro de Carabineros, la que debía responder diariamente al Director General (art. 9º), quien, a su vez, debía hacerlo al Ministerio del Interior (art. 10). Estableció para dicha dirección la facultad de «ordenar directamente [...] las medidas que estime procedentes sobre los servicios preventivos o sobre actos públicos dentro del territorio de su jurisdicción», otorgándole el poder de disponer de todo el personal necesario y «constituir, con personal seleccionado de la Prefectura de Investigaciones de Santiago (una brigada especial y movible, compuesta de un comisario, un subcomisario, un inspector y 50 agentes,) para que, sin perjuicio del servicio ordinario, pueda atender en cualquier momento las órdenes inmediatas dentro y fuera de la provincia, sobre los hechos enunciados en el número 1» (art. 4º)301.
Las vigilancias ejercidas durante la dictadura de Ibáñez continuarían realizándose en el país durante toda la década de 1930 y las siguientes302. Los ejemplos abundan. Se vigilaban las actividades de la Federación Obrera de Chile en Antofagasta, Santiago o en cualquier otro lugar o ciudad. También las afiliaciones políticas de funcionarios del Estado. El siguiente caso sobre un cartero de Tomé ilustra una situación que se repetía en distintos lugares del país. A comienzos de 1932 se ordenó el examen exhaustivo de los antecedentes de un cartero sospechoso de ser comunista, porque «continuamente ha sostenido conversaciones con individuos sindicados de comunistas» durante cuatro meses. Numerosas comunicaciones iban y venían entre la Intendencia, Carabineros y el Ministerio del Interior. Se amplió la investigación al administrador de Correos de Tomé. El prefecto de carabineros después de una exhaustiva investigación concluyó que nada se podía probar en relación con el administrador, pero que el cartero tenía un hermano comunista, y que «desde el momento que tiene ideas comunistas tiene que desarrollar actividades contrarias al gobierno, ya que ese es el fin que estos persiguen»303.
Descartado el administrador, el cartero fue consultado directamente acerca de su ideología. En un oficio de respuesta el administrador señaló que la doctrina del cartero «es la radical, partido al cual está afiliado»304. El cartero fue defendido por sus jefes pero fue suspendido de sus funciones porque «el señor Gobernador como la Jefatura de Carabineros tienen la opinión [...] que profesa ideas comunistas»305. El cartero hizo una declaración jurada acerca de su militancia en el Partido Radical y acompañó certificados de personas respetables que lo recomendaban encarecidamente y que señalaban «no haberle escuchado jamás pronunciarse respecto al orden constituido». Ya en marzo de 1932, el director general de Correos y Telégrafos se dirigió al Ministerio del Interior, resumiendo la situación del cartero y afirmando que «... ninguna de las autoridades denunciantes ha podido decir con exactitud si los funcionarios acusados son o no de ideas subversivas, pues, según se desprende de las declaraciones, solo se trata de simples sospechas que no han podido confirmar»306.
Tal como se observa en el caso anterior, a las autoridades les parecía que los comunistas y otros subversivos estaban en todas partes. Numerosas personas serían investigadas exhaustivamente en distintos puntos del país bajo la sospecha de ser comunistas. A su vez, se les atribuirían planes delictuales, lo que continuaría registrándose en los oficios confidenciales, dando pie a vigilancias más estrechas. Esto se aprecia en un oficio reservado de la Prefectura General de Aconcagua de 9 de febrero de 1932, dirigido al Ministerio del Interior. El oficio indicaba que, viajando en el tren de la mañana, un funcionario de Carabineros había sido abordado por un «individuo de aspecto obrero cuyo nombre no quiso dar». Este individuo le habría indicado que para el 15 del mes en curso «los comunistas de Calera, en unión con los de La Ligua y de Valle Hermoso, tenían proyectado dar un asalto al cuartel de la Tenencia Calera, como asimismo a los bancos y Cajas de Ahorro de esa localidad», mencionando que se trataría de unos 320 comunistas, diciendo que estaban dirigidos por «un tal Pedro Rojas que vive en la Calera»307. No hay indicios de que tal asalto hubiera tenido lugar.
Jurisprudencia y derechos de los procesados
Con frecuencia diversos grupos políticos, principalmente los comunistas, eran considerados sospechosos de ser subversivos y no solamente eran vigilados. También eran detenidos por disposición del Poder Ejecutivo por expresar sus ideas políticas en reuniones y ámbitos públicos, promover la organización sindical, organizar paros, huelgas y movilizaciones en función de reivindicaciones económicas y demandas sociales. La represión de esas iniciativas se justificaba en nombre del orden público y de la seguridad del Estado procediendo a veces a la detención «preventiva» de los dirigentes y participantes, trasladándolos a distintos lugares del país o manteniéndolos en prisión según los casos.
En el contexto de una represión política rutinaria, la Corte Suprema dejaría en claro que la ley garantizaba algunos derechos a los detenidos y que los jueces debían exigir su cumplimiento. El 31 de marzo de 1932, al acoger el recurso de amparo presentado en favor de «Delfín Alcaide y otros», quedaría establecido que el mandato de detención o prisión requería «el nombre y apellido de la persona que debe ser aprehendida puesto que representa garantía de la libertad individual»308. Los acusados habían sido detenidos con una orden de detención general que no los individualizaba, por incitar «a la realización de un paro general en contravención a la ley». La Corte Suprema señaló expresamente que si se tenía sospechas contra determinada persona debía procederse a la denuncia y a «la procedencia de la orden de detención o prisión con todos los requisitos legales y muy en especial el de la individualización» establecida por el Código de Procedimiento Penal (art. 303). La sentencia señaló además que «se llama la atención del juez recurrido, don Ambrosio Rodríguez, hacia la irregularidad que importa expedir mandamientos de detención o prisión sin los requisitos establecidos»309.
Sin embargo, el Poder Judicial no siempre había procedido con el celo exhibido en la sentencia recién comentada. Desde el siglo XIX, se denunciaría con cierta frecuencia la aplicación de tormentos a los detenidos con la tolerancia de las autoridades y la indiferencia de los jueces310. Las denuncias judiciales de tales prácticas eran escasas, principalmente debido a la ineficacia de los recursos, las dificultades de la prueba y la levedad de las condenas. Se trataba de situaciones que se arrastraban por décadas, como lo denunciara el jurisconsulto Robustiano Vera en 1891, quien, en un breve artículo, describió la indefensión de los detenidos ante la impunidad de las prácticas policiales, debido precisamente a la colusión de los jueces con dichas prácticas311. Esa descripción se mantendría vigente, con pocas variaciones, al menos hasta cuarenta años después:
Los sindicados de un delito no son llevados en el acto de su captura a la cárcel, sino que se les deja en los cuarteles de policía. La pesquisa no la hace el juez sino los agentes de policía que están a las órdenes de cada juzgado. El juez los interroga y si no se le confiesa el delito a pesar de las amenazas, insultos, maltrato y de otro rigor, se entrega el presunto culpable a esos agentes para que le hagan confesar. Estos verdugos no llevan el preso al juez hasta que no van a decir lo que se le ha arrancado por el tormento. Si vuelve a negar, queda otra vez en manos de esos verdugos, que repiten la operación hasta que el infeliz dice lo que se le ha dicho que declare y se le hace reo muchas veces sin serlo. Los datos que da entonces se consignan por escrito, son los que en la tortura se le han enseñado; es una lección que repite por miedo a otro nuevo castigo, sino igual, al menos más terrible. Si después de esto el procesado es trasladado a la cárcel y denuncia la flagelación y retracta su confesión, el juez entonces llama a declarar a los que el reo ha indicado como autores del tormento, si es que los conoce o puede dar la filiación de ellos. Estos niegan y entonces queda establecido que la confesión es válida, porque no ha existido tormento y entre tanto las nalgas, brazos y muñecas de esos infelices, manifiestan que realmente han sido víctimas de esas flagelaciones nocturnas y sin más testigos que los mismos que las ejecutaron. [...]
No concebimos como se pueda tener incomunicada a una persona más de un mes, y se la deje expuesta a contraer una enfermedad o sufriendo rigores innecesarios. Solo esto se explica por desidia del juez en no agitar el sumario o porque quiere hacer sufrir a esa persona abusando de ese derecho312.
La tortura como tema judicial
Aunque los casos encausados por delitos de tortura eran muy pocos, la Corte Suprema condenó a algunos funcionarios policiales responsables de tormentos aplicados a los reos. Así ocurrió en el proceso contra el subcomisario de Investigaciones de Carabineros de Valparaíso, Celedonio Cáceres González y otros agentes, quienes fueron denunciados por Carlos Beltrán, Ismael Gana y José del Carmen Alarcón al 2º Juzgado del Crimen. Los denunciantes dijeron haber sido acusados de un robo de lapiceras y haber sido flagelados salvajemente y que el juez los había dejado en libertad incondicional, comprobando su total inocencia.
El subcomisario fue inicialmente condenado por aplicación de tormentos a tres años y un día de cárcel, lo que implicaba la expulsión del Servicio. Apeló de la sentencia. La Corte Suprema tuvo a la vista el testimonio de los denunciantes que relataban la brutalidad de las torturas. Estas se prolongaron durante dos días y fueron certificadas por un médico legista, quien comprobó las heridas y contusiones de los detenidos. La Corte Suprema condenó al subcomisario a presidio menor por dos años y a la separación del Servicio de Carabineros. En la sentencia de 1º de abril de 1932, la Corte Suprema consideró la irreprochable conducta anterior y el celo funcionario como atenuantes para la rebaja de la pena, no obstante reconocer que se trataba de delitos reiterados. El subcomisario negaría hasta el fin haber flagelado a los prisioneros, los que habían resultado absueltos de los delitos de los que se les había acusado313. La reducción de las penas a esos funcionarios, probadamente culpables de flagelaciones, reflejaba la tolerancia de la autoridad y el saber común de que se maltrataba rutinariamente tanto a los detenidos por simples delito como a los «enemigos» de la República.
Poder Judicial y seguridad interior del Estado
En la década de 1930, los redactores de las leyes y decretos leyes de seguridad interior del Estado tenían claro el papel esencial del Poder Judicial. En la dictación y la modificación de la legislación relevante se debatía intensamente la jurisdicción de primera instancia y los procedimientos judiciales aplicables a los delitos políticos, sobre todo los delitos contra el orden público y la seguridad interior del Estado. Entre la caída de Ibáñez en julio de 1931 y la elección de Arturo Alessandri como Presidente de la República en octubre de 1932, varios decretos leyes asignaron jurisdicción en dichos casos a los Tribunales Militares, las Cortes de Apelaciones, y hasta «Tribunales Especiales» (creados por la ley 4.935 de 3 de febrero de 1931). Además, debido a la complejidad de la legislación, se presentaban dudas sobre cuál sería la instancia «correcta» para procesar algunos casos314.
El siguiente caso ilustra esos dilemas. El 31 de marzo de 1932, la Corte Suprema resolvió que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, don Humberto Bianchi, debía continuar el proceso. El ministro se había declarado incompetente en la causa seguida contra Ramón Sepúlveda Toro y otros «por un atentado contra la Seguridad del Estado», porque los inculpados antes de ser aprehendidos ofendieron públicamente a Carabineros, delito militar sancionado en el artículo 287 (b) del Código de Justicia Militar. El juez militar sostenía, a su vez, que uno de los delitos a investigar y sancionar era el delito tipificado por el Código Penal en su artículo 123 y «contemplado, en consecuencia en la ley 4.935, como es el de incitar al pueblo al alzamiento, ya que no otra cosa significa anunciar la proximidad de la revolución social y ponderar los beneficios que consigo traería para las clases trabajadoras y obreras» y que correspondía hacerlo al tribunal militar, subordinando este delito a los sancionados por el Código de Justicia Militar315. La Corte Suprema estableció en este caso la preeminencia de los delitos contra la seguridad del Estado cometidos por civiles, delitos a los que no les correspondía la jurisdicción militar ni tampoco la ordinaria sino a «los Tribunales Especiales» creados por la ley 4.935 de 3 de febrero de 1931.
Es importante recordar que la vigilancia y la infiltración de organizaciones sociales y políticas, que efectuaba la policía política, tenía el propósito de impedir que se cometieran los delitos tipificados y penados por el Código Penal y la legislación sobre seguridad del Estado e identificar a los responsables. Esta legislación dejaba un margen estrecho al Poder Judicial para ejercer su independencia, al tensionar el resguardo del orden público, entendido como un bien común, por encima de la obligación legal de garantizar los derechos de las personas y las libertades públicas. Se agregaba además que los ministros de las cortes de apelaciones, designados por el Ejecutivo, se encargaban de los procesos de desafuero de los legisladores, lo que potencialmente coartaba «la libertad de los parlamentarios»316.
El Código Penal de 1874 había tipificado en su título segundo los delitos contra la Seguridad interior del Estado (arts. 121 a 136). En ellos se identificaban las distintas motivaciones, formas de participación, circunstancias y actuaciones de quienes promovieran y realizaran alzamientos contra el Gobierno legalmente constituido y se establecían las sanciones correspondientes. También se dejaba establecido en el artículo 128 que la autoridad debía intimar a los sublevados a deponer su actitud antes de usar la fuerza pública para disolverlos, pero esa prevención era innecesaria «desde el momento en que los sublevados ejecuten actos de violencia»317.
La ley 5.091, titulada «Sanciona Delitos contra la Seguridad Interior del Estado» fue promulgada por el presidente Juan Esteban Montero el 18 de marzo de 1932, cuando estaba en marcha la conspiración para derrocarlo. Estableció en su primer artículo las sanciones para quienes «indujeren a uno o más miembros de las Fuerzas Armadas o Carabineros, a la indisciplina o el desobedecimiento de sus superiores jerárquicos, o de los poderes constituidos de la República»318.
En su artículo 3º hacía referencia a la ley 4.935 promulgada por el presidente Carlos Ibáñez, el 3 de febrero de 1931. De acuerdo a esa ley, los crímenes y simples delitos contra la Seguridad del Estado eran delitos militares, señalando que «serán castigados en conformidad al Código Penal, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 261 del de Justicia Militar». Sancionaba expresamente los crímenes y delitos cometidos «en la persona del Presidente de la República» con penas hasta tres grados superiores según se tratara de una tentativa, delito frustrado o consumado y establecía que estos delitos serían juzgados por tribunales militares, considerando que el tribunal de primera instancia sería el consejo de guerra de más alta graduación. La sentencia sería apelable ante la Corte Marcial correspondiente en el momento de la notificación, no procediendo otro recurso en contra del fallo de la Corte Marcial que el de revisión. En su artículo 10, sin embargo, dejaba establecido que los delitos cometidos por civiles sin asimilación militar, los conocería un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva y en segunda instancia el Tribunal en Pleno con excepción de ese ministro.
En el marco de esa ley, la competencia sobre el tribunal correspondiente para los delitos contra la seguridad interior del Estado sería disputada en muchas ocasiones, en particular al concurrir simultáneamente delitos militares. En la sentencia de la Corte Suprema en el caso «José María Fictis y otros, atentado contra la seguridad del Estado», en la que se aplicó la ley 4.935 y el Código de Justicia Militar (art. 13), la Corte Suprema declaró que era competente para conocer de un proceso «por delitos contra la seguridad interior del Estado el correspondiente ministro de la Corte de Apelaciones, no obstante, de aparecer después que uno de los inculpados había también cometido un delito sometido al fuero militar»319.
En la sentencia de este caso, la Corte reflexionó sobre la declaración de incom-petencia del juez debido a la circunstancia de concurrir un delito militar, dado que uno de los inculpados al ser aprehendido agredió con arma de fuego a un carabinero. Revisó la fundamentación del comandante en jefe del Ejército para este caso, en relación con las atribuciones que esta ley otorgaba a los tribunales militares. También analizó la doctrina jurídica sobre la consideración de que un ministro de Corte y la Corte en pleno constituían un tribunal especial para este tipo de casos, «jurisdicción que no pierde tal carácter por el hecho de ser ejercida por funcionarios del orden judicial ordinario»320.
Adicionalmente, señaló que en este caso ambos delitos eran de «jurisdicción especial sometidos unos a los Tribunales Militares en tiempos de Paz (maltrato de obra a un carabinero) y otros a los Tribunales Especiales creados por la ley 4.935»321. La Corte fundamentó su decisión en la historia de la ley, concluyendo que: «Si se atiende a la historia fidedigna del establecimiento de esta ley, se llega necesariamente a la conclusión de que la creación de un Tribunal especial para juzgar a los civiles por delitos contra la seguridad interior del Estado, se inspiró precisamente en el deseo de sustraerlos a la jurisdicción militar»322. Finalmente la Corte resolvió que la competencia pertenecía a la Corte de Apelaciones de La Serena y señaló que se transcribiera esta resolución al comandante en jefe del Ejército323.