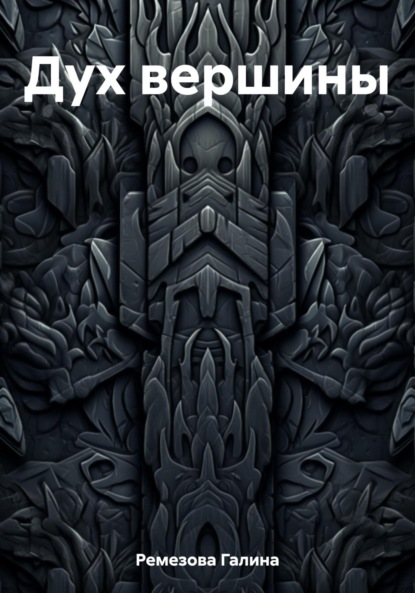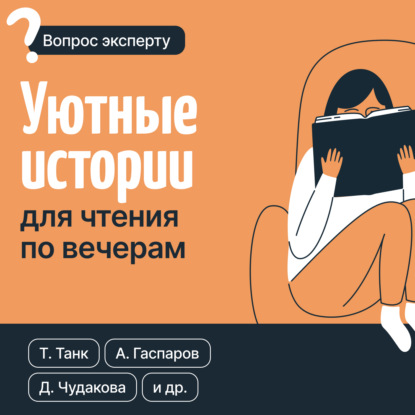Poder Judicial y conflictos políticos. Volumen I. (Chile: 1925-1958)
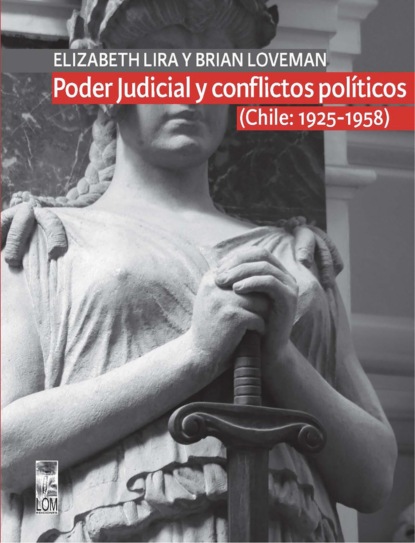
- -
- 100%
- +
Estableció también que los delitos serían juzgados, bajo el procedimiento penal de tiempos de guerra, de acuerdo al Código de Justicia Militar. El consejo de guerra definido por esa legislación sería remplazado por un tribunal permanente en las comandancias de Guarnición, cuyos miembros serían designados por el Presidente de la República. Autorizaba a jefes de plaza y autoridades administrativas para restringir el tránsito, las reuniones públicas, las publicaciones y la venta de bebidas alcohólicas, señalando expresamente que estas disposiciones regirían mientras se mantuviera el estado de sitio354. Estas disposiciones reforzarían la legislación vigente autorizando aplicar la pena de muerte a «los cabecillas y agitadores».
Mediante el DL 421, publicado el 16 de agosto de 1932, se revisarían y complementarían las disposiciones del DL 50, indicando que el Presidente provisional de la República, de acuerdo con los Ministros del Despacho, habían dispuesto aumentar las penas «en uno o dos grados cuando se causare la muerte a una persona» en los delitos contra la seguridad del Estado que se señalaban en el decreto. Se agregaba: «En todo caso, el que causare la muerte y los instigadores, promovedores, jefes o cabecillas en los delitos antes referidos, serán fusilados»355.
Con fecha 22 de septiembre de 1932, se volvería a modificar la legislación sobre seguridad del Estado establecida en los decretos leyes que se han comentado. Mediante el DL 637 se suprimieron los Tribunales Especiales creados por los decretos leyes 100, de 21 de junio de 1932; 1.837, de Interior de igual fecha, y 314, de 28 de julio del mismo año, en el que se modificaron las sanciones para quienes atentaran contra la seguridad del Estado, redefiniendo la modalidad de tramitación de los procesos derogando algunos artículos específicos356.
En el fundamento de este decreto (DL 637) se hacía referencia a los inconvenientes encontrados en la aplicación de las disposiciones de los decretos leyes 100 y 314 en relación con la organización y procedimientos ante los tribunales especiales, por lo cual se suprimían, y se restablecía la disposición de que los civiles serían procesados por un ministro de la Corte de Apelaciones respectiva, y en segunda instancia, la Corte en pleno con excepción del ministro que llevaba el caso. Para los individuos sujetos al fuero militar, así como los civiles que conjuntamente con militares hubiesen cometido los delitos en referencia, la primera instancia sería el Juzgado Militar respectivo, y la segunda instancia sería la Corte Marcial. La tramitación de esos procesos se ajustaría al procedimiento penal establecido en el Código de Justicia militar en tiempo de paz.
El decreto agregó algunas modificaciones. Entre ellas señalaba que «el fiscal de la Corte respectiva, actuará en estas causas en defensa del Gobierno constituido, debiendo figurar como parte en el proceso, y en consecuencia, deberá impetrar del tribunal la práctica de todas las diligencias que estime conducentes a establecer el cuerpo del delito y la responsabilidad de los inculpados, como asimismo, instar para la pronta terminación de los juicios»357.
El decreto estableció plazos perentorios para realizar el sumario, también para la presentación de las defensas y de las pruebas, y restringía los plazos entre 24 horas y 3 días en casos muy calificados. El tribunal debía dictar sentencia dentro del plazo de tres días y las apelaciones tenían un plazo de 24 horas para ser presentadas. El plazo para la sentencia de segunda instancia era de tres días desde el término de la vista de la causa, señalando expresamente que contra las sentencias no procederían los recursos de casación, borrando, de esta manera, la potencial protección de la Corte Suprema ante errores de procedimiento o interpretación de la ley.
En el artículo 6º se dejaba establecido que si los delitos habían sido «cometidos por militares o por estos conjuntamente con civiles», serán juzgados por los Tribunales Militares de tiempo de paz, en la forma ordinaria, con las modificaciones establecidas en esta ley. Las disposiciones generales se referían a la libertad de los procesados y a la fianza, así como las medidas a tomar cuando el procesado no se presentara en el juicio o se fugara de la prisión358.
Los sucesivos cambios en las disposiciones sobre seguridad del Estado a través de estos decretos leyes, en un período políticamente muy convulsionado, ilustraba no solamente la visión del gobierno de turno. Daba cuenta también de una mentalidad autoritaria ampliamente extendida que parecía ser relativamente independiente de las diferencias ideológicas y políticas de los legisladores y de las autoridades. No obstante los amplios consensos autoritarios, eran disposiciones difíciles de aplicar, ya que los cambios introducidos no alcanzaban a ser implementados cuando ya habían quedado obsoletos por nuevas disposiciones legales. Sin embargo, el DL 50 sería la referencia obligada para enjuiciar a huelguistas, manifestantes y conspiradores de todo tipo, hasta la dictación de la ley de seguridad interior del Estado de 1937, que mantendría las premisas ideológicas y jurídicas establecidas en 1931-1932. Ese marco instituido en la década de 1930 influiría sobre las actuaciones de los jueces desde 1932 hasta 1973, con ciertas modificaciones introducidas por la legislación de 1948 y 1958359.
En este contexto, el Poder Judicial (1931-32) confirmaba la validez de los decretos leyes promulgados por los gobiernos de facto y la obligación de los tribunales de aplicarlos. Sería una doctrina crucial en el futuro.
El proceso judicial seguido contra Francisco Palacios Sequeida ilustra claramente esa doctrina. Palacios fue detenido y procesado por haberse encontrado en su poder 27 cartuchos de dinamita, que dijo haber comprado para pescar. Al ser denunciado el 17 de julio de 1932, Palacios fue detenido por siete días y se inició un proceso en la justicia militar. El Tribunal Militar lo puso en libertad. Fue detenido nuevamente por Investigaciones el 18 de octubre del mismo año y sometido a proceso como «presunto autor del delito contemplado en la letra e) del artículo 4º del decreto ley N.º 50 de 21 de junio de 1932». (fs. 80)360.
El ministro de la Corte de Apelaciones de Talca, Luis Agüero P., dejó constancia en su sentencia de 4 de diciembre de 1932, que en el parte de Investigaciones se indicaba que, «Palacios está sindicado como cabecilla de movimientos disolventes y ha sido secretario general del movimiento de carpinteros»361. El ministro Agüero se refirió a las informaciones recogidas por el tribunal y a los interrogados con ocasión de este proceso. Indicó que también fue detenido por Investigaciones el vendedor de la dinamita, Arsenio Rojas Montecinos.
Fueron citados a declarar varios policías, quienes trataron de vincular la posesión de la dinamita con las actuaciones sindicales del detenido, aunque indicaron que «no se le conocen actos de carácter subversivo»362. Fue interrogado también un dirigente de la FOCH, Mariano Villar Ibáñez, quien declaró no tener relación con Palacios «pues este pertenece a la Confederación Obrera de Talca, antes ‘Trabajadores Unidos del Mundo’, IWW [Industrial Workers of the World], cuyos asociados tienen ideas anarquistas, las cuales no son aceptadas dentro de la FOCH»363. A su vez, Palacios relató con detalle en el interrogatorio cómo conoció a Rojas y cómo le compró la dinamita. Indicó que requería de fulminantes para poder usarla para pescar y que se dio cuenta que no podía obtenerlos en el comercio «dado el estado de sitio en que nos encontrábamos». Por eso decidió guardar la dinamita. Reconoció ser sindicalista «con ideas socialistas únicamente y no acepto las ideas anarquistas ni comunistas porque estas atraen necesariamente gobiernos de dictadura que yo repudio dentro de mi modo de pensar»364.
A fs. 83 vta. se declaró rebelde a Arsenio Rojas como inculpado ausente, ordenándose suspender la tramitación de la causa en relación con él, en conformidad al art. 106 del Código de Justicia Militar365. A fs. 91 el Fiscal dedujo acusación contra el reo Palacios como autor del delito por el cual se le declaró reo y pidió se le aplicara la pena establecida en el art. 2º del DL 50. La defensa de Palacios argumentó:
Que el decreto ley núm. 50 por el cual se pretende juzgarlo, no tiene fuerza legal y tácitamente ha dejado de existir desde que fue derribado el Gobierno de la República Socialista para restablecer la República Democrática, regida por la Constitución Política de 1925. En la exposición de motivos que preceden al referido decreto ley se manifiesta claramente que sus preceptos tienen como único objeto asegurar el mantenimiento de la Republica Socialista y su Gobierno366.
La defensa agregaba que al volver a regir la Constitución de 1925 el Estado «no necesita de esa ley de excepción para defenderse y le bastan para ese fin las leyes comunes que contienen diversas disposiciones con ese objetivo». Solicitaba la absolución del reo, habida cuenta de que el DL 50 no penaba la compra de la dinamita y que la dinamita encontrada no podía utilizarse como explosivo al faltarle los otros elementos; que el acusado se había presentado voluntariamente y que tenía «irreprochable conducta anterior»367.
En el fallo, el tribunal estableció, entre sus considerandos, que por la publicación del DL 50 en el Diario Oficial y su promulgación, como otros decretos leyes, «como ley de Estado adquirieron el carácter de obligatorios para todos los habitantes de la nación». De esta manera, quedaba claro que el tribunal carecía de facultades para considerar la legalidad del DL 50 y que eran otras las formalidades a seguir para impugnarlo, tanto en la materia legislada como en las facultades constitucionales de quienes lo dictaron. Finalizaba diciendo que «si no se publica otra ley que la derogue los tribunales tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley»368.
El ministro Luis Agüero P. determinó que Rojas era autor del delito descrito en letra e) del art. 4º del DL 50 y que Palacios era coautor. El tribunal condenó a Palacios a 300 días de extrañamiento (arts. 1º, 2º, 3º y 4º letra e) del DL 50; por el DL 637; por el art. 139 del Código de Justicia Militar, por varios arts., que enumera, del Código Penal y del Código de Procedimiento Penal. También lo condenó a una multa de $500 pesos que podía pagar con cárcel a razón de 10 pesos por día de reclusión. El tribunal estableció que las penas se contaban desde el 18 de octubre, día de su detención, y se le abonaban los siete días (17 a 22 de julio) en que estuvo detenido a disposición del tribunal militar369.
La sentencia fue apelada. La Corte de Apelaciones de Talca revisó el caso y emitió su fallo el 14 de diciembre de 1932. Entre sus consideraciones estableció que no se podía extender la interpretación de la ley más allá de lo que decía expresamente el texto, concluyendo que «el reo de esta causa no puede ser condenado si se le juzga en derecho». Tampoco «si se dicta un fallo en conciencia en relación con la apreciación de la prueba», pero que la ley «no confiere autorización para declarar en conciencia que es delito un hecho no sancionado con pena por una disposición legal». Concluyó la Corte «que las pruebas presentadas no reúnen los requisitos legales tanto si se refieren a la culpabilidad del acusado o a la existencia misma del hecho», fallando: «se revoca la sentencia en alzada y se declara que el reo Palacios queda absuelto de la acusación». Agregó: «dése orden de libertad»370.
Así, diez días antes que Arturo Alessandri Palma asumiera la Presidencia de la República, la Corte de Apelaciones de Talca reafirmaba la validez de los decretos leyes promulgados por los gobiernos de facto, mientras el Congreso no los derogara371. Alessandri tendría como instrumentos de gobierno los decretos leyes legados por los gobiernos de facto desde 1924. Sin embargo, en el caso de Palacios, la Corte determinó que no existió el delito denunciado. Habría justicia en lo particular e inhibición de la Corte respecto a determinar la «constitucionalidad» del decreto ley 50, que dependería, según el fallo (y otros del mismo tenor), de una acción del Congreso para su derogación.
Hacia las elecciones de 1932
El 6 de julio de 1932, Carlos Dávila se había autoproclamado Presidente Provisional de la «República Socialista de Chile». Su «presidencia» duró poco más de dos meses, nunca sin conspiraciones militares y civiles en su contra. Dávila convocó, el 23 de agosto, un Congreso Constituyente que sería elegido con fecha 30 de octubre. Esta medida quedó vigente cuando ocurrió el pronunciamiento militar del 13 de septiembre, entregando el mando al ministro del Interior, el general Bartolomé Blanche, quien se mantuvo como Presidente durante un breve interregno, también complicado por complots y conspiraciones. Durante ese período se realizó un diálogo público sobre el posible Congreso Constituyente372.
Presionado por movimientos cívico-militares en Antofagasta y Concepción que exigían la restauración de la Constitución de 1925 («la normalidad constitucional»), Blanche entregó el mando al presidente de la Corte Suprema, Abraham Oyanadel Urrutia. El 2 de octubre, Oyanedel asumió el cargo de vicepresidente provisional373. El nuevo ministro del Interior, Javier Ángel Figueroa (expresidente de la Corte Suprema y destacado dirigente del Partido Liberal), quien había renunciado a su cargo en tiempos de Ibáñez y de la breve «República Socialista»), decretó de inmediato la libertad de todos los presos políticos.
El historiador Gonzalo Vial relata que «a la hora de jurar al Gabinete, se buscara por toda La Moneda una Constitución para emplearla en la ceremonia [...] y no fuese habida. Debió Oyanedel pedir a los Tribunales un ejemplar de la Carta»374. Oyanedel había iniciado su carrera en el Poder Judicial en 1907, como oficial 2º de un juzgado del crimen de Santiago, llegando a ministro de la Corte Suprema en 1927. Fue nombrado a la presidencia de la Corte Suprema a fines de junio de 1932 por un decreto del Presidente provisional Carlos Dávila, derivando su legitimidad de un decreto de un gobierno de facto. Su misión sería, primordialmente, mantener alguna semblanza de orden y supervigilar las elecciones parlamentarias y presidenciales del 30 de octubre de 1932. En las elecciones competirían cinco candidatos para la Presidencia; 44 partidos políticos estaban inscritos en el Registro Electoral. Así el proyecto Davilista para un Congreso Constituyente quedaría en el papel.
El 26 de octubre se puso término al estado de sitio que regía según uno de los distintos decretos leyes vigentes desde la caída de Ibáñez. No obstante, el gobierno avisó que haría «uso de la facultad que le confiere la Constitución Política del Estado, después de las elecciones, en caso de que se altere el orden público»375.
Alessandri obtuvo más de la mitad de los votos (187.914 de los 342.990 emitidos), una victoria que él describiría como «decisiva». Años después Alessandri escribiría: «El señor Oyanedel y su ministro del Interior, se mantuvieron firmes, resistieron a las tenaces y reiteradas insistencias y sugestiones para postergar la elección, dominados por el propósito honrado de que había llegado la hora de restablecer el imperio de la Constitución y la ley [...]»376. No obstante la victoria electoral del Alessandri, seguían procesándose causas judiciales legadas por el caos de 1931-32. Algunas no se resolverían hasta mucho después que Alessandri asumiera la Presidencia.
Así ocurrió con la desaparición del profesor Manuel Anabalón. Tal vez este caso, situado casi siempre en la memoria popular en el período de Ibáñez, ilustre mejor que otros los procedimientos policiales de la época, que se mantuvieron en el tiempo, como es posible observar en los años siguientes. La prensa se encargó de denunciar la participación de agentes del Estado en varios delitos, la que fue investigada por el Poder Judicial, los que finalmente no pudieron ser sancionados por ningún tribunal.
El caso del profesor Manuel Anabalón
Un día después de las elecciones de octubre de 1932, bajo el título «Desaparecido», la revista Hoy informó que el Director General de Carabineros había explicado «que el señor Anabalón, a causa de sus actividades comunistas» fue embarcado en el vapor Chiloé con un grupo de unos treinta detenidos que iban relegados a la isla Mocha. El barco llegó el 26 de junio al puerto de Valparaíso377. El agente a cargo de los detenidos recibió la orden de dejar en libertad a Anabalón, después de lo cual el profesor desapareció. El general Carlos Robles inició un sumario para establecer las responsabilidades del caso378.
De acuerdo a esa investigación, los carabineros Miguel Vélez y Arturo Castellanos, de la Comisaría de la Aduana, recibieron orden de poner en libertad a Anabalón y según sus declaraciones así lo hicieron. No había registro alguno de que hubiera ingresado a la Comisaría: «El capitán Severín jefe de la Comisaría de la Aduana contestó que ningún preso había sido traído al cuartel, aseveración que corrobora el teniente Filipensky, de servicio ese día»379.
La revista Wikén había inaugurado recientemente una línea de denuncias sobre situaciones críticas, realizadas por su director, el periodista Luis Mesa Bell (miembro del movimiento Nueva Acción Pública, NAP), las que investigaba personalmente. Entre ellas figuraban los corredores de la bolsa negra, las Milicias Republicanas y el tráfico de drogas en Valparaíso. Su primer reportaje sobre el profesor desaparecido fue publicado el 22 de octubre de 1932, titulándolo: «¿Cuatro y no solo Anabalón fondeados por la dictadura de Dávila? Revelaciones inéditas sobre la desaparición del profesor de Antofagasta»380. En ese artículo, Mesa Bell relató lo sucedido a Manuel Anabalón, quien había sido calificado como subversivo por las autoridades381.
Wikén publicó una serie de artículos de Mesa Bell sobre el caso. En su último artículo, titulado «La Sección de Seguridad: vergüenza y baldón del Cuerpo de Carabineros», acusaba directamente a la Sección de Seguridad de Investigaciones que dependía de Carabineros. Calificó a Investigaciones como una auténtica «mafia chilena», denunciando las flagelaciones y secuestros arbitrarios y la más completa impunidad de sus actuaciones. Denunció que además de Rencoret estaban involucrados el director de Investigaciones Armando Valdés, el prefecto Carlos Alba, el subprefecto Fernando Calvo y el agente Carlos Vergara, apodado «Guarango». Los periodistas de Wikén fueron amenazados y agredidos. Las oficinas de la revista, ubicadas en Amunátegui 86, en el centro de Santiago, fueron asaltadas, operativo en el que desaparecieron varios ejemplares de su último número382.
El diputado conservador Ricardo Boizard cuestionó las acusaciones de la revista Wikén y consideró inadmisible que se acusara por la prensa a Rencoret como responsable de esos y otros crímenes. Por este motivo investigó el caso basándose en el proceso judicial, en la prensa y en entrevistas a varios de los protagonistas. Su análisis tuvo dos puntos centrales: la desaparición de Anabalón y la identificación del cadáver encontrado por un buzo en el muelle de Valparaíso, que el juez hizo examinar por peritos en medicina forense para determinar si correspondía al del profesor desaparecido.
La revista Wikén denunció que un buzo había contado 21 cadáveres fondeados en el muelle, lo que aparentemente no fue investigado. De acuerdo a la información sobre el caso, Boizard relata que el buzo había visto un cadáver «envuelto en una malla de alambres y le mantienen sujeto en el fango, pesados lingotes de fierro. Le faltan las manos y los pies». Según su investigación, el buzo se dirigió a la oficina de Investigaciones informando al teniente Carlos Herrera de su hallazgo, quien, a su vez, dio cuenta a Rencoret, quien le «contesta terminantemente que debe darle cuenta al ministro sumariante»383.
El juez Luis Baquedano, a cargo del caso, condujo la operación para el rescate de los restos desde el fondo del mar, el 21 de diciembre de 1932, con el apoyo del buzo Federico Fredericksen, que había hecho el descubrimiento. En la morgue, el cuerpo de Anabalón fue reconocido por la madre y lo que quedaba de su ropa por su sastre de Antofagasta. La identificación del cadáver se realizó en el Instituto Médico Legal mediante diversas pericias forenses.
A pedido de Rencoret, el abogado Raimundo del Río (exprofesor de Derecho Penal de la Universidad de Chile) emitió un informe de 85 páginas sobre la desaparición de Anabalón 384. Tuvo a la vista el sumario administrativo que ordenó instruir la superioridad de Carabineros (general Robles); la investigación a cargo del Juez del Crimen de turno de Valparaíso (quien recibió los antecedentes del prefecto de Aconcagua Óscar Reeves); la investigación a cargo del ministro de la Corte de Apelaciones de Valparaíso Luis Baquedano y la investigación del fiscal Arturo Avendaño, del Juzgado militar de Santiago. Avendaño había determinado «pedir la pena de 5 años y un día de presidio militar para los señores Alberto Rencoret Donoso, Luis Encina Peralta y Clodomiro Gormaz Raposo como autores del delito de homicidio en la persona de Manuel Anavalón (sic) Aedo y la pena de sesenta y un días de prisión militar para el señor Gabriel Severín Severín como autor del delito de prisión arbitraria de la misma persona»385.
El informe del señor Del Río señaló, desde el inicio, las contradicciones sobre el destino de Anabalón en que incurrieron los declarantes en las investigaciones mencionadas: «Que fue liberado, que fue detenido, que fue lanzado al mar [...] Hay decenas de contradicciones entre los testimonios de los distintos declarantes y peritos citados y consultados hasta la fecha»386. Constató que el profesor fue detenido por orden del prefecto de Antofagasta coronel Humberto Contreras, el 16 de junio de 1932, orden ratificada por el Ministerio del Interior. Fue enviado en el vapor Chiloé a Valparaíso (fs.666 del sumario en el Juzgado militar de Valparaíso); fue desembarcado por orden del teniente de la Comisaría de Aduanas señor Filipensky y mantenido en prisión por orden verbal del señor Óscar Reeves, prefecto de Aconcagua, en la Comisaría de Aduanas de Valparaíso, por el capitán Severín387. Sin embargo, y a pesar de toda la información proporcionada por la investigación judicial, afirmó que el análisis de las declaraciones no permitía concluir si el profesor estuvo o no estuvo detenido por Carabineros. A su vez, el profesor Del Río cuestionó la identidad entre el señor Anabalón y el cadáver encontrado bajo las aguas en Valparaíso el día 21 de diciembre de 1932. Examinó detenidamente las condiciones del hallazgo de los restos y los análisis forenses realizados y reafirmó su convicción de que era necesario reabrir el sumario, dado que la investigación judicial hasta ese momento no había logrado establecer la causa de la muerte del señor Anabalón388.
Con estos antecedentes el profesor Del Río subrayó que Alberto Rencoret había declarado en el proceso que ratificaba sus «declaraciones de fs 572 y 657 y agrega que no ha tenido participación en la detención ni desaparecimiento» del profesor Anabalón389. Pero que también Severín y Filipensky lo inculpaban390. Señaló que el fiscal militar, basado en presunciones, había solicitado la pena de 5 años para Rencoret, dando por comprobada la detención de Anabalón en la Comisaría de Aduanas y también su entrega a Rencoret la madrugada del 1 de julio; también daba por identificados los restos sacados del mar. Agregaba al informe varios documentos que certificaban la buena conducta personal de Rencoret, entre ellos un informe del general director de Carabineros Humberto Arriagada con el propósito de reafirmar que le parecía absurdo atribuir a Rencoret la desaparición de Anabalón. Concluyó: «A juicio del suscrito no ha sido determinado el cuerpo del delito en el sumario seguido con motivo de la desaparición de don Manuel Anavalón (sic) Aedo. El suscrito cree en conciencia y en ley, después de detenido estudio de los antecedentes, que no puede afectar responsabilidad alguna en el delito pesquisado al prefecto de investigaciones de Valparaíso Alberto Rencoret Donoso»391.