Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021
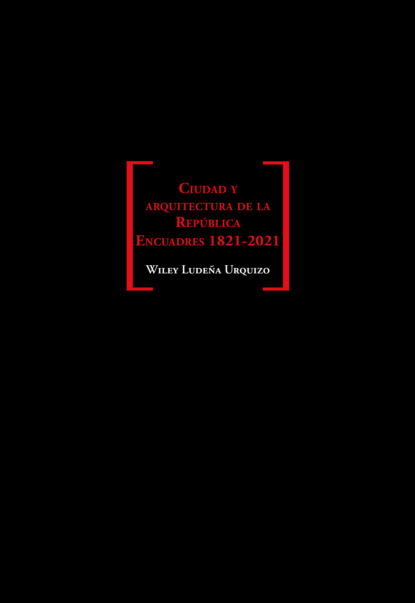
- -
- 100%
- +
La segunda parte, «Ciudad y arquitectura, siglo XX: de la “República Aristocrática” a la “Patria Nueva”», inicia enfocándose en el higienismo y en su rol fundamental a inicios del siglo XX.
En ese sentido, es interesante iniciar el relato del siglo XX peruano con una peste (tercer encuadre). Sin embargo, fue la peste bubónica de 1903, una más entre muchas otras de las décadas previas, la que impulsó a los primeros higienistas a proponer reformas dentro de la ciudad con especial énfasis en las viviendas y los precarios servicios públicos. Ludeña, enérgicamente, desmitifica así la idea romantizada de una Lima como ciudad jardín, que no existió sino en el imaginario de algunos discursos históricos oficiales.
Este periodo nuevamente reconcilia una dicotomía: por un lado, los estudios, debates y discusiones, que apuntaban a la baja calidad de la vivienda como razón principal de los problemas de salud (la teoría); por otro lado, los esfuerzos tangibles del Estado, que se traducen en edificios y mejoras en infraestructura (la práctica).
En fuerte contraste, el cuarto encuadre, dedicado a Manuel Piqueras Cotolí, deja de lado la reflexión en torno a las grandes políticas y a los cambios sociales, y se enfoca en una figura, a modo de hilo conductor de las reflexiones de la primera mitad del siglo XX. El quehacer de Piqueras Cotolí como urbanista sirve para explicar el fenómeno de la aparición de los suburbios limeños y del crecimiento de la ciudad, a la par de la consolidación del centro a través de espacios públicos diseñados como tales.
Estos proyectos urbanos van de la mano con otro de los temas centrales en la obra de Piqueras Cotolí: la consolidación de un enfoque cultural nacional reflejado tanto en el arte como en la arquitectura. El indigenismo de la pintura y de la literatura es así transformado en forma y espacio a través de los estilos neocolonial y neoperuano, en obras públicas de gran envergadura que colaboran con la creación de un nuevo imaginario urbano.
Como ya hemos mencionado, el objetivo de los ejemplos seleccionados para este volumen es dar un lugar a aquellos que la historiografía tradicionalmente ha dejado de lado, en lugar de recorrer rutas ya trazadas. Es así que, en lugar de ofrecernos una sección dedicada al Oncenio de Leguía y a sus obras —tema bastante estudiado— Ludeña habla de los diez años que le siguieron, marcados por amenazas de insurrecciones y gobiernos que, para evitarlas, se vieron forzados a volverse paternalistas y asistencialistas (quinto encuadre). Esta lectura aleja a la vivienda obrera de este periodo de un aura glamorosa de solidaridad que podríamos encontrar en otros textos, y la coloca como un medio práctico para evitar problemas tangibles de sanidad y tugurización, mientras que se buscaba aplacar a las masas disconformes.
El estudio del barrio obrero se vuelve pretexto para entender las lógicas del hacer ciudad y de la incipiente idea de vida comunitaria representadas por la arquitectura y el urbanismo. Son, además, un ejemplo interesante para retratar la adopción, dispar y discontinua en nuestro medio, de las principales ideas del movimiento moderno.
Tal vez la única excepción a la premisa inicial, de mostrar senderos poco recorridos en la historia de la arquitectura peruana, sea el sexto encuadre dedicado a la Agrupación Espacio, tema predilecto no solo de teóricos, sino también de proyectistas, que ven en la agrupación y en sus circunstancias un ejemplo de vanguardia y energía desde la academia, pocas veces presente en nuestra historia. No mencionar a Espacio hubiera sido una grave omisión. Sin embargo, lejos de analizar su influencia en la arquitectura, se opta nuevamente por un terreno poco recorrido al debatir su influencia en el urbanismo moderno peruano.
El sétimo encuadre es, en cierto sentido, complementario al anterior. Luego de reconocer una época de oro en el urbanismo peruano del siglo XX, se destaca la figura de Fernando Belaunde Terry como uno de sus principales impulsadores desde su rol de arquitecto, de editor de El Arquitecto Peruano y, finalmente, desde sus actuaciones en la política.
Nuevamente, es notable la importancia que el autor le da a las ideas, a la par o incluso sobre lo construido. Desde el inicio, él señala cómo la escasa labor proyectual de Belaunde no desmerece su intensa actividad en la «difusión de las ideas modernas del proyecto urbanístico» (p. 270). La ciudad moderna, para Belaunde, es el escenario de la sociedad moderna; nuevamente la arquitectura y lo urbano se muestran intrínsecamente ligados a lo político y lo social.
Si los textos sobre la Agrupación Espacio y sobre Fernando Belaunde Terry nos muestran los inicios del urbanismo privado y estatal, es necesario también considerar la barriada, es decir, el urbanismo informal, como parte esencial de la historia de nuestras ciudades durante el siglo XX (octavo encuadre). En este caso sucede lo inverso a lo observado en encuadres anteriores. Donde primaba lo formal y el análisis al objeto construido, al hablar de la ciudad informal el énfasis recae en las ideas. En este caso, en un campo tan tratado por las ciencias sociales y disciplinas afines como la ciudad informal, el autor hace hincapié en la necesidad de investigación de la morfología y la tipología de la barriada.
Es así que la barriada es estudiada con las mismas herramientas con las que se analizaría la ciudad formal, a partir de la observación sistemática de sus estructuras formales. Se enfatiza así la relación de la ciudad informal con la formal como parte de un mismo fenómeno de expansión urbana.
Al acercarnos a la historia reciente, la exposición y análisis de los hechos se vuelven más complejos. Las reflexiones con respecto a fines del siglo XX son presentadas a través de la correspondencia entre lo construido, el neoliberalismo y la república empresarial (Hidalgo, 2017).
El actual proceso de globalización en el que nos encontramos es analizado con intensidad y, me atrevería a decir, indignada pasión (noveno encuadre). Wiley Ludeña ya no es un historiador de archivo, sino un cronista, y su relato de fines del siglo XX e inicios del siglo XXI es el de un testigo tocado, en las buenas y en las malas, por el proceso en el que el Perú pasa a ser parte del mundo globalizado, con más contras que pros. El término «global barriada» es de una precisión avasalladora.
Este encuadre tiende puentes con ideas anteriormente expuestas: cómo se gesta la ciudad del siglo XIX, cómo se introduce la modernidad sin superar un carácter casi anecdótico de hechos aislados y, finalmente, cómo el siglo XX culmina con un fenómeno de ruralización de las ciudades.
Este mismo análisis se traslada al arte urbano y al manejo del paisaje, a través de la crítica a la concepción y diseño de espacios públicos en las últimas décadas (décimo encuadre). Como ejemplos de la expansión neoliberal, y amparados por leyes que no consideran aspectos éticos ni estéticos, estos nuevos espacios públicos se vuelven la señal más evidente de la consolidación de la ciudad «chicha» del siglo XXI.
La parte final, centrada en la primera década del siglo XXI, hace una revisión sistemática de procesos de bonanza económica y crecimiento urbano, en una identificación de patrones que parecen recurrentes en nuestra historia republicana. En palabras de Benevolo, «los prototipos y los modelos de la primera revolución moderna se vuelven a proponer en el nuevo siglo, como si no hubiera pasado el tiempo» (2008, p. 405).
El análisis de la situación actual no es alentador. Como el mismo autor reitera, a lo largo de toda su obra, la cantidad, medida en este caso en metros cuadrados o nuevas unidades construidas, no es sinónimo de calidad. Esta debería considerar la planificación de una ciudad más incluyente y ecológicamente consciente, con obras arquitectónicas verdaderamente representativas y que enriquezcan el tejido urbano y la vida de sus habitantes.
Dadas las condiciones actuales, en las que el confinamiento y la realidad de otra peste nos hacen conscientes de nuestro rol en la historia, provoca pedirle al autor un capítulo más, que debería escribirse en unos cuantos años, cuando la distancia temporal nos permita dar sentido al presente.
En esta nota, quisiera rescatar que Wiley Ludeña es uno de los pocos historiadores que dentro de la evolución de la arquitectura y el urbanismo ha considerado factores más allá de su inmediata proximidad. La mención de los higienistas y su importancia dentro del desarrollo urbano de los inicios de nuestra modernidad podría leerse hoy, en abril de 2020, como una premonición a los cambios que sucederían luego de la pandemia de la COVID-19.
Nuevas interrogantes se nos plantean que, como podemos deducir luego de la lectura de este libro, sin duda se reflejarán en la arquitectura y el urbanismo de nuestras ciudades. Los ciclos económicos afectan nuestro modo de habitar y construir, y, tal vez acelerados por circunstancias ajenas a la arquitectura y al urbanismo, nos plantearán retos que, si nos tomamos el tiempo de revisar en nuestra historia, no son del todo nuevos. Este hecho hace que la revisión sea una necesidad.
A doscientos años de la declaración de nuestra independencia vale la pena preguntarnos qué hemos heredado y qué nos hemos inventado, de dónde vienen nuestros ideales y nuestros imaginarios, y con qué recursos hemos construido —o dejado de hacerlo— los espacios donde hoy habitamos.
En la redacción de un texto, aun si se trata de un texto científico, hay siempre una variable personal. La elección del tema, los enfoques, las fuentes consultadas, los ejemplos escogidos.
Este ambicioso volumen de Wiley Ludeña Urquizo, a modo de compendio, es al mismo tiempo un recorrido por sus propios intereses a lo largo de una prolífica carrera que continúa sorprendiendo con descubrimientos, profundizaciones y, sobre todo, enfoques multidisciplinarios que cuestionan aquellos aspectos de la historiografía de la arquitectura y el urbanismo a los que fácilmente nos habíamos acostumbrado.
Él es el primero en reconocer que el libro partió de ideas más ambiciosas y, al hacerlo, nos ofrece con característica generosidad, fuentes por consultar y mapas de ruta por explorar, para quienes queramos seguirle los pasos.
Lima, 27 de mayo de 2020
Referencias
Benevolo, Leonardo (2008 [2006]). L’architettura nel nuovo millenio. Roma: Laterza.
Durand, Francisco (2017). Ahora estamos en la república empresarial [entrevista]. Ojo Público. https://ojo-publico.com/481/francisco-durand-ahora-estamos-en-la-republica-empresarial. Fecha de consulta: 5 de enero de 2020.
Ludeña, Wiley (1997). Ideas y arquitectura en el Perú del siglo XX. Lima: SEMSA.
Ludeña, Wiley (2014). Colección clásicos peruanos: arquitectura y pensamiento. Lima: Fondo Editorial PUCP.
Lyotard, Jean-François (1984). La condición postmoderna. Madrid: Cátedra.
The Prince of Wales (1984). A Speech by HRH The Prince of Wales at the 150th Anniversary of the Royal Institute of British Architects (RIBA), Royal Gala Evening at Hampton Court Palace. https://www.princeofwales.gov.uk/speech/speech-hrh-prince-wales-150th-anniversary-royal-institute-british-architects-riba-royal-gala. Fecha de consulta: 19 de enero de 2020.
[ Introducción ]
Wiley Ludeña Urquizo
Territorio y población
A pocos años de iniciarse la República, según el censo del 1827, el Perú contaba con una población de 1 516 693 habitantes (Gootenberg, 1995, p. 25). Cerca del bicentenario de la declaración de la independencia, la población del Perú, según el censo de 2017, alcanza los 31 237 385 de habitantes (INEI, 2018, p. 13). Es decir, un crecimiento de casi 20 veces la población inicial de la República. Durante este lapso, la sociedad peruana ha procesado cambios dramáticos en su estructura socioeconómica y territorial hasta el punto de registrar porcentajes de ocupación completamente inversos de un siglo a otro, como es el caso de las proporciones entre población urbana y rural o la distribución regional de la población en la costa, sierra y selva, así como en el sur, centro y el norte del país.
Probablemente el fenómeno de cambio más profundo y estructural experimentado por el territorio y la sociedad peruana en estos 200 años haya sido aquello que he denominado el «trastocamiento socioterritorial» de su primigenia estructura. Ello como consecuencia del explosivo proceso de urbanización experimentado durante este periodo y, en especial, a partir de mediados del siglo XX. Desde entonces el Perú ha «saltado» sobre sí para repartir sus pesos de un lugar a otro y no ser cada vez el mismo país. Amaneció a la República como un país rural-serrano y hoy es uno predominantemente urbano-costeño. Al inicio de la República el sur peruano albergaba la mayor cantidad de población, hoy la albergan la región norte y el centro.
En medio de su interpelación histórica al Perú republicano, Jorge Basadre en La promesa de la vida peruana y otros ensayos (1958), no pudo evitar plantearse una pregunta de base: ¿para qué se fundó la República? Tomamos el sentido de esta misma pregunta para nuestro campo disciplinar: ¿para qué se fundó la República en términos de territorio, ciudad y arquitectura? ¿En qué consiste la «promesa» republicana respecto de la construcción de un nuevo hábitat para los habitantes del país? ¿Se han cumplido total o parcialmente tales promesas?
El Perú luchó por su independencia y se transformó en República para ser una nación independiente, soberna, libre, en el que sus habitantes tuvieran una vida próspera, sana, fuerte y feliz en plena justicia, igualdad y fraternidad, tal como nos lo recuerda Basadre. Estos fueron los ideales encarnados por nuestros próceres de la independencia y por todos los que desde 1821 a la fecha enarbolan la defensa de los valores republicanos.
A 200 años del nacimiento de nuestra República ¿es posible afirmar que la plasmación de estos ideales ha permitido dotar a los peruanos sin distinción de un hábitat social y ambientalmente sostenible, decoroso en su composición y armonioso en su visualidad? ¿Nuestro «territorio» ha sido transformado de manera responsable en términos de su ocupación poblacional y la explotación de los recursos, tanto como el sistema de «ciudades» se ha hecho un cuerpo de urbanidad vital y sin desequilibrios o como la «arquitectura» se hizo marco de vida estimulante para enaltecer los valores republicanos identificados con la libertad, igualdad y fraternidad?
Una respuesta casi automática a estas y otras preguntas análogas sería casi previsible en su contenido: la mayoría de los indicadores cuantitativos y cualitativos que aluden a la calidad del hábitat peruano en las escalas del territorio, la ciudad y la arquitectura consignan cifras que revelan procesos en muchos casos irreversibles de depredación del territorio, así como tendencias de degradación ambiental y estética de nuestras ciudades, tanto como la persistencia de déficits crónicos en materia de vivienda, equipamiento social y servicios.
Cumplidos 200 años de vida republicana, según las cifras del censo nacional de 2017, existe en el país un déficit de vivienda de 11,21% del número total de hogares. Es decir, cerca de 3 449 107 habitantes carecen de una vivienda o habitan una en condiciones deplorares en términos cualitativos. Aún el 12,3% de las viviendas carecen de conexiones de electricidad, el 9,7% no cuenta con acceso domiciliario a la red pública de agua, así como el 33,4% de las viviendas carece de una conexión a la red pública de desagüe (INEI, 2018, pp. 326-349).
El registro de cifras y déficit puede hacerse inagotable para revelar que en materia de territorio, ciudad y arquitectura la promesa basadriana continua aún vigente como desafío y problemas por resolver. Pero tampoco se puede dejar de reconocer —no obstante nuestro característico pesimismo— el enorme esfuerzo desplegado por la República para «construir» desde las ideas y las obras un país de ciudades y arquitecturas apropiadas y ejemplares.
Tras la independencia, el sistema urbano peruano del siglo XIX no experimentó aquellos cambios estructurales que se produjeron durante el siglo XX e inicios del siglo XXI. Pese a que el negocio guanero de mitad del siglo XIX y el boom agrominero exportador de fines del mismo siglo e inicios del siglo XX produjeron las primeras migraciones a Lima, la estructura territorial y la distribución poblacional del país continuaba entonces casi intacta. El sistema urbano nacional del primer centenario republicano se mantuvo sin grandes cambios, ni contrastes en tamaño, roles y jerarquías, con excepción de aquellas definidas por la ubicación de las ciudades en la costa, la sierra o la Amazonía. Por ello, uno de los fenómenos, sino el más importante, que ha marcado profundamente las estructuras y el rostro del país es el violento proceso de urbanización de su territorio y población experimentado desde mediados del siglo XX. Como consecuencia de este hecho la sociedad peruana dejó no solo su contenido rural para transformarse de modo acelerado en una sociedad predominantemente urbana, sino que la «ciudad» se convirtió en el principal escenario de representación de las grandezas y limitaciones del proyecto republicano.
El urbanismo y la arquitectura, en términos de formato y volumen de lo edificado, están estrechamente conectados con la dinámica poblacional y su distribución. Hasta mediados del siglo XIX la población del Perú mantuvo en gran medida los mismos patrones de composición y distribución territorial que los registrados en los tiempos de la Colonia. Según las cifras del censo de 1876, la costa concentraba el 25% la población, mientras que el 75% restante se encontraba en la sierra y la selva (Gootenberg, 1995, p. 29). Según el censo del 2017, el 58% de la población habita la costa, el 28,1% la sierra y el 13,9%, la selva (INEI, 2018, p. 17). En otras palabras, en 200 años, el Perú ha pasado de ser un país de población mayoritariamente serrana-amazónica (75%), a ser uno en donde más de la mitad de la población reside en la costa (58%). Esta especie de «revolución territorial y demográfica» no concluye en el registro cuantitativo de estos cambios: la transformación más significativa, por sus consecuencias en todos los aspectos sociales y territoriales en estos 200 años de República, ha sido la conversión definitiva de un país mayoritariamente rural a predominantemente urbano. En 1940 el 26,9% de la población era urbana y el 73,1% era rural. En 2021, estas cifras se han invertido rigurosamente: la población urbana alcanza el 79,3%, mientras que la rural representa apenas el 20,7% con una marcada tendencia decreciente (INEI, 2018, p. 15).
La transformación del mundo urbano peruano durante la República ha sido, sin duda, estructural en diversos aspectos. Junto a la conversión de Lima en una metrópoli regional, el otro gran fenómeno urbano de la segunda mitad del siglo XX, el mapa urbano del país registra una mayor presencia de ciudades mayores e intermedias en el territorio, algunas de ellas como consecuencia del desarrollo de nuevas actividades productivas y grandes proyectos de inversión pública en infraestructura. Sin embargo, el territorio resultante registra desigualdad en la distribución de ventajas y oportunidades de desarrollo (Marzal & Ludeña, 2017, p. 246). La diferencia abismal que existe entre Lima y el resto de las ciudades del país patentiza este nivel de desequilibrio estructural en la distribución poblacional y la transformación del territorio producido durante la República. De acuerdo con las cifras del censo de 2017, la población censada del departamento de Lima alcanza los 9 485 405 habitantes, casi la tercera parte de la población nacional. Con una diferencia notable le sigue, en segundo lugar, el departamento de Piura, con 1 856 809 habitantes (6,3%). Continúan La Libertad, con 1 778 080 habitantes (6,1%) y Arequipa, con 1 382 730 (4,7%). En el otro extremo, los departamentos con menor población son los siguientes: Madre de Dios, con 141 070 habitantes (0,5%); Moquegua, 174 863 (0,6%); Tumbes, 224 863 (0,8%); Pasco, 254 065 (0,9%); y Tacna, 329 332 (1,1%) (INEI, 2018, p. 19).
Este es el escenario y paisaje territorial que a modo de un cuerpo vivo ha visto surgir y palpitar, en estos 200 años de República, cientos de nuevos poblados, mientras que otras ciudades han experimentado un crecimiento explosivo en contraste con algunas que se encuentran detenidas en el olvido. En medio de este complejo y desbordante mundo urbano y un medio rural en estado latente de abandono se han producido tantas arquitecturas (de diversa funcionalidad, cantidad, valor ambiental y significado estético) como individuos, familias, comunidades y el conjunto de la sociedad se propusieron construir.
La arquitectura «construye» ciudad y territorio, pero al mismo tiempo la sociedad es «construida» por estos dos escenarios seminales en su configuración y significado. La arquitectura arequipeña o limeña del siglo XIX, así como la vivienda de barriadas del siglo XX y las nuevas propuestas de ecoarquitectura en la selva peruana de inicios del siglo XXI, no podrían ser valoradas adecuadamente si no se reconociera la entrañable vinculación entre las diversas arquitecturas y ese maremágnum poblacional y territorial experimentado por el Perú republicano en 200 años.
El surgimiento y la construcción de la República no implicaron la desaparición automática del aparato institucional, económico y social del mundo colonial. Diversas manifestaciones asociadas al régimen colonial continuaron prácticamente vigentes hasta el último cuarto del siglo XIX, en un evidente campo de disputa entre este legado recusado y la plasmación de los ideales republicanos. La pugna permanente entre estas dos dinámicas —que continúa hasta la actualidad, sobre todo en el ámbito intersubjetivo— tensionadas por ese terremoto poblacional y territorial ha producido como resultado expresiones culturales de distinta naturaleza y significación, desde la negación, reconstitución o invención de nuevas identidades sociales, comunales, regionales en el ámbito nacional. Este debe ser el contexto que nos permita comprender, en todas sus dimensiones y niveles de significación, la arquitectura y el urbanismo producidos en 200 años de República.
El otro contexto, que completa el encuadre y permite una comprensión integral del problema, es el de las tensiones derivadas de la relación asimétrica del Perú con el mundo, especialmente con los centros internacionales de poder. Esta relación se traduce en la confrontación permanente entre la cultura hegemónica occidental, vinculada al poder capitalista mundial, moderno, colonial y euroaméricacentrado, con las culturas nativas quechua, aimara y amazónica. Porque es en este múltiple campo tensional que la arquitectura y el urbanismo republicanos reprodujeron, en términos operativos, estilísticos y de significación, sus diversas lógicas o estrategias de proyecto y configuración desde el mestizaje falsamente unificador hasta la hibridez sin fronteras, pasando por la ruptura o asimilación crítica.
Probablemente, para captar la naturaleza específica de nuestra arquitectura y el urbanismo republicanos en sus diferentes planos de expresión desde su instauración hasta la actualidad, un camino posible, entre otros, sea el de desprenderse, sin parámetros prestablecidos, de aquel binarismo cultural simplificador. Esto para optar por aquello que Luis Rebaza Soraluz postula como un «modelo dinámico» y una «metodología reticular» que puede permitirnos reconocer desde su «originalidad», incluso, aquella actitud que es capaz de deslizarse sin prejuicios entre diferentes tradiciones culturales, periodos históricos diversos y las múltiples relaciones con entornos diferentes (2017, p. 15). Ello sin perder de vista que, más allá de cualquier singularidad de la producción cultural, esta nunca dejará de estar sometida a las tensiones del poder y los intereses de legitimación social de los grupos e individuos que constituyen la trama societal del país.
La historiografía peruana en materia de urbanismo y arquitectura no ha podido hasta el momento recorrer otras coordenadas para su ejercicio. Al emplear las categorías relacionadas con alguna forma de creación cultural desvinculadas de las relaciones con el poder y los intereses sociales lo que ha producido es una narrativa histórica de un mundo sin conflictos, neutralizada en sus implicancias ideológicas, anatópica (pensar sin la noción de lugar) y ahistórica. Se trata de una historiografía que, además, ha encarnado una visión funcional a la idea de un «centro» sin discusión, como es Lima y el mundo de la elite blanca/criolla; centro que se hizo dominante desde la Colonia a través del sometimiento y la negación de las otras culturas y de la extraordinaria biodiversidad de nuestro país.

