Ciudad y arquitectura de la República. Encuadres 1821-2021
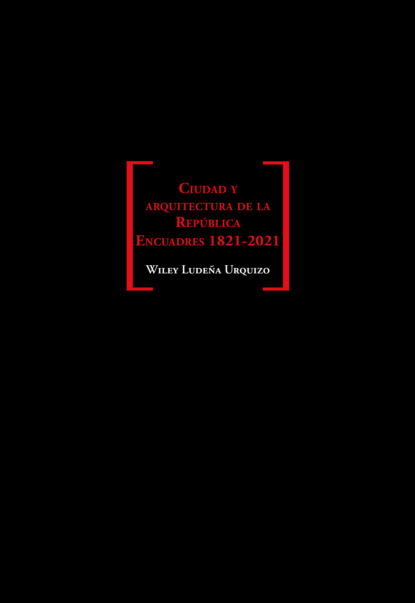
- -
- 100%
- +
Este volumen ha contado con, en su formulación y ejecución, la ayuda invalorable de muchos colegas y amigos. En primer lugar, quiero agradecer a Jesús Cosamalón Aguilar por darse el trabajo de leer la versión inicial del texto dedicado a la arquitectura y el urbanismo de la República temprana del periodo 1821-1840. Sus valiosos comentarios y sugerencias fueron decisivos para hacer de este primer encuadre uno más sistemático y sugerente. Asimismo, quiero expresar mi gratitud a Cristina Dreifuss Serrano, que, en medio de sus múltiples ocupaciones, pudo escudriñar el primer borrador del libro para escribir un prólogo que, además de sus generosos comentarios, consigue reforzar un sentido unificador a la obra.
Junto con textos que se publican por primera vez, el libro se compone de algunos que fueron escritos o publicados en diversas épocas, cada cual con sus particularidades. Tanto el primer encuadre, referido a la República temprana, como el texto del Colofón «Para leer la historia del urbanismo y arquitectura de la República, 1821-2021. Claves para el recorrido» corresponden a investigaciones desarrollada en el Centro de Investigaciones de la Arquitectura y la Ciudad (CIAC) durante el periodo 2018-2020. Por el apoyo brindado a la ejecución de ambos trabajos, mis agradecimientos a Paulo Dam, jefe del Departamento de Arquitectura PUCP. Asimismo, quiero expresar mi gratitud especial a Aldo Panfichi, vicerrector de investigación PUCP, por su interés en la publicación del presente libro.
La idea de que los materiales adquirieran, en conjunto, el carácter de un solo texto unificado fue una ardua tarea. Hubiera sido imposible tal resultado sin el compromiso y pulcritud con el que Úrsula Tang Carhuavilca no solo revisó cada texto, sino le imprimió un concepto de diseño al libro que resulta más que apropiado a su carácter y propósito. Parte de este concepto resulta la inclusión de los dibujos como la base de las ilustraciones. Al respecto debo agradecer a Reynaldo Siccha Lázaro por la elaboración de los primeros bocetos de prueba que ayudaron a definir correctamente la composición definitiva. Todos los dibujos que acompañan el presente libro han sido realizados por Marco A. E. Carbajal Martell, para quien va mi profundo agradecimiento, por la calidad de su arte y por la contribución para hacer del conjunto un texto más amable e interesante visualmente para su lectura. Finalmente, el libro se hizo diseño tangible y preciso en su matriz inicial gracias a la ayuda de Lucía Bohorquez Robles, a quien le agradezco profundamente. Debo agradecer, así mismo, a Sarah Yrivarren Valverde y Karen Tapia Gil por su apoyo en la depuración inicial del material de edición.
Este libro no hubiera, seguramente, pasado de ser apenas una de esas imágenes entrañables que asaltan nuestra imaginación de textos por publicar que nunca llegan a serlo, si es que no hubiera recibido el aliento de Patricia Arévalo, directora del Fondo Editorial PUCP. A ella mi profundo agradecimiento por impulsar y hacer factible este proyecto con su gran equipo de trabajo. Mi reconocimiento especial a Militza Angulo por la coordinación y los cuidados en la edición del libro.
Ciudad y arquitectura, siglo xix:
de la modernidad política a la
«modernidad práctica»
[ENCUADRE ]
I
La República sin ciudad:
urbanismo, arquitectura
y ciudadanos, 1821-1840
El siglo XIX peruano continúa siendo un periodo inexplorado y con múltiples zonas grises por revelar. En contraste con el relativo mayor conocimiento del urbanismo y la arquitectura producidos durante la segunda mitad del siglo XIX, la etapa de la «República temprana» —comprendida entre 1821 y las primeras señales del boom guanero de la década de 1840— sigue siendo un capítulo prácticamente desconocido, tanto como el prejuicio latente al respecto: en medio de una República naciente, precaria, en crisis económica y anarquía política, era casi imposible que se produjera alguna expresión de cambio y renovación del paisaje urbano y sus edificios. Pero la arquitectura y el urbanismo son más que el territorio de la «obra construida»: la historia de la «arquitectura dibujada» o enunciada resulta a veces más persuasiva e innovadora que lo edificado. Visto desde la frondosa legislación y otros pronunciamientos, se produjo en esta República de inicio una ciudad y una arquitectura enunciadas, tan expresivas como dotadas de una compleja densidad ideológica. El texto se ocupa del registro de la doctrina, los proyectos formulados y algunas obras ejecutadas durante esta etapa germinal de la República.
1.1.
Sociedad, ciudad y arquitectura. Contexto fundacional1
El 28 de diciembre de 1835, León Escobar, para algunos un héroe popular y para otros un conocido bandolero, invadió el centro de Lima y casi se hizo del sillón presidencial. Lima era una ciudad deslegitimada como tal en medio de una catastrófica situación económica y material. El mundo urbano peruano era apenas una referencia casi prescindible. Vivir en el campo podía significar casi lo mismo que vivir en la ciudad.
Hasta mediados del siglo XIX, Lima y otras ciudades del Perú continuaron prácticamente detenidas en el tiempo y algunas con dinámicas de expansión o procesos de desestructuración. Según los datos del censo de 1850, Lima (Cercado) contaba con 85 116 habitantes. Para el mismo año la población de Jauja y la comarca fue registrada en 89 796 habitantes. Similar fenómeno se registraba en Chota, con 77 044 habitantes, o Lampa, con 76 488 (Gootenberg, 1995, pp. 8-10). Ciudades y regiones de entorno mantenían un territorio relativamente «plano» en términos de población.
¿Fue el siglo XIX peruano uno completamente gris, regresivo y un «siglo perdido» en nuestra historia republicana? La historiografía urbana y arquitectónica del siglo XIX poscolonial ha abordado este siglo a medio camino entre una serie de prejuicios y la falta de información específica extensiva al conjunto del país. De ahí que los registros o panoramas, con distintos niveles de profundidad y análisis, formulados por Héctor Velarde, Emilio Harth-Terré, Juan Bromley y José Barbagelata, José García Bryce, Ramón Gutiérrez, Leonardo Mattos-Cárdenas o Manuel Cuadra, entre otros, siendo importantes contribuciones de origen, resultan aún referenciales y acotados a determinados espacios (las principales ciudades del Perú), tipologías (casas señoriales) o momentos (a partir del inicio del boom guanero o la segunda mitad del siglo XIX). En contraste con la vasta historiografía sobre la arquitectura y el urbanismo inca o colonial, resulta aún notoria la ausencia de historias más polifónicas y a la vez singulares escritas para el periodo de la República desde la especificidad de la arquitectura y el urbanismo.
Si la historiografía urbana y arquitectónica del siglo XX registra múltiples vacíos y fenómenos desatendidos o parcialmente abordados, las deudas con el siglo XIX son aún bastante más evidentes. La razón: una serie de prejuicios autoimpuestos desde que el Oncenio de Augusto B. Leguía (1919-1930) optó por convertir todo lo acontecido antes de su «Patria Nueva» en un tiempo asociado con el pasado, lo antiguo y un atraso secular. Y, de otro lado, la idea de que en medio de una República incipiente dominada por el desgobierno, la anarquía política, la crisis económica y la derrota ominosa en la Guerra del Pacífico podía considerarse impensable encontrar una variada y compleja producción arquitectónica y urbanística que ameritara su registro histórico2.
La nueva historiografía social, económica, política y cultural del siglo XIX de las dos últimas décadas ha empezado a revelarnos un «nuevo» siglo XIX, de sombras, pero también de múltiples luces y gestos de reforma y progreso. Más allá de todo aquello imputado como un siglo «perdido» por el desgobierno y las guerras perdidas, el siglo XIX aparece en su verdadera dimensión como un periodo de una impresionante densidad de actuaciones y proyectos impregnados de modernidad heroica.
A la luz de estas nuevas condiciones de información, una caracterización más específica de la producción urbanística y arquitectónica de la etapa republicana del siglo XIX sugiere subdividir esta etapa en dos momentos históricos, cada uno de los cuales registra —desde el punto de vista de las condiciones económicas, políticas, sociales, urbanísticas y arquitectónicas— rasgos visiblemente diferenciados. El primero, se extiende desde 1821 hasta 1840. Este primer momento constituye lo que se ha denominado un «periodo de transición» o un «periodo fundacional» de la República con todo lo que ello significa en términos de provisionalidad, incertidumbre, marchas y contramarchas, así como encuentros y desencuentros entre lo viejo y lo nuevo. O, como denomina Fernando Armas Asín, la «Republica temprana» (2011, p. 104)3. El segundo periodo se inicia en 1840 y se extiende hasta 1885. Corresponde a un momento de notable expansión urbana e inmobiliaria, producto del boom guanero y las propuestas de una modernización práctica del país y sus ciudades. La historiografía social y política también reconoce este periodo como el de la «República del guano» (Contreras & Cueto, 2013).
En contraste con la poca importancia asignada al primer momento, la historiografía urbana y arquitectónica se ha ocupado principalmente —como se ha mencionado antes— de la producción arquitectónica y urbanística del periodo de la República guanera. Preeminencia comprensible en tanto el encuentro entre el prejuicio extendido de un periodo inicial, sin ningún tipo de iniciativas en términos de arquitectura o urbanismo, y las evidencias fácticas de que, en efecto, algo de ello es cierto, pero no en los términos de un «vacío» absoluto de ideas, proyectos y obras. El hecho de que en este periodo inicial no se haya producido algún gran relato u obra de significación arquitectónica y urbanística como aconteció en el periodo siguiente no significa que no se hubiera producido una serie de iniciativas o proyectos de significación histórica indiscutible, a pesar de no haber sido construidos y llevados a la práctica.
El conocimiento de la arquitectura y el urbanismo de este periodo inicial de la vida republicana del periodo 1821-1840 sigue siendo un desafío por dilucidar. Una relación de ideas, obras, acciones desarrolladas por los diferentes gobiernos de este periodo se encuentra normalmente registrada en casi todas las historias de la República, así como en la historiografía específicamente urbana y arquitectónica que abarca esta etapa. Un registro de notación filológica de algunas obras y proyectos ejecutados para Lima en los primeros años de la República se encuentra, por citar un ejemplo, en Evolución urbana de la ciudad de Lima de Juan Bromley y José Barbagelata (1945). Sin embargo, en las primeras historias analíticas de la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX peruano, como es el caso de los aportes indiscutibles de José García Bryce, Héctor Velarde y Emilio Harth-Terré, lo efectuado en términos de arquitectura y urbanismo durante las dos primeras décadas de vida republicana no fue objeto de un tratamiento específico, más allá de referencias ineludibles, las dificultades económicas y la inestabilidad política que no habrían hecho posible el desarrollo de una nueva arquitectura (García Bryce, 1980; Harth-Terré, 1963, 1964a y 1964b; Velarde, 1946 y 1978)4.
Una primera aproximación sistemática al develamiento de la producción arquitectónica y urbanística de los primeros años de vida republicana lo constituye sin duda las indagaciones de Leonardo Mattos-Cárdenas sobre los planteamientos y obras de Simón Bolívar durante su gobierno en el Perú, como parte de su análisis del periodo 1810-1830, como ocurre en su Urbanismo andino e hispanoamericano. Ideas y realizaciones (1530-1830). Respecto a la arquitectura y el urbanismo propuesto o ejecutado durante el periodo de la Confederación Perú-Boliviana (1836-1839), otro momento aún inexplorado en toda su extensión, junto a Leonardo Mattos-Cárdenas, quien ha dedicado referencias específicas a este periodo, Ramón Gutiérrez ha abordado esta etapa con cierta especificidad en Arquitectura y urbanismo en Iberoamérica (1983, pp. 377 y ss.)5.
Si la aspiración es encontrar en esta República de inicio una nueva generación de edificios e intervenciones urbanas impregnados de una épica de espíritu republicano, se llegará a la misma conclusión: que en este periodo no solo no pudo haber nada interesante que historiar, sino que tampoco pudo haber construido alguna obra representativa del espíritu revolucionario de la época. Pero esta mirada que reduce el dominio de la arquitectura y el urbanismo tan solo a la «obra» construida desconoce que la arquitectura, antes que objetos edificados, es un complejo fenómeno social y material que comprende no solo a los objetos, sino a las ideas, los procesos que se generan y los personajes que participan con distintos roles en la producción arquitectural (Ludeña, 1997). Visto así puede resultar tanto o más importante e interesante que buscar edificios que no existen, identificar y entender la serie de ideas, normas o proyectos formulados pero tal vez nunca realizados. Valorado de este modo se tiene la certeza de que este periodo fundacional de la República resulta fascinante exactamente —aunque resulte paradójico— por su frondosa normatividad, suscrita con implicancias en los temas territoriales, urbanos y arquitectónicos que no ha sido aún estudiada con profundidad, así como por sus proyectos nunca concretados (saber el porqué de ello ya es un gran tema por conocer) y la serie de iniciativas surgidas que aún no conocemos. En este caso la ausencia del mensaje (constructivo) no solo es otra forma de mensaje, sino que, en muchos casos, resulta tanto o más decisivo para entender los destinos de la arquitectura y el urbanismo de un país y un periodo determinado. La arquitectura nunca está en silencio.
Este texto no pretende ni de lejos cubrir todos los vacíos que se requieren conocer para contar con un registro y análisis detallado de la producción arquitectónica y urbanística efectuada durante las dos primeras décadas de vida republicana del Perú. Es una tarea imposible de efectuar, no solo en este espacio, sino en las actuales circunstancias de la investigación sobre la arquitectura y el urbanismo del siglo XIX peruano y del periodo republicano en particular.
Para concordar con el espíritu del libro, este texto trata apenas de fijar ciertos encuadres o perspectivas de análisis para el abordaje de viejos y nuevos problemas de estudio referidos a este periodo fundacional de nuestra república. El texto se constituye de una serie de bocetos a modo de hipótesis de trabajo. Antes que descripciones precisas, la idea es proponer una diversidad de «cuadros» y atmósferas para despertar y plantear más reflexiones sobre el tema.
Sociedad y política. La búsqueda de un nuevo «orden» social, urbano y arquitectónico
La sociedad es aquella ciudad que la habita, así como la ciudad es aquella sociedad que la produce. La arquitectura es, igualmente, la piel que cubre y proyecta los diversos intereses sociales de grupos e individuos que aspiran a fijar con estridencia o modestia su paso por este mundo. Los estados de turbulencia, estabilidad o ruptura en los mecanismos de producción y representación urbana o arquitectónica son el espejo que refleja la naturaleza del poder de turno y de las tensiones, intereses, consensos o conflictos políticos, económicos y culturales de los diferentes individuos, estamentos o clases sociales.
La arquitectura, como las ciudades, puede dotarse de paisajes hasta tornarse referencias relativamente estables tras un largo tiempo, así como ingresar en pocos años a una fase de incertidumbre, inestabilidad o colapso. Los cambios de estructura y lenguaje en el urbanismo y la arquitectura peruanos no se iniciaron el día 28 de julio de 1821. Aquel paisaje construido desde el siglo XVI a punta de sables, cuadrículas omnipresentes y tipos edilicios preestablecidos había empezado a resquebrajarse desde el siglo XVIII, tanto que ni el ambicioso proyecto de reforma urbana borbónica pudo encausar.
La referencia a lo relativamente estable del paisaje urbano y arquitectónico colonial resulta apenas la constatación de un hecho que se deriva fundamentalmente de una sociedad colonial, jerarquizada, cortesana y con los grupos de poder funcionando bajo una estructura vertical de control sedimentada en más de 250 años. El agrietamiento del paisaje aludido resulta en este caso consecuencia no solo de la propia descomposición del régimen colonial, sino de la ausencia de un vigoroso proyecto emancipador en materia de transformación de los fundamentos funcionales, éticos y estéticos de la arquitectura y el urbanismo requerido por la naciente República. La causa primera alude a lo que acaba de expresarse: que la arquitectura y la ciudad de la República temprana en toda su precariedad, desconcierto e incapacidad de prefigurar el futuro reflejaba exactamente aquel tejido social surgido de las guerras de la independencia, completamente endeble, desestructurado y lleno resquebrajaduras derivado de las múltiples tensiones, divisiones y pugnas faccionales entre los diversos grupos de interés.
¿Qué población y territorio tenía el Perú el día de la declaratoria de su independencia de la corona española el 28 de julio de 1821? Ante la inexistencia de registros precisos o fiables sobre la población y la extensión del territorio que marquen una línea de base para el inicio de la vida republicana, puede asumirse como un indicador de referencia indirecta la información censal de los datos de población de 1827, el primer registro del periodo republicano más cercano al inicio de la República. Para este año la población del Perú alcanzaba la cifra de 1 516 690 habitantes y, la de Lima Cercado, 58 326 habitantes (Gootenberg, 1995, pp. 21-22). Según la información procesada por Bruno Seminario y María Alejandra Zegarra, el Perú de 1827 contaba con un territorio de 2 117 096 km² y, del conjunto de la población, el 18,63% vivía en la costa; el 65,74%, en la sierra y, en la selva, el 15,63% (2014, p. 1).
El abandono y éxodo masivo de más 10 000 miembros de la nobleza española peninsular y americana, entre 1820 y 1822, implicó la desaparición violenta y súbita de la clase dominante colonial. El vacío dejado no fue cubierto por otra clase cohesionada y reconocida socialmente, sino por un conglomerado de intereses más o menos compartidos entre múltiples divergencias entre la elite criolla urbana, los comerciantes y la elite criolla provinciana de hacendados y terratenientes señorialistas6. Si bien este último sector de poder había experimentado grandes pérdidas durante los días de la campaña emancipadora, logró mantener y recuperar lentamente su capacidad productiva en el campo y la ciudad, tanto que en la década de 1830 algunas haciendas registraban una producción sostenida y cierto nivel de expansión y modernización en términos de infraestructura y arquitectura, sobre todo, aquellos casos que lograban articularse en el sur a la cadena productiva del capitalismo industrial mercantil impulsado por las «casas comerciales» ubicadas entre Arequipa, Puno y Cusco7. Este es el sector social que, tras la desaparición de la nobleza urbana colonial, la nobleza terrateniente colonial y la aristocracia mercantil del Tribunal del Consulado, dominó durante la República temprana, y estaba constituido por un «conglomerado de comerciantes, militares, terratenientes, abogados y extranjeros que tenían su residencia en Lima» (Quiroz, 1987, p. 220). Para los primeros años de vida republicana no es posible referirse a la existencia de una clase dirigente, sino a una fracción o grupo de la clase dominante que funge de dirigente8. Lo que quedó, por consiguiente, como clase dominante es este conglomerado perteneciente a la elite criolla urbana de segundo nivel, que había estado directamente articulada con la burocracia colonial y los privilegios de la corona, como es el caso de los medianos y pequeños comerciantes, profesionales liberales e intelectuales, artesanos interesados en una mayor libertad para su ejercicio. Finalmente, en la base de la pirámide social, se encontraban los criollos postergados, así como la población indígena, mestizos y la población negra y de castas9.
Al inicio de la vida republicana las expresiones y filiaciones de orden político no se expresaban vía «partidos políticos», sino a través de los que Jorge Basadre (2005 [1939]) denomina «grupos» o «bandos políticos», que empezaron a perfilarse a partir de 1810 con ocasión de la elección de los representantes peruanos a las Cortes de Cádiz. Al arribar el Ejército Libertador a las costas del Perú, en 1820, el tejido político estaba compuesto por quienes al interior de la propia nobleza virreinal y criolla era partidarios del antiguo régimen colonial y opuestos a cualquier modificación de este y, por otro lado, por quienes, como José de la Riva-Agüero y el conde de la Vega del Rhen, promovían la independencia irrestricta e inmediata de España. Entre estos dos sectores y posiciones se encontraban diversos grupos identificados con fórmulas conciliatorias o de una «tercera posición», como sostiene Jorge Basadre: desde los que apostaban por la vigencia de la Constitución de Cádiz hasta los que promovían la instauración de una monarquía constitucional con un rey extranjero, posición que intentó promover José de San Martín (2005, I, pp. 37-38).
Tras la derrota de esta tercera posición y el triunfo inestable del liberalismo republicano, el debate político de este periodo inicial de la vida republicana se trasladó —después de la batalla de Ayacucho (1824) y el fin de la dictadura bolivarista (1823-1826)— al ámbito de la controversia entre las políticas proteccionistas, de libre mercado o la cuestión tributaria, así como a la cuestión indígena y esclava. Todo ello en medio de las pugnas faccionalistas y regionalistas de los caudillos de turno. El encuentro y desencuentro entre las diversas posturas en materia política y económica no era sino reflejo de la endeblez, ausencia de programa y objetivos definidos por parte de aquel grupo social que asumió en un sentido —seguramente sin proponérselo o merecerlo— el liderazgo de facto en la construcción de la naciente República. Aun así, este debate y su expresión en determinadas medidas económicas tuvo igualmente un efecto en el inicio de un proceso inicialmente lento de cambio del sistema urbano nacional y el posterior trasvase socioterritorial republicano, al priorizar las inversiones en ciertas ciudades puerto y determinadas vías de comunicación, entre otras magras inversiones.
Con una clase dominante social y económicamente no cohesionada, y más preocupada en negociar su precaria estabilidad, resultaba impensable plasmar un proyecto de transformación republicana del país y su territorio. Mucho menos en términos de una profunda renovación del paisaje urbano y la arquitectura del país. Por ello, los cambios en las escalas del territorio, la ciudad y la arquitectura se hicieron casi imperceptibles como una consecuencia natural de los procesos económicos de base. Durante las dos primeras décadas de la República el paisaje urbano de ciudades como Cusco, Jauja o Lima no había experimentado casi ningún cambio que no fuera el de irradiar una atmósfera de abandono y parálisis en el tiempo, cuando no mantenerse en estado ruinoso, ya sea por la destrucción realista de muchos pueblos, como Cangallo, que fueron arrasados por el apoyo a la causa patriota, o por la falta de mantenimiento o uso de una serie de inmuebles abandonados tras el éxodo de sus propietarios españoles.
Más allá del estado de anarquía política y depresión económica o, precisamente, por esta causa, el escenario espacial de la naciente república continuó siendo estructuralmente casi el mismo que el del régimen colonial. Hecho producido, entre otras razones, por la implementación preponderante de una política de sustitución simbólica sin destrucción ni resignificación estructural de las arquitecturas preexistentes, como fue la voluntad y el estilo de las medidas adoptadas por José de San Martín y Simón Bolívar sobre el particular. En estas condiciones el paisaje urbano de las ciudades del Perú se mantuvo casi inalterado respecto a las estructuras morfológicas de base colonial, pero esta vez dotado de una figuración externa resignificada superficialmente con los nuevos símbolos de la naciente república. Con otras denominaciones, rostros y personajes —uno con pretensiones monárquicas, el otro con aspiraciones de dictador vitalicio, además de una seguidilla de militares codiciosos e iletrados—, el tejido social del país y el entramado espacial se mantendrían casi invariantes hasta mediados del siglo XIX.

