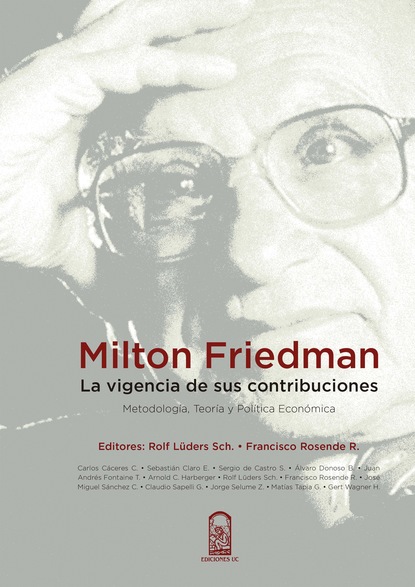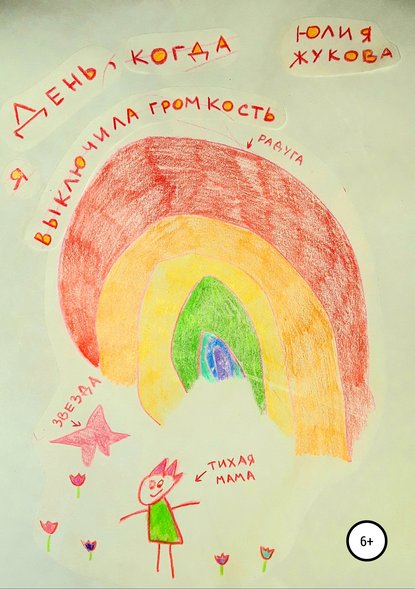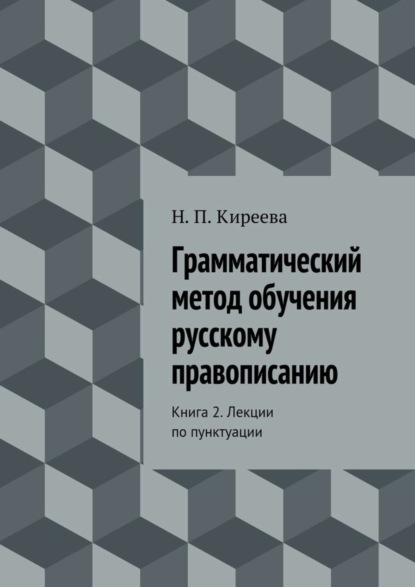- -
- 100%
- +
Este acuerdo llevó al desarrollo de vínculos personales entre los estudiantes chilenos y sus profesores de la Universidad de Chicago. En algunos casos, incluyendo el mío, estos vínculos fueron muy cercanos y produjeron amistades de toda una vida. En otros casos, como el de Friedman, se reprodujeron las relaciones normales entre estudiantes de posgrado y sus profesores. Esto es, el alumno típico salió mayormente impactado por unos dos o tres profesores, y el profesor típico quedaba especialmente impresionado por solo una cierta cantidad de sus alumnos.
Los contratos de la USAID duraron un total de ocho años, pero la relación entre el Departamentos de Economía de Chicago y Chile continuó casi sin interrupción, con un flujo constante de estudiantes chilenos a Chicago, con el apoyo directo de becas de la misma USAID, del Programa Fulbright, de las Fundaciones Ford y Rockefeller, del Banco Central de Chile y, más tarde, del Ministerio de Planificación de Chile. Al mismo tiempo, importantes grupos de estudiantes de posgrado comenzaron a llegar procedentes de México, Centroamérica, Colombia, Brasil, Argentina y Uruguay. Más aun, la Universidad de Chicago suscribió un contrato con la Universidad Nacional de Cuyo en Mendoza, Argentina, patrocinado por USAID, el cual se mantuvo desde 1962 a 1967. Sin embargo, para 1967 podía decirse que los vínculos del Departamento de Chicago con América Latina venían no vía nuevos convenios, sino a través de muchos estudiantes de diversos países, y por aquellos profesores del Departamento con interés en dicha región –incluyéndome a mí– que tenían vínculos con estudiantes, académicos y autoridades en un número considerable de países. Larry Sjaastad y yo fuimos los dos profesores de Chicago que mantuvimos las relaciones más cercanas con América Latina. Mis propios vínculos fueron más estrechos con México, Panamá, Argentina, Brasil, Uruguay y, el más importante, Chile. Había conocido a mi esposa chilena (Anita) en una fiesta en Chicago, armada por cinco estudiantes universitarios chilenos. Mis primeras visitas a Chile (1955-1964) estaban casi todas relacionadas con el acuerdo Chicago-Católica. Cuando eso terminó, se encontraron nuevas oportunidades para ir a Chile. El proveedor principal durante la siguiente década o algo así fue la misma USAID. Trabajé muy de cerca con esa agencia mientras daba asistencia al gobierno de Eduardo Frei Montalva, para controlar la inflación del país durante 1964-1967. Después, traté de ayudar en la lucha contra el aumento de la inflación y el rápido deterioro que sufría la economía.
La elección de 1970 marcó un hito en la historia del país. La votación estaba dividida entre el socialista Salvador Allende, Radomiro Tomic –del Partido Demócrata Cristiano– y el candidato conservador, Jorge Alessandri. La división del voto entre estos tres llevó a Allende a ser el vencedor con algo más del 36% de los votos totales. Aunque ganó con solo una minoría de apoyo, él no se comportó como un presidente minoritario. En cambio, movió al país bruscamente hacia la izquierda. La agricultura fue fraccionada por la confiscación legal de muchos de los grandes fundos, y también por la ocupación ilegal –de facto– impulsada por algunos grupos. En la industria, algunas empresas fueron nacionalizadas por ley, pero en la mayoría de los casos el control estatal se alcanzó por medio de la facultad legal de la “intervención”, de acuerdo con la cual los dueños originales mantenían la propiedad legal, mientras que la empresa era en realidad manejada por un “interventor” nombrado por el gobierno. El sector bancario fue directamente “nacionalizado”, al tiempo que se imponía el control de precios a más de tres mil productos, dando así origen a “mercados negros” de enorme magnitud. Solo una pequeña fracción de los consumidores tenía la fortuna de obtener acceso a los bienes y servicios a precio controlado, mientras que la mayoría tenía que pagar en el mercado negro un precio que a menudo era cinco o más veces mayor que el oficial. Ese elevado múltiplo fue en parte una consecuencia de la creciente tasa de inflación, que alcanzó más de 500% por año y tanto como 1.000% por año medida en períodos más cortos. El tipo de cambio paralelo frente al dólar se elevó (pesos por dólar) a alturas sin precedentes, en términos reales, mientras los chilenos, a todo nivel, intentaban canalizar sus ahorros de tal forma de no perder algo así como un cuarto de su valor por mes.
Espero que lo anterior dé a los lectores no familiarizados con la historia chilena de ese período una apreciación adecuada del grado de agitación que prevaleció en la economía hacia el año 1972 y especialmente en 1973. Los chilenos de todos los niveles socioeconómicos se vieron afectados y el descontento fue generalizado. Tanto la Corte Suprema de Chile como sus organismos legislativos emitieron declaraciones indicando que el gobierno de Allende se había excedido en sus facultades constitucionales y hubo manifestaciones en contra de este por la presencia de asesores extranjeros, en particular cubanos.
No hay ninguna duda de la existencia de un verdadero caos económico en Chile al momento del golpe militar (11 de septiembre de 1973) y estoy totalmente convencido de que el golpe no habría ocurrido si las políticas económicas del gobierno de Allende no hubiesen sido tan desastrosas.
Las políticas económicas de Chile no habían sido más que mediocres la mayor parte del tiempo desde la década de los 30 y dentro de ese rango no se había desarrollado un nivel de descontento comparable al observado a comienzos de los 70. En mi opinión y en la de muchos observadores serios de la escena chilena, el caos económico predominante fue el único elemento lo suficientemente fuerte y omnipresente como para dar lugar al golpe de Estado de 1973.
En estas condiciones, es fácil entender que muchos economistas chilenos apoyaran el golpe militar cuando ocurrió y que estuvieran dispuestos a ayudar en la reconstrucción y reforma económica que siguió. Cabe señalar que los principales líderes del Partido Demócrata Cristiano se aliaron, ciertamente en forma tácita, con los militares en septiembre de 1973, y lo hicieron hasta aproximadamente un año después. (Se convirtieron en la oposición cuando se hizo evidente que los militares no estaban dispuestos a cederles un papel preponderante dentro del Gobierno Chileno).
Las políticas económicas que surgieron tras septiembre de 1973 fueron principalmente el producto de los llamados “Chicago Boys”. El núcleo de este grupo trabajó para ofrecer una plataforma de reformas económicas a la campaña presidencial de Jorge Alessandri en 1970. Ellos se mantuvieron en contacto durante los años de Allende, reuniéndose cada semana, revisando y actualizando sus sugerencias de campaña de tal modo de mantener una agenda viable de políticas para sacar a Chile del caos económico que prevalecía entonces. Fruto de esas reuniones fue “El Ladrillo”, un manuscrito que se preparó para el gobierno que viniera después del Allende y que fue entregado al almirante José Toribio Merino, el responsable de los asuntos económicos en la Junta de Gobierno que asumió el poder en septiembre de 1973.
Por lo tanto, cuando se produjo el golpe militar, los “Chicago Boys” (la mayoría de Chicago, otros procedentes de otras universidades) fueron aprovechados para ayudar a diseñar e implementar, ahora en la práctica, una serie de programas de ajuste y reformas. Lo hicieron por alrededor de un año y medio, trabajando en puestos como subsecretarios en los principales ministerios y en la vicepresidencia del Banco Central, mientras que los militares ocuparon los cargos altos. Importantes reformas se realizaron en este período.
Rápidamente, el número de mercancías bajo el régimen de control de precios se redujo desde alrededor de 3.000 a menos de diez, mientras que el sistema de tipo de cambio múltiple fue sustituido por una sola tasa flotante. Con el tiempo, hubo importantes reformas a los sistemas impositivo y arancelario, además de la eliminación de otras restricciones a la importación. Además se realizaron importantes esfuerzos para modificar los trastornos que habían ocurrido en la tenencia de tierras en el sector agrícola.
Pero parecía extraño a muchos observadores que, a pesar del cambio de gobierno y de las numerosas reformas políticas, la tasa de inflación se mantenía en un rango solo algo menor al 400% por año (casi 20% mensual). La causa subyacente de esto –el enorme déficit fiscal y las pérdidas de negocios nacionalizados e intervenidos, todo ello financiado por la rápida expansión de dinero y créditos bancarios– había quedado sin resolver por el gobierno militar.
Esto me lleva a la visita de Milton Friedman a Chile en marzo de 1975. Fue organizada por una fundación patrocinada por el Banco Hipotecario de Chile, un banco privado de uno de los dos grandes conglomerados que surgieron en los años siguientes al golpe de Estado. Carlos Langoni –un brasileño doctorado en Chicago, quien más tarde se convirtió en presidente del Banco Central de ese país– y yo también fuimos invitados y realizamos numerosas presentaciones. También acompañábamos a Friedman en muchas de sus reuniones. Cada uno de nosotros había estudiado la información económica reciente de Chile, e individualmente y por separado llegamos a la conclusión de que sería imposible domar la inflación del momento sin controlar el enorme déficit fiscal.
Hay que subrayar que esta conclusión también había sido alcanzada anteriormente por los “Chicago Boys” en el gobierno, así como por académicos y no académicos observadores, tanto en Chile como en el extranjero. Por lo tanto, el asesoramiento que Friedman entregó representaba una visión que concitaba un amplio consenso entre economistas. Esto nos deja con un cierto rompecabezas, para el cual la historia puede que nunca dé una respuesta definitiva. ¿Fue la visita de Friedman el factor crítico para motivar el remezón del gabinete y la reforma fiscal que comenzó unos dos meses después de su visita? Mi opinión es que estos cambios probablemente habrían sucedido de todos modos, pero la visita de Friedman puede haber provocado que emergieran más rápido. Además, creo que terminó por fortalecer la posición de los “Chicago Boys” en la lucha interna que ocurrió dentro del Gobierno de Chile. Sus propuestas eran a menudo contrarias a las de una u otra facción militar, y sin duda la visita de Friedman dio más peso a sus opiniones.
Estos hechos, sin embargo, solo aportan antecedentes a las experiencias posteriores de Friedman. Su visita a Chile de 1975 duró menos de una semana, e incluyó muchas reuniones con sectores universitarios y otras audiencias del sector privado. Sin embargo, la reunión más crítica fue con Augusto Pinochet, Jefe de la Junta Militar Chilena. Langoni y yo acompañamos a Friedman a esta reunión, a pesar de que fue Milton el que principalmente tuvo la palabra. La reunión, así como la carta posterior de Friedman resumiendo su recomendación, se concentró en las medidas necesarias para frenar la inflación galopante de Chile. Se focalizó en dos puntos: en primer lugar, una reforma fiscal para cerrar el déficit fiscal y reducir el endeudamiento del gobierno chileno con el sistema bancario y, en segundo lugar, una política de restricción monetaria para reducir drásticamente la tasa de crecimiento de la oferta de dinero. Otros consejos se refirieron a la conveniencia de expandir la aplicación de las políticas promercado a otros ámbitos, y a la importancia de un esfuerzo especial para ofrecer un alivio “a las dificultades y la angustia grave entre las clases más pobres”.
El desenlace de la visita de Friedman a Chile en 1975 fue una gran sorpresa para nosotros y nuestros colegas. Hubo manifestaciones en contra de los dos en Chicago y cartas al New York Times y otros periódicos. Por otra parte, este tipo de protestas, en lugar de desvanecerse, continuaron durante los años siguientes. Me enfrenté a encuentros con grupos de izquierda en media docena o más de universidades de los Estados Unidos, que se extendían incluso hasta 1980. Pero mis experiencias son menores en número, intensidad y tiempo, comparadas con las de Friedman. Los juicios a Friedman llegaron a su cenit en el momento de su recepción del Premio Nobel. Había mucho ruido en los círculos de izquierda, tanto en Europa como en Estados Unidos, lo que culminó en disturbios durante la ceremonia donde recibió el Premio Nobel. Tal vez la mejor manera para mí de transmitir el sabor de ese episodio es a través de una carta que escribí en su momento a Stig Ramel, presidente de la Fundación Nobel y que anexo a este escrito.
Ninguno de nosotros ha encontrado una buena explicación para la intensidad y extensión de las protestas en contra de Friedman (y hacia mi persona, aunque en menor grado), tras la visita realizada a Chile ese marzo de 1975. Lo curioso es que ninguno de nosotros ha experimentado una reacción de este tipo durante visitas similares a otros países con regímenes autoritarios. Milton estuvo varias veces en China y en una ocasión (septiembre de 1988) tuvo una reunión (que duró dos veces más que la que sostuvo con Pinochet) con Zhao Ziyang, el secretario general del partido comunista y jefe efectivo del gobierno de China de la época. Algunos años más tarde tuvo dos reuniones breves con el sucesor de Zhao, Jiang Zemin. Yo había realizado visitas regulares bajo los auspicios de USAID a Uruguay (1974-1981), mientras ese país se encontraba bajo un gobierno militar, y más tarde a Indonesia (nuevamente por USAID), durante el período de Suharto. El hecho de que ninguna de estas experiencias desencadenara ni el más mínimo atisbo de protesta es una de las fuentes del rompecabezas.
Una segunda fuente nos proporciona los casos de los muchos otros profesores que trabajaron con los gobiernos militares de Egipto, Indonesia, Malasia, Pakistán, Corea del Sur, entre otros países. Por lo que sabemos, ninguno de ellos corrió la misma suerte, a pesar de su directa y duradera participación en esos gobiernos, durante largos períodos, a diferencia de la reunión única de Milton con Pinochet, en el curso de su visita de seis días.
Uno solo puede maravillarse ante el hecho de que en la actualidad (2014), ocho años después de la muerte de Milton, puede encontrar todos los días menciones del nombre de Friedman en la prensa, en debates políticos, en la radio y la televisión, y por supuesto también en las aulas. Ningún otro economista, ni siquiera Adam Smith o John Maynard Keynes, se acercan a estas dimensiones, y uno solo puede especular sobre la razón. Un amigo cercano de Friedman, George Stigler, menospreciaba la eficacia de “El Economista como Predicador”, pero creo que sus argumentos son desmentidos por la herencia dejada por Milton. Su amplio impacto llegó a través de sus columnas en la revista Newsweek (1966-1983), sus publicaciones “misioneras” como Capitalismo y Libertad y Libertad de elegir, su serie de televisión bajo el título de este último y sus otras apariciones en los medios públicos. Fue de esta manera que su nombre se hizo conocido por millones de lectores y oyentes, y que sus mensajes se convirtieron en parte de la cultura popular para los amigos y detractores por igual.
A través de los años he visto cómo uno tras otro de mis colegas mayores han desaparecido de la escena, afligiéndome la rapidez con que su memoria se ha desdibujado. Ni siquiera los grandes contribuyentes, ganadores del premio Nobel, miembros de la Academia Nacional y los presidentes de nuestras asociaciones profesionales, parecen ser capaces de escapar de ser eclipsados a la vista. Friedman se encuentra solo entre las generaciones recientes de economistas, desafiando este destino casi universal. Por mi parte, creo que este especial lugar es enteramente merecido, y es un memorial apropiado no solo por su poderoso intelecto, sino también por el celo misionero que él aplicó en sus campañas a favor de la libertad.
Por último, no encuentro mejores palabras para cerrar este memorial, que el homenaje que leí en un servicio fúnebre realizado para Milton en la capilla Rockefeller de la Universidad de Chicago a principios de 2007.
“Sin lujos, sin mezquindad, sin miedos”
Un homenaje a Milton Friedman
Arnold C. Harberger
‘(Presentado en una ceremonia de homenaje, Capilla Rockefeller, Universidad de Chicago, 29 de enero de 2007).
Fue mi gran fortuna ser miembro de la primera generación de la Universidad de Chicago que tuvo Teoría de los Precios con Milton Friedman. La fortuna más tarde nos juntó como colegas en Chicago por 53 años si se cuenta la condición de Profesor Emérito, y por unos 30 si solo cuentan los años de servicio activo. Y para demostrar que la fortuna no siempre nos sonríe, ella también nos llevó a compartir lo que Milton llamó “nuestras pruebas y tribulaciones”, las que se derivan principalmente de una breve visita que Milton realizó a Chile en marzo de 1975.
Estas experiencias me permitieron desarrollar una abundante comunicación con Milton, en tiempos tanto buenos como malos, lo que me llevó a tener –lo que creo– es un conocimiento cercano de Milton Friedman, la persona. Es evidente que esta persona era siempre e inexorablemente un economista, pero hay otros rasgos vitales que trascienden los asuntos profesionales.
Son estos otros rasgos los que me llevaron a elegir mi tema de hoy: “Sin lujos, sin mezquindad, sin miedos”.
Estoy totalmente seguro de que estos elementos –sin lujos, sin mezquindad, sin miedos– serían sus rasgos perdurables, independientemente de la profesión que hubiese escogido. Lo más importante es que son los aspectos que admiro profundamente y espero haber aprendido junto con todo lo que he ganado de sus enseñanzas y sus escritos.
“Sin lujos”. Aquí tengo que comenzar con el maravilloso o incluso, mejor dicho, hermoso curso de dos trimestres sobre Teoría de Precios que tomé con Milton. Por suerte, la esencia de ese curso se consagró en el texto que lleva el mismo nombre del curso, Teoría de Precios de Milton, por lo que está disponible para todos y cada uno para explorar y apreciar. Para mí, ese curso era como el proverbial taburete de tres patas. Cada parte era esencial. Nada podría ser desechado sin perturbar la integridad del conjunto. Nada en él era pomposo, nada pretencioso, nada sofisticado.
En su libro Dos personas con suerte2, Friedman se maravilla con la calidad estética de la teoría de precios diciendo que siempre le recordaba a Keats con su famoso “La belleza es verdad, la verdad es belleza. Eso es todo lo que sabéis en la tierra, y todo lo que necesitáis saber”. Eso ciertamente resuena con todo lo que obtuve de mi exposición a Milton en esa secuencia de Teoría de Precios. Era como si él no quisiera que uno aprendiera la teoría de precios, sino que se empapara de ella, para que fuera parte de uno mismo. Ese curso, más que cualquier otro, formó mi visión de la economía como una disciplina, de mi propio papel dentro de ella, y de cómo y qué debo enseñar a mis estudiantes. Me veo a mí mismo como una especie de carpintero a la antigua, o el chico multioficios, vagando por ahí con un kit simple pero altamente confiable de herramientas, listo para asumir casi cualquier problema que se presente, confiado en que la mayor parte del tiempo es necesario resolver problemas que nos resultan familiares, en tanto se repiten una y otra vez, pero sintiéndose realmente desafiado cuando aparece algo realmente inesperado, y totalmente eufórico cuando descubro una forma en que el antiguo kit de herramientas se supera a sí mismo en la resolución de estos problemas más complejos.
Creo que este espíritu, esta actitud, esta visión del mundo es la característica distintiva más clara de toda una generación de economistas de Chicago que salieron a hacer su camino en el “mundo real”. Creo que esta es en gran parte la razón por la que muchos de ellos llegaron a la cima, trataron con éxito tantos problemas y, al final, probablemente influyeron en el curso de la historia. Y no creo que esté exagerando cuando digo que las semillas de este espíritu y actitud se encuentran en el curso de Teoría de Precios de Milton.
“Sin mezquindad”. Me aturde cada vez que me doy cuenta de que mis contactos con Milton Friedman se remontan, por ahora, a unos sesenta años. Pero lo que es aun más sorprendente es que en todo ese tiempo, en todos nuestros contactos, incluso en todas mis lecturas de sus escritos y de ver sus videos, nunca he estado consciente de que haya hecho uso de algún argumento ad hominem, o de alguna batalla intelectual utilizando las armas de la insinuación o incluso decirle a otros que compartan su línea de razonamiento solo porque Adam Smith o Alfred Marshall o algún otro gran hombre también sostuvo este punto de vista. Es como si una voluntad de hierro estuvo conduciéndolo para hablar sobre los méritos del caso, y solo sobre los méritos del caso, todo el tiempo.
Francamente, no creo que Milton siquiera haya sentido la tentación de utilizar el comentario sarcástico o el chiste frívolo para acabar con un adversario. Es como si hubiese limpiado completamente su mente de estos pensamientos.
Antes de abandonar el tema de “sin mezquindad”, tengo que detenerme y referirme brevemente a nuestras “pruebas y tribulaciones”. La breve visita que Milton y Rose realizaron a Chile en el año 1975 vino por la invitación de una fundación privada afiliada a un importante banco chileno, en que entonces Rolf Lüders (un ex alumno de Chicago) tenía una posición ejecutiva. Yo era el intermediario clave para el logro de la visita.
Con todos los problemas que estallaron después, con toda la crítica injusta e infundada a la que Milton estuvo sujeto, con todas las relaciones y amistades pasadas que se agitaban como resultado de esa visita, se podría pensar que sería natural que Milton tuviera un cierto resentimiento, sino un rencor o peor en contra de Rolf Lüders y hacia mí. ¡Nada de eso! Nunca en toda la infeliz y prolongada secuela de esa visita a Chile sentí la más mínima grieta en los lazos que nos unían. Muy por el contrario, parecía que con cada nuevo asalto, esos lazos crecían más firmes y más fuertes.
Lo que nos decepcionó tanto a Milton como a mí fueron los que, impulsados por las pasiones del momento, tomaron posiciones antagónicas hacia nosotros y lo que (supuestamente) habíamos hecho sin que tuvieran alguna idea de lo que realmente ocurrió, lo que realmente se dijo, o en qué espíritu lo dijimos. También nos quedamos perplejos acerca de cómo las muchas decenas de economistas establecidos que habían sido efectivamente contratados por largos períodos por parte de regímenes autoritarios en Brasil, Corea, Nicaragua, Pakistán, Filipinas, Taiwán y Yugoslavia, entre otros, de alguna manera escaparon al mismo oprobio.
Estaba consternado, también, por la forma en que Milton fue señalado en adelante, especialmente en vista del hecho de que, en los apenas seis días que pasó en Chile, dio una serie de conferencias que ensalzan la libertad política y económica, y expresando su fe en que un gobierno autoritario no puede sobrevivir por mucho tiempo una vez que la libertad económica prevalece.
“Sin miedos”. De los tres rasgos de mi título, este es el que incluso observadores lejanos deben ver y apreciar. Parecía haber alguna fuerza interior en Milton conduciéndolo a decir la verdad como él la veía, pasara lo que pasara. Esto es lo que hizo en sus conferencias y seminarios en Chile. Después de haber dicho la verdad como él la veía, nunca podría ceder a sus atacantes. Ceder en estas cuestiones no sería, para él, simplemente un cambio de punto de vista. Sería nada menos que la negación de su verdadero yo. Él estaba expresando una parte esencial de su naturaleza mientras se mantuvo firme y aceptó todo lo que ocurrió durante sus “pruebas y tribulaciones”.
Pero Milton actuó sin temor a expresar sus puntos de vista desde mucho antes del referido episodio. Las sociedades tienen a veces maneras sutiles y otras no tan sutiles de forzar la conformidad, y esto es cierto no solo en la España Católica, la Inglaterra Victoriana, y los sectores evangélicos de los Estados Unidos. Tiende a ser cierto para las “opiniones establecidas” no importa dónde. Tal vez lo políticamente correcto es su manifestación actual en las universidades americanas.
Bueno, también tenemos olas de lo “económicamente correcto” en nuestra profesión. Durante mi vida, ninguna fue más fuerte que la ola keynesiana que se extendió por la profesión en los años 1940 y 1950. De seguro había muchos disidentes a esta ola. Había un montón quejándose y discutiendo en tranquilos cónclaves. Pero hubo pocos que marchaban al frente, convirtiéndose a sí mismos en objetivos públicos, mientras expusieron sus puntos de vista discrepantes. Y de estos, Milton fue, sin duda, el primero y el más importante.