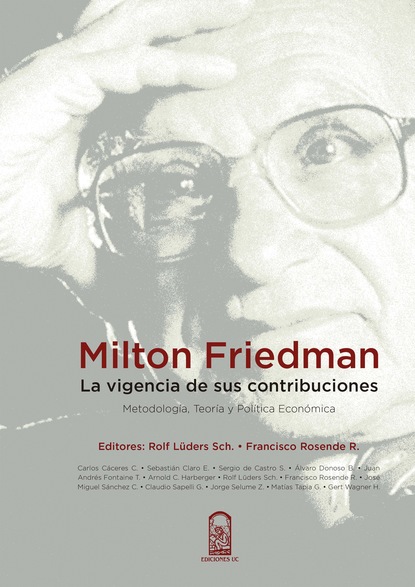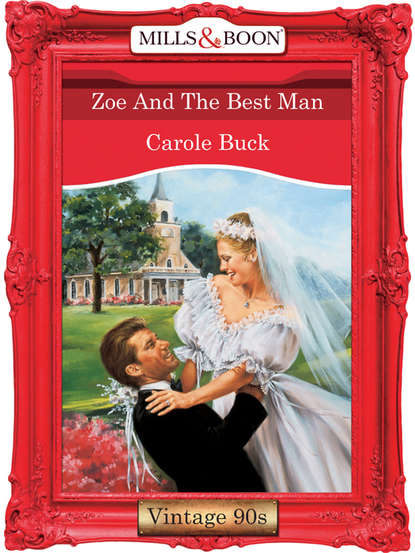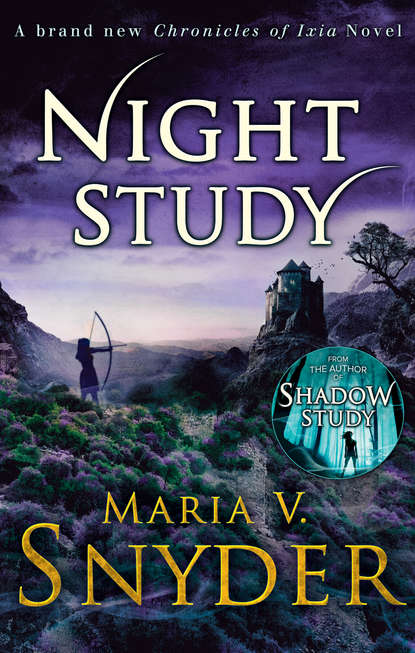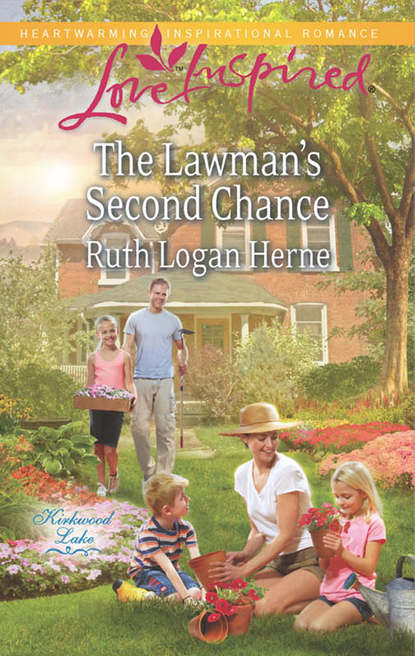- -
- 100%
- +
Milton se mantuvo firme durante toda su larga y solitaria vigilia como el principal profeta del monetarismo en un mundo keynesiano. Si ese papel hubiese sido fácil de jugar, la lista de los profetas sería mucho más larga. Pero no fue nada fácil. Eso significaba aislarse en gran parte de la profesión económica. Eso significaba ser pensado, o referido y, a menudo, tratado como un bicho raro o un chiflado. Sinceramente, creo que esta es la forma en que todo habría terminado si Milton, además de ser valiente, no hubiese estado tan acertado y fuera tan francamente convincente al presentar su evidencia y su caso. Creo que es justo decir que este calvario en particular había sido superado en el momento en que Milton recibió su Premio Nobel en 1976.
Pero como cualquier lector de las columnas de Milton en la revista Newsweek, o de Capitalismo y Libertad o Libertad de elegir, suyo y de Rose, sabe, se puede construir fácilmente una extensa lista de temas en los que él, o que él y Rose, “se hicieron vulnerables”. De estos, la legalización de las drogas fue tal vez el más atrevido; y el servicio militar voluntario el que produjo la victoria más rápida y resonante.
Pero quiero detenerme un momento en el sistema de bonos educativos, porque revela un aspecto poco publicitado y poco apreciado del pensar de los Friedman. Permítanme simplemente citar de “Dos personas con suerte”:
La tendencia a que nuestra sociedad sea cada vez más estratificada.... para simplificar, los calificados y altamente educados frente a los no calificados y con poca educación, amenaza la estabilidad social de nuestra sociedad. La mejora radical en la calidad de la educación es la única fuerza importante que parece actualmente disponible para contrarrestar la [esta] tendencia. (p. 349)
Cuanto más hemos aprendido acerca de nuestro sistema educativo, más crece nuestra confianza en que un sistema de bonos sin restricciones llevaría a una enorme mejora en la educación a disposición de nuestros niños, especialmente los de las familias más desfavorecidas. (p. 348)
Desde mi perspectiva, Milton y Rose están aquí tratando de resolver uno de los problemas más profundos de toda la sociedad proporcionando esperanza y motivación para aquellos en los estratos socioeconómicos más bajos. La verdad que ellos abrazan –de lo que puedo dar fe, basado en más de medio siglo de trabajo y observación en los países en desarrollo– es que verdaderas oportunidades para los hijos es una forma de pegamento maravillosa para mantener unida a la sociedad, y una potente vacuna contra el descontento y malestar social. La economía de mercado, la genuina oportunidad y el avance basado en el mérito en un entorno competitivo se refuerzan mutuamente. Juntos nos dan la mejor receta para el futuro de una economía libre en una sociedad libre.
Estamos muy agradecidos por todo lo que nos has dado, Milton. El mundo, y muy especialmente nuestro mundo aquí en la Universidad de Chicago, simplemente no van a ser lo mismo sin ti.
ANEXO
Pongamos las cosas en claro sobre Chile
La siguiente es una carta de Arnold C. Harberger, director del Departamento de Economía de la Universidad de Chicago, a Stig Ramel, presidente de la Fundación Nobel, con respecto a los cuestionamientos que algunos sectores levantaron con motivo del otorgamiento del Premio Nobel de Economía a Milton Friedman. La carta fue publicada en el Wall Street Journal del 10 de diciembre de 1976, junto con un editorial sobre el mismo tema que apareció en otro lugar del mismo diario.
La publicidad generada por el Premio Nobel de Economía de este año contiene frecuente referencia a una supuesta “asociación” de Milton Friedman con el actual gobierno de Chile. Debo señalar al respecto que el Sr. Friedman fue a Chile en gran medida debido a mi insistencia. Yo estuve con él durante los seis días que duró esta, realizada en marzo de 1975, siendo la única visita que él ha realizado a Chile3. Además, mi nombre ha sido vinculado con el suyo en muchas de las declaraciones e inexactitudes derivadas de esa visita. Por consiguiente, me gustaría tratar de aclarar las cosas.
Fuimos a Chile bajo el auspicio de una fundación privada de ese país, para dictar conferencias públicas sobre nuestra evaluación de la crítica situación económica entonces prevaleciente. No estábamos allí como consultores del gobierno y ninguno de nosotros ha tenido jamás alguna conexión oficial con el actual gobierno de Chile.
Nuestra visita a Chile no hizo, no representa ningún tipo de aprobación del actual gobierno chileno y, mucho menos, de la represión a la libertad individual y al establecimiento de restricciones al debate público.
El Sr. Friedman dejó su posición muy clara en su momento al rechazar dos ofertas de títulos honoríficos de universidades chilenas, precisamente porque sentía que la aceptación de tales honores de estas universidades, que reciben fondos del gobierno, podría interpretarse en el sentido de aprobación política.
El Sr. Friedman dejó de manifiesto su inquietud por el contexto político al dictar una conferencia sobre “La fragilidad de la libertad”, tanto en la Universidad Católica de Chile como en la Universidad de Chile. Él describió al actual Gobierno de Chile como uno que fue negando y restringiendo la libertad en muchos e importantes aspectos, y expresó la esperanza de que en un futuro próximo los chilenos una vez más puedan disfrutar de la plenitud de la libertad política e intelectual.
En resumen, el Sr. Friedman, un viejo libertario, se comportó de una manera plenamente coherente con sus ideales declarados y su filosofía, tanto en sus acciones y pronunciamientos formulados en Chile como en sus posteriores declaraciones sobre el tema. Si bien mi vinculación con el actual gobierno chileno ha recibido menos atención, no es ningún secreto mi negativa a trabajar como consultor para este, lo que sí había hecho libre y voluntariamente en anteriores períodos (1959, 1965 a 1969) para otros gobiernos chilenos.
Como muchos otros, el Sr. Friedman y yo estamos profundamente perturbados por la ruptura de la larga tradición de democracia y libertad en Chile. Nos oponemos profundamente a regímenes autoritarios, ya sean de derecha o de izquierda. Es por eso que hemos mantenido siempre una distancia entre nosotros y el gobierno de Chile, al tiempo que hemos condenado en repetidas ocasiones, en público y en privado, sus medidas represivas.
Al mismo tiempo, no sentimos que debamos disculparnos por nuestras actividades en Chile. Creemos que ahora, como lo hicimos cuando visitamos Chile, el restablecimiento de la libertad política es imposible sin una recuperación de la salud económica. Como dijimos en nuestras conferencias públicas, no hay camino fácil hacia ese resultado, pero existen caminos mejores y peores, y el análisis económico científico tiene mucho que aportar a una sabia elección.
Nuestra relación con Chile deriva de un contrato entre la Universidad de Chicago y la Universidad Católica de Chile para los años 1956-1964, financiado por la USAID, bajo el cual muchos estudiantes chilenos estudiaron en Chicago y profesores de esta institución visitaron Chile. Da la casualidad que el Sr. Friedman no formó parte activa en ese programa, aunque, por supuesto, los estudiantes chilenos, al igual que el resto de nuestros estudiantes, tomaron sus cursos. La complejidad del tema chileno se refleja en las diferentes formas en que nuestros ex alumnos han reaccionado a los acontecimientos de los últimos años. Algunos –entre ellos algunos que también habían servido a gobiernos chilenos anteriores– aceptaron cargos de responsabilidad en el gobierno actual. Otros, incluyendo también algunos funcionarios de gobiernos anteriores, no han estado dispuestos a hacerlo. Algunos de estos están de acuerdo, algunos se oponen al actual régimen. Uno de ellos, que era un alto funcionario del gobierno de Allende, se encuentra en exilio político; otros simplemente optan por permanecer fuera de Chile, sin atribuir ninguna motivación política para su decisión.
Estas diferentes reacciones son parte de una trágica cadena de acontecimientos que han dividido y polarizado la sociedad chilena y que han roto la larga tradición democrática de ese país. Como tantas veces ha ocurrido en condiciones similares en otros países, el proceso ha llegado a tocar a las vidas personales, produciendo muchas amistades quebradas, lazos familiares rotos, y muchas otras manifestaciones de la pasión y convicción con la que diferentes personas sostienen puntos de vista totalmente contradictorios. Cada individuo ha enfrentado, y no solo una vez, sino en muchas oportunidades y de muchas formas, necesidades de elección desagradables.
El Sr. Friedman y yo, mientras mantenemos firmemente nuestra posición con respecto al gobierno chileno, sentimos una gran simpatía por nuestros antiguos alumnos. Sabemos que son personas honorables y compasivas. Respetamos sus decisiones y juicios individuales aun cuando difieran de las nuestras. No estamos dispuestos a darles la espalda. Por el contrario, vamos a seguir haciendo todo lo posible para ayudarles a superar los problemas y dilemas que enfrentan en estos tiempos difíciles y problemáticos, independientemente de sus convicciones individuales y puntos de vista.
Economía, economistas y valores
Gert Wagner H.
Al término “economía” le corresponden múltiples significados, plasticidad que constituye todo un desafío para la comunicación. La expresión no solo alude al método, a los instrumentos analíticos y al resultado de su empleo; otro significado, por lo demás de uso frecuente, apunta al quehacer humano orientado a hacerse de bienes, lo que alguna vez se denominara los “negocios ordinarios de la vida”4, ámbito que en el mundo especializado de hoy se asocia a todo lo concerniente al mundo comercial, del trabajo y de la producción; al funcionamiento estatal y fiscal, a innovaciones de política que incidan en estos asuntos y otros similares. También se emplea para referirse a situaciones y contextos especiales. Por ejemplo, “la economía portuguesa está saliendo de un mal momento”, diagnóstico que posiblemente incluya alusiones a la evolución de indicadores tales como PIB, empleo, incertidumbre en la industria financiera, expectativas de inversión, reservas internacionales. De modo que “mal momento de la economía” sería una expresión sintética utilizada en la comunicación masiva que intenta resumir todo esto, incluido el ambiente de confusión, incertidumbre, temor y desencanto que suele caracterizar estas situaciones. Asimismo, el término economía en ocasiones se emplea con un significado más tradicional, como sinónimo de situaciones de limitación o reducción de consumo, necesidad de rebajar costo, justificación para fundamentar despidos de trabajadores y rescindir todo tipo de contratos.
Para el individuo, por otra parte, el término podrá revestir un interés especial, primero por el nexo con su bienestar personal y, segundo, por ser un campo donde las personas, además de sus intereses más directos, podrán tener valores normativos, o sea, ideas de cómo debiera ser el mundo. Además podrán querer abogar por una u otra ideología, algo que pasa a tener un significado especial al momento de diseñar el camino a transitar por parte de la sociedad para que esta alcance una determinada meta.
Lo que preocupa en las páginas que siguen es la economía entendida exclusivamente como método de exploración del comportamiento humano, individual y social, es decir, la economía como ciencia. Se busca no solo discutir lo que ella es, sino también explorar la eventual relación entre esta economía y los valores normativos; en particular, desentrañar si determinados valores están implícitos en el método de análisis. Para dar estos pasos y por razones que se aclaran más adelante, se distinguirá entre economía, valores y, por otra parte, economistas, o sea, las personas que emplean este método para explorar situaciones y problemas y que con sus instrumentos realizan predicciones. Ahora bien, el rasgo distintivo de estas páginas, lo que de alguna manera podrá distinguir la discusión que se propone, es observar estos elementos, o sea, economía, economistas y valores, desde un observatorio que a nuestro entender ofrece la posibilidad de miradas incisivas y potentes: el famoso capítulo sobre metodología de Milton Friedman publicado en 1953, el que es identificado en este ensayo como F/535.
Economía es uno de los tantos campos donde la fructífera trayectoria de Milton Friedman ha dejado un nítido sendero. El autor es una personalidad ampliamente conocida como Premio Nobel, por sus aportes al desarrollo de esta ciencia social; intelectual público, promotor de nuevas miradas organizacionales a funciones sociales del Estado, versátil comunicador, convincente y temible polemista, un economista extraordinario del siglo veinte, una rara combinación6. En economía, sus aportes y preocupaciones son muchos y variados, y sin pretender un listado completo, van desde una teoría de precios simple y práctica hasta una monetaria esencial y con gran atención a detalles y circunstancias, pasando por temas como riesgo, distribución, consumo agregado, más otros que sería largo de enumerar.
Las ideas sobre construcción de economía que F/53 propone y el énfasis en las etapas, formas y características de esta construcción facilitan una perspectiva fructífera para apreciar tanto el potencial como los límites de la disciplina, permitiendo también el ordenamiento y las interacciones entre los diversos actores: la disciplina, la persona que produce conocimiento con la ayuda de esta –el o la economista– y los valores normativos.
El nombre y la vasta producción intelectual de nuestro autor difícilmente pasan inadvertidos; sus lectores rara vez son indiferentes a sus planteamientos y la literatura registra un torrente de comentarios, reflexiones, críticas, alusiones y citas que de un modo u otro son testigos de esta situación, donde F/53 no constituye una excepción. Mäki (2009, p. 47) sintetiza: “No cabe duda que este breve escrito de cuarenta páginas llegó a ser el más citado, el más influyente y controversial ensayo sobre metodología de la economía del siglo veinte, siendo evidente tanto el vigor como la diversidad de su impacto y recepción. Para muchos economistas el ensayo ha ayudado a moldear las concepciones sobre cómo hacer y defender lo que consideran buena economía. También ha llevado a que muchos otros manifiesten su desacuerdo con los planteamientos del ensayo, señalando que la concepción científica sugerida por F/53 es profundamente errónea, incluso peligrosa para las aspiraciones cognitivas y la responsabilidad social de la economía. Tales desacuerdos no han disminuido con los años desde su publicación y en general una referencia a expresiones tales como: la visión metodológica de Friedman, el instrumentalismo de Friedman, o bien, la metodología del como si de Friedman, típicamente revelan que la expresión se emplea de manera aprobatoria o bien desaprobatoria y ello a menudo con marcada intransigencia” (traducido especialmente para esta nota; cursivas en original).
Una voluminosa literatura ha florecido a lo largo de este más de medio siglo en torno a F/53, algo que aquí no se intenta sintetizar ni comentar. El punto que aquí se subraya y aprovecha es más práctico o empírico: es la llamativa asociación que se observa entre el modo en que se genera la producción de conocimiento económico en el mundo de hoy y las ideas y proposiciones sobre construcción de economía del escrito de Friedman. Correlación, como se sabe, no es sinónimo de causalidad; la primera, la praxis en la economía, tal vez ayude a comprender el interés suscitado por el artículo, o, tal vez, la causalidad fluya en sentido contrario, con F/53 incidiendo en la metodología con que se genera la disciplina. Tampoco corresponde rechazar la posibilidad de un tercer aspecto que figure tras los canales anteriores, eventualmente la difusión de la cultura de la ciencia, o, simplemente, que la interrogante aún no cuente con explicación satisfactoria. Pero lo que cabe afirmar es que en la práctica de la producción de economía se observa –recurriendo a una conocida expresión del artículo– que muchos economistas actúan y siguen procedimientos “como si hubiesen leído F/53.”7
Digamos también que se trata de un ensayo con significado y utilidad para todo economista, más allá de que comulguen o detesten las ideas más generales sobre organización social de este autor8. F/53 es un artículo visionario: expresa en pocas páginas, escritas hace sesenta años, una manera de hacer economía que, contando con raíces profundas en el pasado, básicamente se continúa practicando en el presente. El mérito de nuestro autor es reflexionar con lucidez sobre esta práctica, logrando revelar el criterio completo de validación implícito en lo que la profesión estaba haciendo a mediados del siglo veinte, un camino por el cual continúa hoy día.
Su artículo desmenuza y sintetiza los rasgos esenciales de las etapas en que subdivide la construcción de la economía, fundamenta sus elementos críticos y, de paso, identifica el carácter general de este método de análisis social, con lo cual facilita también el conocimiento de sus límites. Subraya que la economía es método, una disciplina que emplea un conjunto de instrumentos y herramientas para lograr imprimir un orden analítico en la comprensión de la siempre confusa evolución del desarrollo social. El mérito del autor está en haber captado la esencia subyacente a esta práctica, logrando una síntesis que ha contado con la aprobación, muchas veces implícita, de la profesión.
Tal como lo indica su título, el ensayo trata de “metodología”, un término que en este contexto tiene un significado bastante acotado. Así, Blaug (1980) señala: “La expresión la metodología de…suele aparecer rodeada de funesta ambigüedad. Se considera a veces que con el término metodología designamos los procedimientos técnicos de una disciplina y que se trata simplemente de un sinónimo algo rimbombante de la palabra método. Con frecuencia, sin embargo, se utiliza esta palabra para designar la investigación de los conceptos, teorías y principios básicos de razonamiento utilizados en una determinada parcela del saber y es precisamente a este sentido más amplio del término al que nos referiremos en el presente libro. Para evitar malentendidos, he añadido el subtítulo Cómo explican los economistas sugiriendo que la metodología de la Economía debe entenderse simplemente como la aplicación a la economía de la filosofía de la ciencia en general” (p. 11. Traducción de Alianza Editorial, 1985).
En el análisis de cualquier fenómeno, indica F/53, siempre surgirá una gama de explicaciones posibles, siendo el desafío de toda ciencia encontrar aquella que resulte más adecuada. De modo que el procedimiento y el test con que se determina la validez de una hipótesis explicativa jugarán un rol crítico, y la explicación carecerá de credibilidad en tanto no logre sustentarse en la convicción de que el instrumento que se utiliza para explorar el fenómeno constituye una herramienta válida. Entonces, la metodología de la economía son los criterios y procedimientos que guían al investigador en la generación de teorías y en la selección de hipótesis específicas, como también en el desafío de separar y distinguir las hipótesis que no aporten al conocimiento de aquellas otras que se podrían considerar aceptables.
Entonces, ¿cómo se llega a determinar que “sabemos” algo en economía? Razonamientos y deducciones, ¿podrán responder la inquietud? En tanto la lógica proceda sin error, la deducción será válida en su propia ley, y este razonamiento es una poderosa e insustituible herramienta que configura una estricta y controlada organización de los elementos relevantes y facilita la obtención de proposiciones específicas para desarrollar predicciones en relación con el fenómeno que interesa entender y predecir.
Sin embargo, por sí solo este razonamiento no es suficiente para hablar de ciencia9, y es aquí donde F/53 (p. 7)10 plantea que el rol de la economía es más que un mero razonamiento lógico a partir de premisas establecidas. Es, dice, desarrollar teorías e hipótesis con capacidad de proveer predicciones válidas y significativas respecto de fenómenos aún no observados, predicciones que luego serán confrontadas con nueva evidencia, o sea, validadas o rechazadas por medio de observaciones relevantes.
La metodología de la economía es un campo amplio y a la vez un tema que ocupa a la disciplina desde sus inicios. Es también un campo donde la filosofía, la filosofía de las ciencias, ha seguido mostrando interés, precisamente por cuanto involucra cuestiones fundamentales referentes a la naturaleza del conocimiento, interrogante que trasciende a la economía. Sin embargo, estas páginas no intentan entrar en el ámbito de la metodología en la perspectiva de la filosofía de la ciencia (una introducción para economistas es el ya citado libro de Blaug).
Entonces, ¿qué podrá hallar el lector en estas páginas? Su objetivo general, como ya se decía, es reflexionar sobre economía y economistas en un mundo –el actual– en que las personas tienen intereses diversos, incluyendo el eventual logro de valores éticos, y para ello se adopta la perspectiva que otorgan las ideas fundamentales sobre construcción de economía contenidas en F/53. Por tanto, no se trata de una evaluación de dicho capítulo, un asunto sobre el cual ya se ha escrito mucho, como ilustra Mäki; tampoco interesará discutir la presencia o ausencia de correlación entre este ensayo de Friedman y la práctica metodológica en trabajos propiamente económicos de este autor. Se trata, más bien, de encontrar apoyo en los planteamientos fundamentales de F/53 y con esta perspectiva explorar el tema ya señalado. Es decir, F/53 no es el objeto del análisis; su papel aquí es más importante: es la plataforma desde la cual se ilumina y examina el tema de interés.
La sección siguiente identifica las ideas fundamentales y permanentes de F/53, síntesis que deja a un lado toda referencia a sus múltiples ejemplos, el razonamiento “como si” del observador del jugador de billar, el realismo del supuesto en la caída de cuerpos en el espacio, la selección evolutiva y varios más. Dichos ejemplos, en particular los propiamente económicos y la manera como el autor los enfrenta, tendrán un interés especial en el plano de la evolución del pensamiento económico, pero la sección se centra solo en los siguientes aspectos de F/53: la cuestión de la selección de la hipótesis más apropiada y, por otra parte, el doble rol que este autor le asigna a la evidencia, lo que incluye también el carácter de los supuestos. Por ende, y aunque no ofrece un resumen y tampoco una discusión equilibrada de todas sus facetas, es la sección más cercana a F/53 propiamente tal.
La sección dos, por otra parte, se centra directamente en la disciplina, en la naturaleza y carácter de su instrumental y en la manera como el método es empleado. Finaliza evaluando si la economía es una sola o si se trata de varias disciplinas, y finalmente provee una breve explicación de la economía del bienestar, preparando de este modo la discusión del rol de los valores, el tema de la sección tres, que comienza con la economía normativa, para luego pasar al rol de los valores y a la importancia de distinguir entre la disciplina y los economistas.
Construcción de la economía: metodología
Teorizar y validar:
la selección de la hipótesis más apropiada
Para explicar un mismo fenómeno puede haber muchas hipótesis, y el desafío de la ciencia consiste en identificar aquella que resulte más apropiada11. La energía e interés puestos en esta confrontación reside en individuos, en su perseverancia, imaginación y curiosidad. Esta competencia no termina necesariamente en una primera ronda, puesto que la explicación seleccionada por un investigador, tarde o temprano, será puesta a prueba en segundas, terceras y enésimas vueltas, incluso sin descartar el eventual renacimiento de alguna hipótesis eliminada en primera instancia. Asimismo, la ganadora en una de las primeras vueltas tampoco gozará de demasiados privilegios en las siguientes, sin perjuicio de que estos puedan crecer con el tiempo y con el desempeño de la explicación.
Se trata de una competencia permanente donde, en un momento dado, podrá haber una hipótesis que sea aceptada como “la” explicación válida; sin embargo, ello no le garantizará inmunidad para el futuro. Pero no exageremos; al observar la trayectoria de la disciplina en la senda de su evolución, se encuentra mucha acumulación constructiva, y el potencial analítico de la economía es significativamente mayor en el presente que hace sesenta años, época en que, a su vez, excedía con creces a la síntesis de mediados del siglo XIX. Por lo demás, de no ser este el caso, no se estaría hablando de economía hoy día; una disciplina que constantemente se reinventa y destruye todo el conocimiento que regía “ayer” tendería a ser una ciencia embrionaria.12 Por otra parte, una componente muy significativa del desarrollo de la disciplina consiste no tanto en destruir definitivamente explicaciones que alguna vez se consideraron respetables, sino en refinamientos, precisiones y ampliaciones que llevan a una mayor generalidad del instrumento, por ende identificando las condiciones particulares bajo las cuales el conocimiento previo sigue siendo válido, generalizaciones en que la explicación inicial podrá pasar a constituir un caso particular de algo más general13. Pero el relato se ha adelantado y es necesario volver al inicio.