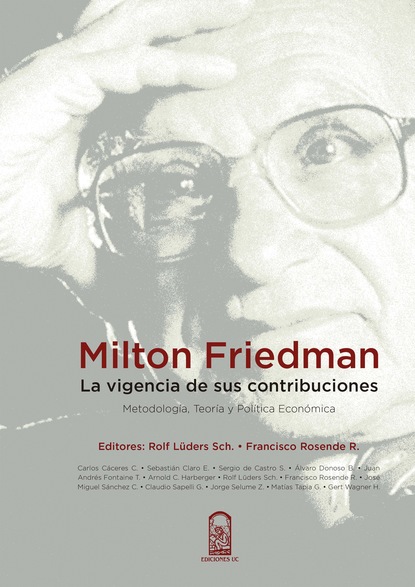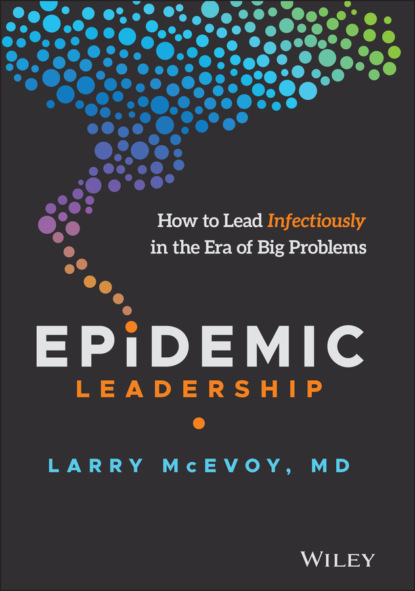- -
- 100%
- +
El objetivo fundamental de una ciencia (F/53, II, un párrafo muy parecido) es desarrollar teorías con capacidad de generar predicciones que finalmente resulten válidas y significativas. Tal teoría, continúa, constará de un lenguaje que facilite el razonamiento organizado y sistemático y, por otra parte, de una hipótesis sustantiva, donde esta proposición estará revestida de potencial para abstraer rasgos esenciales de la realidad, permitiendo de este modo una organización coherente del material empírico. La aplicación de la lógica formal y de sus preceptos revelará si el lenguaje es completo y coherente; por ende, si la proposición resultante es correcta en este plano puramente lógico. Pero únicamente su confrontación con la evidencia real ilustrará si las categorías de dicho lenguaje podrán asociarse a expresiones empíricas relevantes, y si ellas efectivamente facilitan examinar la clase particular de problemas para los cuales se desarrolló la hipótesis.
La validación de la teoría es necesaria, ya que solo así se podrá saber si la hipótesis específica es un instrumento útil para entender el fenómeno examinado. Antes de continuar con el argumento conviene detenerse brevemente en el término “saber”. La hipótesis específica, por una parte, se insertará en un cuerpo teórico más amplio, donde partes importantes ya han sido corroboradas por evidencia factual, de modo que, y al menos en este sentido indirecto, se “sabe” que la señalada hipótesis específica se caracteriza por una mínima armonía con la teoría más establecida. Por otra parte, aunque este es un asunto que se aborda más adelante, la hipótesis específica no surge solo de lo que podría llamarse trabajo de escritorio; insiste F/53 en que debe también encontrar sustento en lo que denomina evidencia disponible, o sea, en el conocimiento del contexto en que se desarrolla el fenómeno que interesa estudiar. Se trata de un paso insustituible para poder confiar en que la mencionada hipótesis resulta apropiada para entender el fenómeno bajo estudio. La tercera observación respecto del término “saber” tiene relación con la naturaleza de los supuestos, su carácter abstracto y, en este sentido, no realista. Esto implica que la hipótesis específica, hija del razonamiento deductivo, tendrá un punto de partida que necesariamente será solo una abstracción, de modo que el saber que incorpora será limitado y circunscrito, un tema que se verá más adelante.
La metodología, entonces, trata de los procedimientos y requisitos a que se atiene la disciplina para llegar a “saber”, esto es, validar o rechazar hipótesis por medio de evidencia factual. Sin embargo, insiste F/53, aunque la teoría deberá ser juzgada por su potencial para predecir el fenómeno que se intenta explicar y solo la concordancia entre pronóstico y evidencia factual podrá informar sobre su validez, la mera compatibilidad de predicción y evidencia no constituirá antecedente suficiente para la explicación del fenómeno, por cuanto siempre habrá otras hipótesis que podrán competirle a la primera. De modo que para identificar la teoría más apropiada, propone dos criterios adicionales: simplicidad y productividad.
Tal como lo explica el artículo, la simplicidad depende del conocimiento previo requerido para la aplicación de la hipótesis: a menor exigencia en esta materia, más sencilla la teoría, aunque evitando la simpleza tautológica14. Por otra parte, señala que la teoría será más fructífera, tanto más precisa la predicción resultante y tanto mayor el ámbito en el cual la hipótesis ofrece capacidad de generar predicciones. Por ende el potencial productivo de la hipótesis, el grado en que es fructífera, dependerá tanto de la precisión como de la generalidad del instrumento, donde una dimensión adicional de esta productividad es su potencial para generar nuevas interrogantes. Sin embargo, agrega, estas condiciones complementarias para la validación de una hipótesis no eximen a esta de cumplir con la exigencia de coherencia en el lenguaje y de mostrar una lógica completa, aspectos esenciales para poder asegurar que “la hipótesis diga lo que intenta decir y lo diga a todo usuario” (expresión esta última frecuente en F/53).
La simpleza, es pertinente agregar, constituye una condición necesaria para aspirar a un grado razonable de generalidad de la hipótesis. A la inversa, en tanto la teoría se haga cargo de excesivo detalle dejará de ser un instrumento general, para así acercarse a la descripción de un caso único, perdiéndose de este modo una dimensión fundamental de la perspectiva científica de mirar el mundo. La descripción exhaustiva de un fenómeno tiene valor y provee antecedentes útiles, pero aquí el objetivo es otro: establecer una hipótesis que permita generar predicciones en relación con lo que se busca entender; o sea, la idea es construir herramientas que tengan más de un uso.
Al complejizar la hipótesis, también se podrá ver comprometida la comprensión económica básica de la proposición, un mecanismo de control. La idea es que se llega a comprender el sentido económico de la hipótesis una vez que se logra captar el resultado del razonamiento y del pronóstico en términos de los insumos del proceso deductivo, o sea, la hipótesis se nos torna plausible una vez que se llega a visualizar el puente imaginario que comunica las causas con sus consecuencias.15 Este proceso en ocasiones se identifica como “intuición” o también “intuición económica”, precisamente por cuanto requiere un mínimo de deducción económica.
Por cierto, esta intuición educada no sustituye el razonamiento deductivo formal, proceso clave al elaborar la hipótesis y, por ende, el pronóstico preciso. El rol de la intuición económica es otro: constituye un mecanismo de alerta, un indicador que informa al economista si la hipótesis específica y el pronóstico elaborados riman o no con este conocimiento básico. Su función no es la de reemplazar el razonamiento deductivo y el pronóstico; una desarmonía intuitiva no es más que una señal para revisar diagnóstico y razonamiento, esto con dos objetivos: lograr la necesaria seguridad de que ellos no merecen objeciones y, segundo, entender el origen de la desarmonía. De este modo, se continúa educando la intuición, o bien se termina, al menos transitoriamente, con un puzzle.
En el otro extremo, crónicas, historias, relatos de observadores agudos y con buena memoria, estadísticas, etc., podrán proporcionar antecedentes valiosos para identificar con precisión lo que se busca entender y explicar. Sin embargo, la descripción acuciosa termina por proponer un mundo que fácilmente se torna único y distinto a todo lo demás. Tal descripción tendrá un indudable valor histórico, pero para encarar una nueva situación, tan solo proporciona ayuda al llamar la atención a aspectos y dimensiones que de otro modo tal vez pasen desapercibidos.
La ciencia parte de otra premisa. Considera útil contar con una buena descripción para así poder seleccionar y adaptar la teoría más apropiada para examinar el caso, pero postula que es más conveniente, y finalmente más productivo, concentrarse en rasgos fundamentales y generales, para así llegar a conocer al menos un aspecto importante de la realidad en cuestión. Entonces, ¿cómo distinguir lo que es importante de lo que es secundario? En este punto entra a operar la teoría, es decir, el método y el punto de vista de la disciplina, sus considerandos más básicos respecto del accionar humano. En este sentido el economista partirá por explorar el asunto con la “mirada económica”, o sea, con su método de indagación. Así, por ejemplo, podrá considerar que una variación del precio se manifestará en un cambio de comportamiento. Estará abierto a explorar si la innovación en el comportamiento que busca entender y pronosticar, podrá ser consecuencia de elementos seleccionados a priori, tales como cambios de ingreso, de la riqueza o de alguna variación de precio que parezca relevante. La clave del éxito parte por la selección de los incentivos relevantes, esto sin perjuicio de que aquí se trate de una apuesta, algo que más adelante debiera someterse al escrutinio empírico.
La simplicidad requiere que la hipótesis específica se concentre en “aspectos fundamentales”, de modo que otros elementos cuyas variaciones también pudiesen afectar el resultado figurarán en calidad de “constantes” en el razonamiento teórico. En el proceso de elaboración de la hipótesis, y en más de una ocasión, se enfrentará el dilema entre el beneficio de incorporar algún elemento adicional y por otra parte comparar esto con el oscurecimiento de la visión integral que podrá generar el mayor número de elementos en el análisis16. Segundo, una vez identificada la teoría más apropiada, la tarea de determinar su utilidad-validez se traslada al terreno de la validación empírica, contexto en que corresponde dar cabida al potencial efecto que se derive de cambios en variables que, pudiendo incidir en el resultado que se observe, corresponden a variaciones tácitamente reconocidas por la teoría, pero que esta trata como constantes.
El desafío empírico consistirá en encontrar y aplicar los procedimientos que permitan aislar el efecto de eventuales variaciones de aquellos aspectos que explícitamente figuran como constantes en la hipótesis, como también de aquellos fenómenos que ella simplemente no menciona, seguramente por tratarse de situaciones muy particulares. Entonces, y como se trata de obtener los cambios de la variable pronosticada que se originen exclusivamente en variaciones de la o las variables explícitamente consideradas como tales en la teoría, el ejercicio empírico incorporará “controles” para las categorías mudas, elementos que se encargarán de recoger la incidencia de tales variaciones en el resultado observado. Por ejemplo, podrá haber amplio acuerdo en cuanto a que una variación del ingreso se asocie o repercuta sobre la variable pronosticada, pero si la hipótesis específica y para preservar una simpleza razonable fuese muda al respecto, entonces el ejercicio de validación empírica incluirá un control para hacerse cargo de la incidencia de sus variaciones. Algo similar ocurrirá con un terremoto o una crisis financiera global, ejemplos de fenómenos revestidos de un carácter más inesperado.
Esto vale para toda ciencia, pero la intensidad del desafío es potente en economía y otras disciplinas sociales, seguramente más que en otras ciencias capaces de desarrollar experimentos más controlados para validar sus hipótesis. La tarea empírica en la economía descansa principalmente en hechos que simplemente acontecen, los así denominados “experimentos naturales”, en los cuales, y en comparación con el experimento de laboratorio, suele ser más restringido el grado de control del investigador sobre aspectos que, sin jugar un rol activo en la hipótesis específica, constituyen factores con capacidad potencial para incidir en el resultado.17
En las ciencias sociales el experimento controlado es posible en principio; sin embargo, su costo bien puede resultar prohibitivo18, sin perjuicio de que algo parecido pueda ocurrir con otras disciplinas, caso que F/53 ejemplifica con la astronomía. Además y esto es casi textual, el control en un experimento es, en la práctica, una cuestión de grado; a menudo la aislación total no se logra y ningún experimento suele ser completamente controlado, mientras que cada experimento natural lo es, aunque solo parcialmente.19
Pero más allá de estas precisiones, el aspecto que cabe subrayar, algo en que F/53 insiste mucho, es: el control parcial en los experimentos naturales impone la necesidad de estudiar “todos” los aspectos del fenómeno que se está examinando. En primer lugar porque de este modo se identifica el fenómeno preciso que se busca entender. Segundo, para la validación de la hipótesis es preciso controlar la incidencia de eventuales variaciones de elementos secundarios e implícitos que el diseño de la hipótesis específica supone constantes, lo que exige identificar e incorporar estos elementos en la estimación empírica (ver también sección a continuación).
En ausencia de tales controles, el proceso de validación permanecerá en un estado no definitorio, comprometiendo tanto la eventual aceptación de la hipótesis como su rechazo. Es una razón más para que el proceso de validación se torne lento y engorroso, acumulándose así hipótesis que no pasan el test de validación, pero sin quedar descartadas de manera convincente. La probabilidad de que una hipótesis permanezca vegetando, es decir, que no logre reconocimiento como un instrumento útil, pero que tampoco llegue a integrar la lista de las difuntas, es mayor en economía que en ciencias más establecidas, inhibiendo de este modo consensos en la disciplina y facilitando también que terceros tengan una percepción borrosa de ella.
El doble rol de la evidencia empírica
La relación entre supuestos y resultados, uno de los aspectos más citados y en ocasiones criticado de F/53, forma parte del proceso de validación de hipótesis y constituye un eslabón crítico para entender la construcción de la economía y, a la vez, el doble rol de la evidencia empírica en este proceso. Esta última, por una parte, condiciona la validación de la hipótesis específica y, por otra, aunque basada en evidencia distinta, “la evidencia previa”, nutre la generación de esta hipótesis. Esta doble dependencia es clave para apreciar debidamente el significado del debate referente al realismo de los supuestos. Además, su discusión ilustra bien la importancia que Friedman le asigna al trabajo empírico amplio en la construcción de economía.
Doble rol de la evidencia empírica
y el carácter de los supuestos
Alcanzar una visión comprehensiva del fenómeno a estudiar permite, por un lado, elaborar la hipótesis específica que corresponda a la interrogante específica, además de ser una ayuda al momento de establecer los controles adecuados en el proceso de medición y validación. Tal visión consistirá en impresiones que se forman contestando preguntas como las siguientes: “¿De qué manera funcionan las cosas en este ámbito?”; “¿a qué arreglos, contratos y organizaciones recurren personas, empresas y gobiernos?” Adicionalmente, una visión de este tipo no podrá ser independiente del conocimiento económico existente y respetará la experiencia ya corroborada. La idea de fondo es que el conocimiento en un sentido amplio y el económico en particular tienen carácter acumulativo y que cualquier pronóstico en el área debiera estar condicionado, de uno u otro modo, por este capital acumulado, o bien señalar el motivo por el cual dejar de lado aspectos particulares de este.
Una vez elaborada la hipótesis, corresponde el segundo rol de la evidencia, esto es, como antecedente clave para la validación de las predicciones que con ella se obtengan, donde estas últimas son confrontadas con hechos susceptibles de ser observados, pero que no han sido empleados anteriormente. Por otra parte, para que el test empírico tenga relevancia, las predicciones deducidas deben quedar suficientemente identificadas como para que la nueva evidencia pueda servir para corroborar o bien rechazar la hipótesis.20
Entrando a la parte tal vez más conocida y debatida de F/53, el artículo señala que la validación de una hipótesis que se haga cargo de los hechos que se busca explicar constituye un desafío que en las ciencias sociales ocasionalmente lleva a algunos a sostener que la hipótesis no solo tendría “implicaciones”, sino también “supuestos”. Hasta aquí el problema es menor, pero es el paso siguiente el que, con buenas razones, es abiertamente denunciado por F/53, esto es, que la conformidad de estos supuestos con la realidad constituya un test con capacidad para validar o rechazar la explicación. Esta difundida lectura, dice, no solo es errónea, sino que también confunde el significado que pueda tener la evidencia empírica para la teoría económica. La pregunta relevante en relación con los “supuestos” de una teoría no es si ellos son descriptivamente “realistas” –nunca lo son–, sino si ellos constituyen aproximaciones suficientemente razonables como para poder dar vida a una hipótesis con capacidad para explicar lo que se intenta pronosticar. Únicamente evaluando si la teoría funciona, lo que significa que es capaz de generar predicciones suficientemente precisas como para lograr ser corroboradas por nueva evidencia, podrá hablarse propiamente de validación (o rechazo), y solo en ese caso.
Señala: “Full and comprehensive evidence on the phenomena to be generalized or explained by a hypothesis, besides its obvious value in suggesting new hypothesis, is needed to assure that a hypothesis explains what it sets out to explain- that its implications for such phenomena are not contradicted in advance by experience that has already been observed. Given that the hypothesis is consistent with the evidence at hand its further testing involves deducing from it new facts capable of being observed but not previously known and checking these deduced facts against additional empirical evidence. For this test to be relevant the deduced facts must be about the class of phenomena the hypothesis is designed to explain; and they must be well enough defined so that observation can show them to be wrong”. (pp. 12, 13). (Para mantener el poder persuasivo del párrafo se ha preferido no traducir.)
Más adelante amplía y sintetiza la idea (p. 24), señalando que resulta posible visualizar una hipótesis en términos de dos componentes: un mundo conceptual o modelo abstracto más simple que el mundo real, que sintetiza las fuerzas que la hipótesis considera importantes. Segundo, un conjunto de reglas que identifican la clase de fenómenos para los cuales el modelo puede ser tomado como una adecuada representación de ese mundo real que interesa examinar, reglas que especifican la correspondencia entre los aspectos (variables) del modelo y, por otra parte, los fenómenos observables.
El modelo es abstracto y completo, mostrando coherencia en su estructura, todas características que permiten emplearlo para deducir proposiciones teóricas, es decir, pronósticos. Tal proceso deductivo no es necesariamente unidireccional, de modo que partiendo de las implicancias se podrán alcanzar las premisas o supuestos implícitos, una característica que proporciona gran plasticidad al modelo.
Por otra parte, las reglas para hacer uso del modelo suelen ser más bien incompletas, de modo que en la práctica la etapa tiene algo idiosincrásico, interviniendo tanto el conocimiento como el criterio del investigador. Se introduce así la posibilidad de diferencias entre investigadores, quienes además podrán diferir en lo que concierne a la calidad de su trabajo. Es también en esta etapa donde eventualmente ocurren innovaciones al surgir nuevos antecedentes, donde estos muchas veces se derivan de otras investigaciones: sea por su aporte empírico o por el aprovechamiento de trabajo teórico que ilumine mejor las circunstancias circundantes.
Conocimiento previo, hipótesis específica y supuestos
La construcción de conocimiento económico suele ocurrir en contextos en que es escasa la información fácilmente disponible, pero, y como señala F/53, antecedentes completos y comprehensivos son claves en el proceso de selección de la hipótesis específica. Ello, entonces, por un lado aconseja no desdeñar antecedentes que con un esfuerzo “razonable” puedan ser reunidos y empleados en la descripción más precisa del fenómeno a estudiar –siempre un primer paso en la selección de hipótesis y por ende de supuestos– y, por otro, obliga a reconocer que contar con “todos” los antecedentes pertinentes para realizar la selección ideal estará fuera del alcance del investigador en más de algún caso.
Solo con el fin de ilustrar este punto, imagínese una situación en la cual la construcción de la hipótesis requiera identificar el tipo de organización o grado de competencia del mercado, pudiendo, y para simplificar, tratarse tanto de una situación competitiva como de un monopolio. En la medida en que los antecedentes que se haya logrado reunir no despejen el punto, el investigador, para desarrollar su hipótesis específica, elegirá uno u otro supuesto, basado seguramente en una gama de consideraciones, desde su impresión a priori alimentada por la “intuición educada”, hasta una en que se guíe por indicadores más objetivos pero parciales, todo esto sin dejar de lado consideraciones de costo asociadas a la complejidad de la hipótesis resultante. Con esta perspectiva en mente se aprecia también que el supuesto finalmente seleccionado difícilmente podrá ser clasificado en el contexto de la dicotomía: real-no real.
Pero la cuestión va más allá del costo y de la disponibilidad de información. Aunque evidente, en este momento es oportuno recordar que el lenguaje de la economía opera con conceptos que son construcciones, o sea, abstracciones. Entonces, y a modo de ejemplo, tanto “competencia” como “monopolio” en el lenguaje económico son meras abstracciones y son ellas las que se han de confrontar con los retazos de evidencia que el investigador haya logrado reunir para así conocer en detalle el asunto que interesa examinar. De modo que llegar a establecer el realismo o no realismo de un supuesto tampoco podrá ser independiente del potencial de adecuación del concepto respectivo para traducir y sintetizar la descripción de la situación base, supuestamente la mejor que se pudo obtener. Entonces la discusión referente al realismo de los supuestos no debiera perder de vista ni el costo de la información ni la misma maleabilidad del concepto teórico para recoger y expresar rasgos relevantes de la realidad. Pero hay otro ángulo a considerar. El fenómeno bajo estudio, así como el conocimiento que se logre tener del ambiente y contexto en que este se presenta no solo condicionarán la selección de la teoría y de los supuestos, sino que también podrán llegar a repercutir en el planteamiento más preciso de la predicción.
Continuando con la situación señalada, la incertidumbre implícita en el diagnóstico –mercado competitivo o monopólico– podrá proyectarse a la hipótesis específica y así a la predicción teórica. Supóngase para ello que la industria x será objeto de un tributo específico y que la pregunta de interés se refiera a la incidencia de este en el precio del bien. Una predicción podrá señalar, por ejemplo, que dicho precio aumentará en el monto del impuesto, mientras que otra se contentará con proponer que a causa del tributo el precio de x se incrementará, sin precisar la magnitud. En el terreno teórico es fácil mostrar que el tributo implicará un costo y que este se trasladará íntegramente a precio en el caso competitivo, pero que en el caso monopólico esto además dependerá de la respectiva elasticidad del precio de la demanda, otro dato que eventualmente no ha sido observado. Entonces, si el analista quisiera poner a prueba la segunda predicción –el precio aumenta (a secas)–, en tal evento no incidirá mayormente si el modelo supone competencia o si se inclina por la presencia de poder monopólico. Pero, y en tanto la predicción fuese la de un traslado íntegro del tributo, se podrá sospechar que el analista ha elegido esta hipótesis específica, por cuanto, al estudiar el contexto en que se plantea el problema, de uno u otro modo ha alcanzado cierto convencimiento de que x se acerca bastante al concepto de industria competitiva. Por último, lo que no cabe ignorar es que las predicciones se refieren al largo plazo económico y este precio no coincidirá necesariamente con su trayectoria antes de alcanzar este equilibrio.
A modo de síntesis, digamos que se han mencionado tres razones que de acuerdo con F/53 debieran aconsejar prudencia en cuanto al realismo de los supuestos y a su importancia. Primero, si la información base es limitada –casi siempre lo será–, la discusión resulta un tanto inútil, ya que no hay cómo zanjarla. En segundo lugar está la misma capacidad de los conceptos para sintetizar la situación base. Tercero, también cabe preguntarse sobre la diferencia práctica de adherir a uno u otro supuesto, lo cual, a su vez, se combina con la selección de la hipótesis específica. Todos estos puntos son cuidadosamente discutidos en el artículo con el estilo franco y simple tan característico de un autor que no se anda con rodeos. Su síntesis breve y punzante es: los supuestos no son ni reales ni irreales, la cuestión importante es si ellos son conducentes a sustentar la hipótesis y, en particular, la predicción específica (no corresponde a sus palabras exactas).
1.2.3 Construcción de Economía. Extendiendo el ejemplo